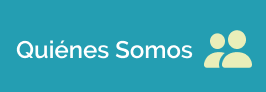Editorial
Este número será editado a comienzos del año 2023 y está dirigido especialmente a los latinoamericanos que vienen atravesando estos últimos años momentos de intensa crisis política e institucional, con los poderes democráticos cuestionados y asediados; momentos en que se manifiesta la necesidad de replantear con insistencia y decisión que sin solidaridad no hay igualdad, sin igualdad no hay justicia y sin justicia no hay paz. Pero hay que reconocer que aunque la crisis se plantea más visiblemente en nuestra región conmueve y perturba al mundo entero que no en vano sufre las consecuencias de una guerra.
Por ello, la bioética que publicamos no enfrenta problemas que afectan solamente a América Latina, aunque sí lo hace desde una perspectiva latinoamericana. Cuando aborda problemáticas que atañen universalmente a la bioética, no puede olvidar el carácter que adquieren en y para la región más desigual del planeta. Esto pone de manifiesto, por ejemplo, que la desigualdad debe ser central a la hora de abordar la enfermedad, como lo hace Petino Zappala relacionándola con la vulnerabilidad.
El origen de la desigualdad tiene nombres y apellidos en América Latina y por ello la bioética latinoamericana debe enfrentar la cuestión epistemológica y darle sentido propio. La bioética en América
Latina, como en el mundo entero todavía refiere a la medicina en todas sus facetas, sobre todo cuando habla de salud; con ello repite la metáfora de los primeros bioeticistas, y marca sin duda una epistemología sustentada en esta metáfora. Pero el camino que hemos comenzado a recorrer tiene que ver con un abordaje que pone en cuestión criterios científicos y metodológicos modernos, como el puramente demográfico por ejemplo. Esto es lo que hace Wikinski en su trabajo proporcionando una clave para ello al reflexionar sobre el sufrimiento. Pero también Arriagada Ramirez se arriesga a esta nueva perspectiva y comienza por repensar la corporalidad, el cuerpo y los cuerpos en la práctica clínica.
La referencia a la medicina sigue siendo muy fuerte pero no impide, sino que muchas veces ayuda, pensar la posibilidad de reclamar nuevos sistemas políticos que garanticen el cuidado de la salud para todos. Deliberar acerca del sentido de la salud y sus condiciones, sobre los sistemas de atención a la enfemedad, acerca de órdenes sociales y políticos hasta hoy inamovibles, sobre el desinterés y la omisión de asuntos relacionados a los pueblos originarios en nuestra región ¿no nos obliga como bioeticistas a cuestionar lo que se entiende por ética y por consiguiente por política? Es una pregunta que se hace Breilh, en su trabajo y nos da algunas pistas para responderla. Lo mismo hace Albuquerque, dejando atrás una bioética formal, vacía, construida según un modelo de sociedad y política en que la solidaridad es una opción y no una obligación ética, en que el derecho es respuesta al deseo individual, y el otro, fundamento de todo derecho, es ignorado.
¿Tenemos respuestas en América Latina? Las buscamos como dijimos más arriba replanteando por ejemplo el rol de la corporalidad en las relaciones de género en la vida cotidiana que incluye el trabajo. En los espacios más habituales es donde la dignidad humana debe ser reconocida. El respeto a cada ser humano como tal implica reconocer las diferencias, y hacerlo, supone haber reflexionado sobre el sentido de la corporalidad y todas sus implicancias no solo para la medicina sino para la cultura, la historia, el derecho. A esto nos llama el texto de Fuentes Valdivieso. Pero estos autores se arriesgan a algo más, para cumplir con una misión renovadora del sentido de la vida en comunidad, la bioética no puede dejar de lado la investigación pero sí los criterios puramente cuantitativos, de corte positivista que siguen usando muchos investigadores no solo en medicina. Frente a una nueva epistemología como la que nos exige Breihl, debemos sin lugar a dudas tomar en cuenta lo cualitativo, a la manera en que lo reclaman Heresi y Millán Klüsse. La medicina debió enfrentar con la pandemia situaciones de emergencia: es necesario deternerse a pensar, como lo hacen Galvalisi y sus colaboradores en respuestas que en esas situaciones
no traicionen el derecho a la salud y la vida.
Un pensador como Luis Justo a quien recordamos en este número nos obliga a la reflexión, un testimonio como el de Enrique Angelelli nos reclama, así como lo hacía Justo, que no olvidemos que la reflexión no basta, que la bioética debe ser compromiso con quienes sufren indignidad y desigualdad, voz para los que no la tienen.
Deseamos profundamente que esta Revista siga siendo un espacio privilegiado para la reflexión de los latinoamericanos y el eco de las voces que reclaman por los derechos de los desamparados.
María Luisa Pfeiffer
Editora