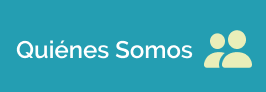CARTA ABIERTA DEL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DONALD TRUMP
Señor
Donald Trump
Presidente de los Estados Unidos de América.
E. S. D.
Señor Presidente:
El Canal de Panamá, una de las obras de ingeniería más importantes del siglo XX, ha sido un punto
estratégico y económico crucial desde su inauguración en 1914, en la cual nuestro país a través de su
desarrollo histórico, ha tenido que afrontar grandes retos y desafíos para contar en la actualidad con los
beneficios que nos brinda ser el dueño legítimo y el soberano territorial de la principal empresa pública del país y del mayor bien público con el que contamos.
Las recientes declaraciones de usted, presidente Trump, sobre el Canal han generado controversia y debate, destacando la importancia de analizar estas afirmaciones en el contexto histórico y político de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos.
El surgimiento del istmo de Panamá hace 3 millones de años, unificó el territorio hoy conocido como
Continente Americano; separando las aguas, y dando origen a lo que hoy conocemos como Océano Pacífico y el Mar Caribe. Este fenómeno natural dio inicio la interoceanidad, el desarrollo de la ruta transístmica colonial desde las ciudades terminales de Nombre de Dios y luego Portobelo en el Caribe que, a través de los Caminos Reales y de Cruces, garantizaron la comunicación con la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción y posteriormente con Natá de los Caballeros, en el litoral del océano Pacífico; rutas vitales que permitieron a la metrópoli española intercomunicarse con sus colonias en el Nuevo Mundo, por medio del sistema de flotas y galeones, y la actividad ferial de Portobelo.
En la mitad del siglo XlX se produce la construcción del primer Ferrocarril Transatlántico por parte de la compañía Panamá Railroad Company, a través del istmo de Panamá, facilitando la comunicación entre las costas este y oeste de los Estados Unidos, en virtud de dicho ferrocarril para la explotación de las minas de oro de California. Posteriormente, a inicios del pasado siglo, se completó la construcción del canal interoceánico, que acortó la distancia entre ambas costas en un perímetro de 80 kilómetros.
El Estado panameño, constituido como tal desde el 3 de noviembre de 1903, cuando se produjo la independencia de Panamá de Colombia, a lo largo de su historia, por la coyuntura misma en la cual se creó -debido a la falta de aprecio de nuestro territorio por parte de Colombia o por los grandes intereses
estadounidenses que desde el siglo XIX mostraron en el tránsito por estas tierras- se concretaría el destino transitista y marcaría nuestro destino como República. En el contexto internacional, el surgimiento de Panamá se produce en el marco de las políticas del Gran Garrote o Big Stick, desarrolladas e implementadas por Estados Unidos en toda la América Latina.
No se trata de ahondar en repeticiones ni de enumerar hechos y acontecimientos que definieron las relaciones diplomáticas panameñas-estadounidenses e implicaron desde inicios del siglo XX una relación desventajosa para nuestra República; no obstante, es vital tener claridad de la dimensión que significó un tratado tan ignominioso, que fue firmado por un extranjero en representación del Estado panameño: Philippe Buneau Varilla, quien como ministro plenipotenciario de Panamá en Washington y que el 18 de noviembre de 1903, a sólo 15 días de nuestra separación de Colombia, firmaría el Tratado Hay-Bunau Varilla, entrePanamá y los Estados Unidos de América, que implicó se cercenara nuestro territorio y con ello la conculcación de nuestra soberanía e identidad como Estado independiente. Es en este escenario en que se daría el inicio de la construcción del Canal por parte de los estadounidenses, estableciéndose un ignominioso sistema de segregación racial, un sinnúmero de violaciones graves a la integridad territorial de Panamá y constantes intervenciones militares norteamericanas en nuestro país, mancillando nuestra independencia como Estado soberano.
No es un secreto que este Tratado de 1903, otorgó a Estados Unidos el derecho al uso de tierras panameñas que fueron conocidas como la Zona del Canal, utilizadas por ese país no sólo para el funcionamiento del Canal de Panamá, sino para otras actividades desligadas de esa actividad, como lo fueron las instalaciones de bases militares que albergaron sus fuerzas de mar, tierra y aire; de modo nuestro país prácticamente se convirtió en una especie de protectorado y que condujo a la nación panameña a sufrir el despliegue de fuerzas militares no solo en la Zona del Canal, sino en la totalidad del territorio nacional.
En efecto, dicho Tratado de 1903 fue fuente permanente de intervenciones en los asuntos internos de Panamá. La causa del Canal y el cese de esa política intervencionista, hoy condenada por la historia, fueron los motores de la lucha constante e ininterrumpida del pueblo panameño por la recuperación de su territorio.
Las solicitudes y las reivindicaciones en tomo a principios básicos y fundamentales en materia de Derecho Internacional fueron la base de la República de Panamá en su dinámica en el campo de las relaciones
internacionales en aras de lograr el perfeccionamiento de la independencia y de la integridad nacional. Desde los inicios del siglo pasado, los retos que nuestra República tuvo que enfrenar fueron vastos y
difíciles. Desde las visiones políticas de la época, el constante intervencionismo norteamericano en nuestros asuntos internos y todo el sacrificio como Estado soberano que significaría para el pueblo panameño la construcción del Canal por parte de los estadounidenses.
Con la finalidad de aclararle, señor presidente, algunos conceptos equivocados que se repiten sin base real alguna, y que son los siguientes:
Nacionalidades de los trabajadores del Canal de Panamá
El fenómeno migratorio en Panamá es de larga data. En el caso de la migración de trabajadores podríamos señalar que durante el tiempo de la Colonia española se trajeron a nuestra tierra, a través del oprobioso sistema de la esclavitud, a hombres y mujeres provenientes de África, para tareas fundamentalmente en el área agrícola. Posteriormente, a mediados del siglo XIX se produce la llegada de los individuos procedentes de Asia durante la construcción del Ferrocarril Transístmico.
Al iniciarse los primeros trabajos en la construcción del Canal de Panamá se produce una oleada de mano
de obra procedente del Caribe, que, según datos de la Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano, durante la construcción del canal por los franceses «está registrado que, bajo el control francés del proyecto del canal, 12,875 trabajadores se encontraban en las nóminas, de los cuales 10,844 eran afroantillanos británicos: 9,005 jamaicanos, 1,344 barbadenses y 495 santalucenses.
La construcción del Canal de Panamá, primero por los franceses (Compañía del Canal Interoceánico) y posteriormente por los estadounidenses, fue posible gracias al esfuerzo de una fuerza laboral diversa, compuesta principalmente por trabajadores procedentes de diversas partes del mundo, especialmente de las Indias Occidentales, incluyendo Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago, así como de Europa y Asia.
Estos trabajadores tuvieron que hacerle frente a desafíos y grandes obstáculos debido a las condiciones extremas, enfermedades del trópico como la malaria y la fiebre amarilla que provocarían grandes tasas de mortalidad.
Por lo tanto, puedo señalar el gran sacrificio de toda la población de varias naciones que dio su vida por la obra canalera.
Según datos de la Autoridad del Canal de Panamá, entre 1904 y 1913 un total de 56,307 personas trabajaron en la construcción del Canal de Panamá; de los cuales 11,873 eran de Europa; 31,071 de las Antillas; 11,000 de los Estados Unidos; y 69 no clasificados (PANAMÁ A. D., 2025). La construcción del Canal tanto por los franceses como por los estadounidenses produjo aproximadamente unas 25,000 muertes de la fuerza laboral que participó (PANAMÁ A. D., 2025), y que de conformidad con las investigaciones científicas llevadas a cabo por nuestros investigadores, el verdadero número jamás se sabrá, pues los franceses sólo documentaron las muertes ocurridas en los hospitales.
En este apartado es importante señalar, que esta población afroamericana que participó duramente en la
magna obra durante la construcción, fueron sometidos a discriminación y segregación, viviendo en condiciones mucho peores que los trabajadores estadounidenses y europeos.
En sus primeras declaraciones sobre la recuperación del Canal por parte de los Estados Unidos de América, usted presidente Trump, ha señalado erróneamente que 38,000 norteamericanos habían muerto
durante la construcción del Canal de Panamá, y tal como revelan las cifras oficiales de la autoridad del Canal de Panamá, durante ese período solo participaron 11,000 trabajadores provenientes de Estados Unidos, por lo que jamás habrían podido morir la cantidad de ciudadanos norteamericanos citada por usted.
Es más, cifras que se conocen en Panamá indican que, en esa construcción, perecieron 350 trabajadores
de nacionalidad estadounidense.
Costo de la construcción y capitalización por Estados Unidos
El costo total aproximado de la construcción del Canal de Panamá fue de 375 millones de dólares, cifra
que incluía la creación de un fondo de la posteridad por la suma de I O millones de dólares pagados a Panamá y cuyo destino aún se desconoce, y los 40 millones de dólares pagados a la Compañía Francesa (PANAMÁ A. D., 2025).
Durante la administración norteamericana del Canal de Panamá (86 años) se estima que sus ingresos en concepto de peajes fue una suma aproximadamente 11,500 millones de dólares, mientras que Panamá recibió en ese mismo período de tiempo la cifra de 70 millones de dólares en concepto de anualidad. Esta desbalanceada relación económica entre ambos Estados dio como resultado que los Estados Unidos de América haya obtenido grandes beneficios económicos con el Canal panameño y el haber recuperado con creces toda la inversión en recursos financieros que se utilizaron para la construcción del mismo.
Aunado al factor económico, es necesario resaltar que el canal le permitió a Estados Unidos proyectar su poder naval de manera más eficiente, reduciendo el tiempo de tránsito entre los océanos Atlántico y Pacífico, ello fue importante cuando tuvieron participación de conflictos bélicos porque lo utilizaron desde el punto de vista geopolítico-estratégico para defender sus interés y les generó gran caudal debido al paso de gran parte del comercio del mundo que utilizaba la ruta por Panamá durante los años que estuvo bajo su control y administración.
Desmantelamiento de la colonia extranjera y recuperación del Canal
La recuperación de su soberanía y por ende del Canal de Panamá, tras la lucha generacional del pueblo
panameño a lo largo del siglo XX, no fue un regalo realizado por Estados Unidos, es nuestro derecho como nación libre, soberana e independiente. Reclamaciones que iniciaron desde que se firmó el Tratado de 1903, y que Panamá buscó siempre recuperar la soberanía sobre el Canal.
Esa lucha generacional tiene su máxima expresión con los hechos acontecidos el 9, I O y 11 de enero de 1964, que representan un ejemplo palpable, un símbolo máximo del sacrificio, de los panameños que ofrendaron su vida como los mártires por la patria. La defensa de nuestra dignidad y soberanía estuvo en manos del pueblo panameño que, por su tesón de izar la bandera panameña en la Zona del Canal, basado en los compromisos asumidos entre ambas naciones, fue víctima de las balas estadounidense y sufrió el sacrifico por las acciones zoneitas de la vida de 21 ciudadanos y de la integridad física de 200 connacionales, que fueron heridos de diversa gravedad.
Esta lucha panameña llevada a cabo fue respaldada por la comunidad internacional que de una manera irrestricta brindó apoyo y solidaridad, basada en derechos inherentes a los Estados y que culminó con los Tratados Torrijos-Carter de 1977, que establecieron la fecha final para el desmantelamiento de la situación colonial, la total reversión del Canal a Panamá, el soberano territorial y la salida de las tropas militares estadounidenses del territorio nacional. El año 1999 marcó para Panamá, la culminación de la presencia extranjera en su territorio y la recuperación total de su soberanía.
Procedimiento para el desmantelamiento de la situación colonial
La incorporación a la vida y al territorio nacional las tierras revertidas y las instalaciones de las antiguas
bases militares estadounidenses es el mejor argumento para sustentar el papel que ha jugado la república de Panamá en el desarrollo y protección de los territorios revertidos y de la transferencia del Canal a manos panameñas.
De los fuertes militares devueltos entre 1995 y 1988, alrededor del 85 % fueron asignados para su uso civil.
Y de lo devuelto en 1999, los principales fuertes como Howard, Clayton y Sherrnan, se planificó su uso y
se desarrollaron proyectos como la Ciudad del Saber (institución académica) y Panamá-Pacífico (centro del comercio internacional).
La zonificación de Balboa y Ancón, dentro del concepto de Ciudad Jardín, ha agregado diversidad a la
ciudad capital. Podemos decir que esta es la única ciudad latinoamericana con un barrio de estructura
anglosajona en América Latina.
El contraste de Amador, el Casco Antiguo, Balboa y Ancón, la bahía de Panamá y punta Paitilla le da una
personalidad especial a nuestra capital, atractiva para propios y visitantes. Es innegable el hecho que el área que ocupaba la antigua zona del canal se ha convertido en pilar fundamental del desarrollo de Panamá.
Conclusiones
En la actualidad, el Canal de Panamá es manejado con eficiencia al 100 % por profesionales panameñas.
Planificamos, realizamos y pagamos, con una suma significativa, su ampliación para dar cabida a barcos de mayores dimensiones, y en este momento es un vía mucho más eficiente y rentable que cuando estaba administrada de los Estados Unidos.
Sus declaraciones, presidente Donald Trump, sobre el Canal de Panamá deben ser analizadas en el contexto de la historia y las relaciones bilaterales entre Panamá y Estados Unidos. El Canal ha sido un símbolo de sacrificio y lucha para los panameños, y su recuperación fue un logro significativo de soberanía nacional.
A través de este análisis, se destaca la importancia del Canal no solo para Panamá, sino también para el
comercio y la política global.
Sus declaraciones de tomar el Canal, utilizando cualquier medio, incluso el uso de la fuerza, parecen
responder a una lógica de construcción de un nuevo orden mundial cuyo origen se fundamentan en los
planteamientos ideológicos de la nueva derecha conservadora norteamericana y global. Esta nueva derecha, inspirada en un conservadurismo radical, pretende desconocer las normas de inspiración democrática para imponer un autoritarismo ideológico y político que se aleja de la equidad y justicia social. Esta es una doctrina de imposición y políticas de poder y no de consenso. Y es que, a través del uso de las redes sociales y por medio de un lenguaje despreciativo, agresivo y cargado de mentiras, enajena la mente de la gente para captar seguidores resentidos y descontentos del sistema social. Se genera así una ola de miedo y amenazas para trastocar la institucionalidad democrática, los derechos humanos fundamentales y el respeto legítimo de autodeterminación de los pueblos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en los tratados internacionales.
Ante las intenciones y amenazas de la nueva derecha conservadora norteamericana y global de reconstruir un Estado anti democrático que desmantela y erosiona las bases del actual Estado de Derecho, que a pesar de sus fallas y deficiencias, ha logrado mantener un equilibrio en la balanza de poder mundial, la Universidad de Panamá rechaza, categóricamente, todo intento de intervención que lesione la dignidad y el legítimo derecho de la nación panameña de vivir en paz, sin sometimiento de su libertad como país soberano, dueño de su propio e intransferible destino. Igualmente, hace un llamado al pueblo panameño a mantener la unidad nacional en tiempos de incertidumbre.
Dr. Eduardo Flores Castro
Rector de la Universidad de Panamá
Aprobado en el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, el 24 de enero de 2025.