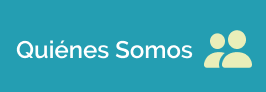Trastornos psiquiátricos y genética
Resumen
La naturaleza y causas de los trastornos psiquiátricos son motivo de debates y controversias, con teorías cambiantes con los contextos históricos, científicos, políticos, sociales y culturales del momento. Las hipótesis hereditarias tropezaron en el pasado con el desconocimiento de la genética, la complejidad de las interacciones genético-ambientales, y las controversias aun no resueltas de definiciones fenotípicas. La irrupción de la genómica dio esperanzas a los que creen que las causas de los trastornos mentales están en los genes y que, armados con secuenciadores de ADN y bioinformática, comenzaron a comparar secuencias de genomas de pacientes y controles buscando asociaciones con fenotipos diversos que siguen sin definición adecuada. Dado que todas las características humanas están influidas por genes, está ocurriendo lo previsible: un flujo incesante de asociaciones con centenares de genes pero pocas claves causales. Todas las características humanas están también influidas por factores ambientales / sociales, que explican aún más la varianza fenotípica de los trastornos psiquiátricos. Dado que las metodologías para el estudio de aquéllas y su interacción con el genoma no están tan avanzadas como la genómica, la comprensión de las causalidades de los trastornos mentales está en un laberinto, del que solo podrá salir con nuevos enfoques de las interacciones genético-ambientales que vayan más allá de la epigenómica y apunten a influencias no necesariamente medibles químicamente.
Palabras clave: Genética y Psiquiatría – Interacción genético-ambiental – Heredabilidad – Epigenética – Reduccionismo genético – Determinismo genético – Trastornos psiquiátricos y genética
Abstract
The nature and causes of psychiatric disorders are controversial and subject to debate, with theories changing according to historical, scientific, political, social and cultural contexts. In the past, hereditarian hypotheses stumbled in front of the lack of knowledge of genetics, the complexity of genetic-environmental interactions and the controversies of phenotypic definitions, still unresolved. The burst of genomics gave hopes to those who believe that the causes of psychiatric disorders is in the genes and who, armed with DNA sequencers and bioinformatics, began comparing genomic sequences among patients and controls, looking for associations with diverse phenotypes which remain inadequately defined. Given that all human characteristics are influenced by genes, the predictable is happening: an endless stream of associations with hundreds of genes, albeit with few causal clues. All human characteristics are also influenced by environmental/social factors, which explain even more of the phenotypic variance of psychiatric conditions. Given that methods for the study of those, and their interaction with the genome, are not as advanced as genomics, the understanding of causalities of mental disorders is in a labyrinth, from which it will only emerge with new approaches to genetic-environmental interactions that go beyond epigenomics and focus on not necessarily chemically measurable influences.
Key words: Genetics and Psychiatry – Genetic-environnmental interactions – Heritability – Epigenetics – Genetic reductionism – Genetic determinism
Introducción
Desarrollos recientes en genética humana La ciencia de la genética ha progresado vertiginosamente en las últimas décadas, y el conocimiento generado hasta ahora (y que continúa evolucionando) se está aplicando cada vez más a explicar, y en menor medida a solucionar, numerosos problemas vinculados a la salud. Clásicamente, la influencia genética en enfermedades y trastornos se concibe en tres modalidades: a) desequilibrios de cantidad de material genético por exceso o deficiencia (anomalías cromosómicas); b) mutación deletérea en un gen de efecto mayor (enfermedades monogénicas); y c) interacción genético-ambiental entre múltiples genes de efecto individual menor y factores ambientales de tipo químico, físico, biológico, social, emocional, etc. (enfermedades y trastornos multifactoriales). Esta categorización conceptual, que ya tiene más de 50 años de propuesta, continúa siendo válida, aunque los adelantos en el conocimiento genómico han ido agregando tipos de variaciones genéticas no conocidas previamente, como ser variaciones de número de copias en determinados puntos de la cadena de ADN repetitivo (CNVs, por sus siglas en inglés: copy number variations), cambios en una base nucleotídica (SNPs, por sus siglas en inglés: single nucleotide polimorphisms), pequeñas deleciones e inserciones, imprinting anómalo y otros, haciendo que los límites entre las 3 categorías sean más difusos. Otros dos conceptos básicos que continúan siendo válidos son: (a) que una misma mutación en un mismo gen puede tener efectos fenotípicos diversos en distintos individuos por diferentes interacciones con el resto del genoma, exposiciones ambientales y procesos estocásticos entre los individuos (lo que se denomina pleiotropía), y (b) que un mismo fenotipo puede ser causado por constelaciones genéticas diferentes (heterogeneidad genética) (Penchaszadeh, 2005; Maclellan, King, 2010; Pritchard, Korf, 2015). Luego del emprendimiento mayúsculo de la secuenciación completa del genoma humano, finalizada en 2003, los avances en la tecnología de análisis del ADN y en el conocimiento del genoma se han sucedido sin pausa y a una velocidad cada vez mayor (Penchaszadeh, 2005; Feero et al. 2010). Sabemos que el genoma humano consta de 3 mil millones de nucleótidos y que sólo el 2% del genoma está compuesto por exones de aproximadamente 20 mil genes (el exoma), distribuidos en 23 pares de cromosomas y que, salvo excepciones, existen en pares y codifican proteínas. El 98% del genoma es ADN “no codificante”, compuesto por secuencias repetitivas, otras relacionadas con la síntesis de diferentes tipos de ARN con funciones diversas, y otros elementos regulatorios de la función génica. La variabilidad genética de la especie es muy grande, ya que cada individuo porta en su genoma en promedio 3 millones de variantes que difieren de la secuencia “de referencia” del genoma. La mayor parte de las variantes involucran segmentos muy cortos de ADN, ya sea un solo nucleótido (variantes de nucleótidos únicos o SNPs), inserciones y deleciones cortas, y variaciones en el número de copias de ADN repetitivo (CNVs). La gran mayoría de las 3 millones de variantes conocidas están presentes en por lo menos 5% de la población (variantes comunes), mientras que unas 130.000 variantes existen en menos del 5% de la población (variantes raras). Las variaciones genéticas son resultado de mutaciones ocurridas a lo largo de decenas de miles de años y pueden o no tener manifestaciones fenotípicas. Por lo general, las variaciones en el ADN no codificante no tienen traducción fenotípica ostensible. La expresión fenotípica de las mutaciones en el ADN codificante dependen de su tipo y de la proteína codificada por el gen en que ocurren, es decir si afectan la estructura y función de la proteína codificada y de qué manera. Es de hacer notar que las mutaciones ocurren permanentemente y son heredables (cuando ocurren en las células germinales). Se estima que cada individuo porta en su genoma en promedio 18-74 variaciones de SNPs que no están presentes en los padres (es decir, mutaciones de novo), de las cuales 1-4 están localizadas en exones de genes. Además, se estima que cada individuo porta entre 40 a 110 variantes (heredadas o de novo) consideradas causantes de enfermedades, lo que quiere decir que ser portador de una mutación no es la excepción sino la regla (Buchanan, Scherer, 2008; Feero et al., 2012).
La pregunta del millón es por qué ciertos individuos que portan mutaciones deletéreas no están afectados. La respuesta obvia es que no basta una mutación deletérea en un gen para estar afectado con algún trastorno. Este concepto es fundamental y debe ser esgrimido cada vez que un reduccionista nos trata de convencer de que el paciente X tiene tal o cual enfermedad porque se le encontró la mutación Y en el gen Z. Como veremos más adelante, en la mayoría de las enfermedades con factores genéticos en juego (es decir todas las enfermedades) la influencia genética depende de la interacción de los productos de una pléyade de genes con efecto individual diminuto, y factores ambientales cambiantes, excepto en las enfermedades monogénicas con penetrancia completa, en las cuales el defecto genético es el gran determinante (aun así, no el único) del fenotipo. Ya desde la década del 60, las técnicas citogenéticas se utilizan para el estudio y diagnóstico de las anomalías cromosómicas (que afectan al 0.5% de la población), y su evolución en los últimos 50 años ha sido dramática, al incorporar técnicas de análisis moleculares que permiten identificar excesos y deficiencias de material genético no detectables por el microscopio (por ejemplo, microdeleciones, errores de imprinting y otros). Hoy la citogenética se ha “molecularizado”, es decir que cada vez más se basa en análisis de ADN para detectar desequilibrios cromosómicos (citogenética molecular) (Ferguson-Smith, 2008). En el campo del análisis del ADN, las tecnologías genéticas existentes antes del secuenciamiento completo del genoma humano en 2003, permitieron descubrir genes responsables de centenares de enfermedades hereditarias causadas por un gen de efecto mayor y con herencia mendeliana (enfermedades monogénicas). La metodología dependía de la búsqueda de genes “candidatos” y de análisis de genes individuales, de a uno por vez. Fue con esta tecnología que se descubrieron los genes responsables de la inmensa mayoría de las 4647 monogénicas hereditarias conocidas hasta el momento, que en su conjunto afectan al 2% de la población (Feero et al., 2010). La capacidad de detectar variaciones en genes y en el ADN no codificante aumentó exponencialmente con la introducción de secuenciadores de ADN cada vez más potentes, y la aparición de una nueva disciplina, la bioinformática, para analizar e interpretar toneladas de información genómica (Mefford et al., 2012).
Hoy en día, la literatura médico-científica del mundo desarrollado está inundada de resultados de la aplicación de la llamada “secuenciación de nueva generación”, que desde hace algunos años permite secuenciar genomas completos (3 mil millones de nucleótidos) 50 mil veces más rápido que hace 20 años y a un costo por genoma que bajó de 100 millones de dólares en 2001 a poco más de 2000 dólares en la actualidad. Por razones cuya explicación excede este artículo, el análisis de un genoma completo tiene muy baja o ninguna aplicación en medicina por su alto costo, escaso beneficio y dificultades casi insuperables de su interpretación. En cambio, el análisis del exoma (el 2% del genoma que contiene los exones de genes que se transcriben a proteínas) sí se utiliza en los países de altos ingresos para estudio de pacientes con fenotipos raros sin diagnóstico y que se presumen debidos a un trastorno genómico monogénico no identificado. La estrategia de la secuenciación masiva de exoma en pacientes con un fenotipo patológico presuntamente genético consiste en: a) secuenciar e identificar variaciones en el ADN; b) decidir cuáles variaciones encontradas son patogénicas y cuáles no; c) cotejar esas variaciones con un catálogo de variantes conocidas que causan ese fenotipo, y d) decidir si se puede hacer un diagnóstico genético con certeza en función de esa información. Dependiendo de la patología en estudio y la selección de los pacientes, los análisis de exoma completo encuentran la “causa” monogénica del trastorno en un 20-25% de los casos (Feero et al., 2010; Biesecker, Green, 2014).
La situación es diferente en el caso de los trastornos multifactoriales (categoría a la que pertenece la inmensa mayoría de trastornos psiquiátricos), en las que la secuenciación de exoma completo en pacientes con determinados fenotipos definidos clínicamente se compara con la secuencia de ADN de controles sin el fenotipo en estudio, preferiblemente hermanos sanos, padres (comparación en trío: hijo afectado, padre y madre aparentemente sanos) o población general. Estos cotejos, denominados estudios de asociación genómica amplia (GWAS en inglés), se están utilizando para detectar variaciones genéticas que puedan explicar diferentes enfermedades y trastornos de etiología desconocida. El común denominador en los GWAS es secuenciar los exomas de numerosos pacientes con la enfermedad en cuestión y compararlos con individuos sin la enfermedad, ya sea hermanos y progenitores sanos o población general, sometiendo estos cotejos entre “enfermos” y “sanos” a análisis estadísticos y bioinformáticos de alta complejidad (Pearson, Manolio, 2008; Hardy, Singleton, 2009; Manolio, 2010). El problema es que cuando estos estudios se aplican a enfermedades y trastornos complejos, en cuya causalidad intervienen cientos o miles de genes y variaciones en segmentos de ADN no codificantes, que a su vez interactúan con influencias ambientales emocionales o físicas, con efectos epigenéticos o de otro tipo, los resultados distan mucho de tener una claridad que los haga útiles para entender la multicausalidad de los fenotipos (Yesupriya et al, 2008). Esto es aún más complicado cuando la nosología de los fenotipos clínicos está definida de forma arbitraria y se corresponde poco con los fenómenos biológicos causales. En el campo de los trastornos mentales esta realidad es muy ostensible y ha sido motivo de mucha literatura (Kendler, 2009, 2016).
Actualmente, la utilidad principal en medicina de las tecnologías genéticas (citogenéticas, genéticas y genómicas) es para: a) mejorar el diagnóstico de pacientes que presentan signos clínicos de anomalías cromosómicas o enfermedades monogénicas raras; b) para la predicción del desarrollo futuro de una de estas enfermedades en personas actualmente asintomáticas, y que por historia familiar de enfermedad monogénica tienen una probabilidad alta de haber heredado el gen afectado de un progenitor, y c) para el diagnóstico prenatal o pre-implantatorio en gestaciones en las que la historia familiar indica un riesgo genético para alguna anomalía cromosómica o enfermedad monogénica, y cuando los futuros padres quieren evitar el nacimiento de un hijo afectado con ese trastorno. En cambio, son muy pocos los ejemplos de que el tratamiento de alguna de las 5000 enfermedades monogénicas conocidas haya mejorado sustancialmente merced a avances en el conocimiento genómico (Penchaszadeh, 2005; Pritchard, Korf, 2015).
Aunque en su mayoría no se trate de enfermedades genéticas sensu strictu, el estudio genómico de tejidos neoplásicos es uno de los pocos campos que actualmente ya puede ofrecer beneficios al paciente con algunos tipos de cáncer, precisando el pronóstico y orientando la terapéutica. El otro campo en que los adelantos genómicos ya tienen aplicación clínica clara (cuando la indicación es correcta) es el estudio genético de susceptibilidad o resistencia a ciertos fármacos (Pritchard, Korf, 2015). La aplicación en gran escala de la genómica en los países ricos, ha hecho ver que la estructura y función del genoma es muchísimo más compleja de lo que se suponía. Entre los factores que operan en la producción de fenotipos está la gran cantidad de genes de muy baja expresión individual, de numerosos factores reguladores de la expresión de esos genes no del todo conocidos, de innumerables interrelaciones entre los productos entre sí y con factores ambientales cambiantes en el tiempo. El descubrimiento de que factores ambientales pueden modificar la actividad de los genes sin alterar su secuencia genética ha hecho nacer una nueva disciplina: la epigenética (Hirtle, Skinner, 2007; Gibson, 2008). El llamado epigenoma está constituido por variaciones químicas en las bases nitrogenadas de los nucleótidos del ADN y de las proteínas (histonas) que envuelven el ADN. Hoy sabemos (ver más adelante) que factores ambientales pueden afectar el grado de metilación de las bases nitrogenadas de genes reguladores y el grado de compactación de las histonas, activando e inactivando genes.
Reduccionismo y determinismo genético
A ningún científico serio se le ocurriría proponer que rasgos humanos tan conspicuos como el desarrollo somático y mental, la inteligencia o la personalidad son de origen exclusivamente genético. Sin embargo, el reduccionismo genético, que sostiene que los genes son la explicación última de muchos aspectos de la salud humana, la vida y hasta la organización social, y el determinismo genético, que propone que los rasgos humanos influenciados por genes son características relativamente fijas y difícilmente modificables por cambios en el ambiente físico y social, fueron hegemónicos durante toda la primera mitad del siglo XX y sustentaron gran parte del pensamiento científico de la época (Levins y Lewontin, 1985; Beckwith, 2002).
Ese pensamiento pseudocientífico tuvo raíces ideológicas y políticas y, entre otras cosas, justificó las restricciones inmigratorias en Estados Unidos en la década de 1920, que imponían severas cuotas a grupos de provenientes del sur de Europa para “evitar la contaminación del pool genético de la población”. Otra manifestación reciente de la ideología determinista fue la tristemente célebre publicación de The Bell Curve (Herrnstein y Murray, 1994) que pretendió “demostrar” que los afrodescendientes en Estados Unidos son menos inteligentes que los descendientes de europeos, y sostener que los programas educacionales y sociales para mejorar las circunstancias de esas poblaciones eran por lo tanto fútiles. Otros ejemplos de políticas basadas en reduccionismo y determinismo genéticos fueron las decenas de miles de esterilizaciones forzadas que se realizaron en esa época en Estados Unidos para “resguardar el pool genético” de la población, y el genocidio de millones de personas por los nazis en aras de la “higiene racial”, ambas con el apoyo explícito de genetistas connotados de la época (Kevles, 1995). Las propuestas de explicación de las causas de enfermedades y de variaciones en la conducta humana basadas en el determinismo genético han provenido generalmente de sectores conservadores, interesados en convencer a la sociedad de que el sistema de estratificación político, social y económico imperante es legítimo y “natural” (Duster, 1990; Rose, 1997, 2005; Rothstein, 1999; Beckwith, 2002). Si bien los avances científicos y el progreso social han hecho retroceder a las concepciones reduccionistas, es cierto que la propia metodología de análisis del genoma implica una cierta dosis de reduccionismo, al ser necesario aislar los numerosos componentes del genoma para poder analizarlos. El problema radica en la falta de síntesis ulterior y de consideración adecuada de los contextos en que están inmersos y funcionan los genes. Si bien se sabe que no hay rasgos humanos en que no intervengan tanto factores genéticos como ambientales (Rothman & Greenland, 2005), también es cierto que estas influencias no se ejercen en forma separada, ni siquiera aditiva, sino como interacción dialéctica permanente entre genoma y factores ambientales a lo largo de toda la vida del ser humano (Levins, Lewontin, 1985). Las interacciones mismas son contextuales, dependiendo de numerosos factores: el resto del genoma, la edad, el sexo, y los factores ambientales específicos considerados en su más amplia acepción (biológicos, psicológicos, sociales, etc.). Así como no existen dos personas con el mismo exacto genoma (salvo los mellizos monocigóticos), tampoco existen experiencias medioambientales exactamente iguales entre dos personas (ni siquiera entre mellizos monocigóticos criados juntos). Los niveles de complejidad de los factores genéticos y ambientales involucrados en los trastornos mentales han desafiado hasta ahora la mayoría de los abordajes intentados para identificar factores genéticos y ambientales, y su interacción recíproca. Esto es en gran medida porque los enfoques han sido excesivamente simplistas y reduccionistas, como es el caso del abuso de la medición del parámetro denominado “heredabilidad”.
Las falencias del concepto de heredabilidad
Cuando todavía no se había descubierto la doble hélice del ADN, los genetistas empleaban un cálculo estadístico denominado heredabilidad para estimar la contribución relativa de la genética y el ambiente a la variación fenotípica que se observa en un rasgo de interés en una población (Sneicher et al., 2010). Estos cálculos fueron diseñados originalmente para el estudio de variantes vegetales en la agricultura y luego se aplicaron a variaciones en ciertos fenotipos humanos, basándose principalmente en dos métodos: a) análisis de semejanzas (concordancia) y diferencias (discordancia) entre mellizos monocigóticos y dicigóticos, y b) análisis de correlación de caracteres cuantitativos en distintos grados de parentesco. En el primer tipo de estudios se aprovecha el hecho que la identidad genética de los mellizos monocigóticos es de 100%, mientras que en los dicigóticos es del 50%, por lo que es esperable que si el fenotipo está influido por genes, la concordancia para ese rasgo (por ejemplo: esquizofrenia, autismo, inteligencia, etc.) sea mayor en mellizos monocigóticos comparada con los dicigóticos. El medio ambiente se considera similar en casos de mellizos criados con sus padres biológicos y diferente si los mellizos fueron criados aparte. También se estudian fenotipos de interés en niños de padres con la misma patología criados en hogares con padres adoptivos con y sin esa patología. Estas variables se aplican a una fórmula matemática que mide qué porción de la varianza del fenotipo en la población estudiada es atribuible a variación genética y qué porción es atribuible a variación ambiental. La porción atribuible a variación genética se llamó heredabilidad del rasgo en cuestión. Nótese que el concepto clave aquí es el de variación y no de causas pues, por el tipo de datos que se analizan, la metodología de su obtención y los cálculos que se efectúan, la heredabilidad no puede informar sobre el peso relativo de las causas de un fenotipo en la población, sino sólo sobre la contribución de lo genético y lo ambiental a la variación de ese fenotipo (Lewontin, 1974, 2006). Lamentablemente el concepto de heredabilidad ha sido generalmente abusado pretendiendo usarlo como indicador de 361 causas genéticas y su peso en los trastornos en estudio (Rose, 2006). El segundo método para estimar heredabilidad de un rasgo es por el análisis de correlación de fenotipos cuantitativos (por ejemplo: cociente intelectual), entre distintos grados de parentesco. Se presume que si un coeficiente de correlación de un rasgo cuantitativo aumenta con la cercanía del grado de parentesco, es indicación de influencia genética. El problema perenne en estos estudios ha sido la dificultad de controlar los factores ambientales, que también tienden a ser más similares a medida que se acercan los grados de parentesco (Sneicher et al., 2010). Además de los sesgos metodológicos mencionados, las fórmulas matemáticas empleadas para estimar heredabilidad no tienen adecuadamente en cuenta la variación producida por las interacciones genotipo-ambiente, por el apareamiento selectivo y por las interacciones no aditivas entre los genes que controlan un fenotipo determinado. Por estos y otros motivos, los cálculos de heredabilidad reflejan solamente los resultados en una población específica, en una zona geográfica dada y en un momento particular en la historia de esa población (Lewontin, 1974). En otras palabras, la heredabilidad de un fenotipo depende del contexto y puede ser mayor o menor en diferentes poblaciones, lugares y momentos históricos (Eisenberg, 2004). A las falencias anotadas arriba en el concepto de heredibilidad, se agrega que en la práctica se ha extrapolado lo que, aun con sus limitaciones, este parámetro estadístico informa (es decir, la contribución genética a la varianza fenotípica de una característica en una población en un momento dado), a algo que no puede informar (es decir, qué proporción del fenotipo es causado por factores genéticos). La heredabilidad jamás podría ser una medida de las contribuciones respectivas de los genes y el medio ambiente a ningún fenotipo particular, pues ambos componentes están indisolublemente integrados en los procesos del desarrollo. Si bien la heredabilidad incluye ciertos cálculos para interacciones genético-ambientales, asume erróneamente que las contribuciones de genes y ambiente al fenotipo son aditivas, lo que es contrario a los conceptos modernos de interacción y complejidad en los fenómenos biológicos y sociales (Rose, 2006). La heredabilidad, por lo tanto no es una estadística útil para detectar causas de fenotipos (inteligencia, personalidad, enfermedad mental, etc.), ni para explicar las causas de las diferencias entre poblaciones (Lewontin, 1974; Rose, 2006). Con los adelantos en el conocimiento de la genética humana y la interacción genético-ambiental, el uso del concepto de heredabilidad, al no poder absorber la complejidad, es cada vez más obsoleto, y efectivamente así se ha entendido en la mayoría de las áreas de la genética. La poca utilidad de fatigosas estimaciones de heredabilidad en Psiquiatría se debe también a que la mayoría de los trastornos mentales son heterogéneos, y las categorías actuales albergan fenotipos sólo en apariencia semejantes pero de diferentes causalidades, y cuyo análisis en conjunto no es concluyente. Curiosamente, uno de los pocos campos en que este concepto sigue muy vivo es en la psicometría, la genética de la “conducta” y los trastornos mentales. Así, se continúan publicando estimaciones de heredibilidad para numerosos trastornos mentales y “conductas” como orientación sexual, tendencias políticas, compulsión a comprar, agresividad, cociente intelectual, etc. El advenimiento del secuenciamiento de nueva generación y su aplicación a los GWAS dieron transitoriamente nuevo aliento al concepto de heredabilidad y su medición en estudios de genética de la conducta y de los trastornos mentales, pero es predecible que este parámetro será reemplazado por instrumentos de análisis de fenómenos complejos a medida que aumente el conocimiento de las interacciones genético-ambientales.
Epigenética
Es conocida la capacidad de agentes ambientales (radiaciones, virus, sustancias químicas, deficiencias vitamínicas, etc.) de alterar el ADN del genoma por su acción mutagénica y causar malformaciones congénitas, cáncer, trastornos del desarrollo y enfermedades degenerativas (Pritchard, Korf, 2015). Por otra parte, como se mencionó arriba, se ha descubierto que el medioambiente puede afectar el ADN de otras maneras no antes comprobadas. Ya en 1942 el genetista Waddington había acuñado el término epigenética para referirse a las interacciones de los genes con su medioambiente circundante, que son las que hacen expresarse el fenotipo (Waddington, 1942). Hoy sabemos que estas influencias son capaces de activar e inactivar la transcripción de ciertos genes por modificaciones en el epigenoma (Hirtle, Skinner, 2007; Gibson, 2008). Este término se refiere a la composición química de las bases nitrogenadas componentes de los nucleótidos del ADN y de las histonas, las proteínas alrededor de las cuales se enrolla el ADN. Por acción de influencias medioambientales diversas, ciertos segmentos regulatorios del genoma pueden sufrir la adición o sustracción de grupos metilo en sus bases citosina y adenina (metilación y des-metilación) inactivando o activando la transcripción y expresión de los genes por ellos regulados. Por otro lado, factores medioambientales también pueden ocasionar modificaciones covalentes en las histonas, que a su vez influencian la disponibilidad del ADN a los procesos de transcripción, regulando la estructura del ADN y la expresión génica. Las modificaciones epigenéticas son procesos bioquímicos influenciados por el medioambiente que afectan la función génica sin alterar la secuencia de ADN propia del código genético de los genes, y pueden ser reversibles pero también heredables (Feinberg, 2008; Siniscalco et al., 2013). Las variaciones en el epigenoma pueden reflejarse en el transcriptoma, es decir la porción de ADN que se está transcribiendo activamente a ARN. Dado que muchos segmentos inter-génicos del genoma (que no se transcriben a proteínas), sí lo hacen a diversos tipos de ARN que regulan la activación de genes. A través de sus acciones sobre el ADN los factores epigenéticos pueden influenciar procesos celulares como el transcriptoma, ARNoma, proteoma y metaboloma y finalmente los fenotipos resultantes (Siniscalco et al., 2013).
El redescubrimiento reciente de la epigenética está ocurriendo en una etapa del desarrollo de la tecnología genética y la bioinformática que permite, entre otras cosas, estudios de las modificaciones químicas del ADN y de la acción de los ARN regulatorios en respuesta a influencias ambientales, así como con estudios de asociación de variaciones genéticas a lo largo de todo el genoma con fenotipos diversos (GWAS). Este tipo de análisis de rasgos complejos podría explicar el efecto de ciertas influencias ambientales tempranas sobre patrones funcionales de respuesta en los procesos del desarrollo, que pueden perdurar toda la vida, predisponer a enfermedades crónicas del adulto y hasta transmitirse a la descendencia (Hirtle & Skinner, 2007).
La epigenética sería el mecanismo que explicaría numerosas investigaciones en animales y estudios epidemiológicos humanos que indican que las experiencias ambientales prenatales y del período postnatal temprano influencian el riesgo de desarrollo en la vida adulta de enfermedades complejas incluyendo trastornos mentales como la esquizofrenia. La hipótesis de que el origen de muchas enfermedades del adulto está en las exposiciones ambientales que comienzan en la vida intrauterina y la niñez temprana, presume que si bien la plasticidad del desarrollo permite la adaptación del organismo a las señales ambientales tempranas, ésta puede generar patrones de respuesta que no sean tan adaptativos más tarde en la vida, cuando el medio ambiente cambia (Hirtle & Skinner, 2007; Sonuga Barke, 2010). Los mecanismos epigenéticos pueden ser relativamente comunes en la regulación de la activación e inactivación de genes, esencial en los procesos del desarrollo, y probablemente explicará gran cantidad de efectos ambientales sobre el fenotipo, operando a través de modificaciones funcionales en el genoma En otras palabras, las exposiciones ambientales prenatales y postnatales podrían estar asociadas a cambios posteriores en la vida adulta a través de la alteración de marcas epigenéticas que regulan la salida de información almacenada en el genoma durante la vida y los patrones de respuesta a las señales cambiantes del medioambiente (Sonuga-Barke, 2010; Wermter et al., 2010). También hay evidencias de que, si bien los factores que producen cambios epigenéticos son medioambientales, las modificaciones funcionales que causan en el genoma pueden ser persistentes y aun transmitirse a la descendencia. La profundización de estas investigaciones debiera contribuir a desterrar la dicotomía herencia/ambiente (natura/ nurtura) y las concepciones reduccionistas y deterministas que deifican el rol del genoma como rector absoluto y fuera de contexto del desarrollo humano (Eisenberg, 2005; Holtz et al., 2006; Hirtle, Skinner, 2007).
Los trastornos mentales
La complejidad de los fenómenos de salud mental y de trastornos mentales es de gran magnitud y a lo largo de la historia han sido numerosas las teorías que intentaron explicar la influencia de factores genéticos, ambientales y sociales, sus interacciones recíprocas y su importancia relativa. Estas teorías y explicaciones han ido variando con el tiempo, en gran medida dependiendo de las concepciones cambiantes sobre la naturaleza humana, el contexto histórico, político y cultural del momento, y las relaciones de poder imperantes entre clases sociales. La complejidad de los fenómenos de la mente y sus variaciones normales y patológicas han hecho aún más difícil atribuir causalidades cuando las propias definiciones nosológicas siguen siendo controversiales y dependientes de factores históricos y culturales (Kendler, 2005, 2009). Una constante durante los siglos XIX y XX ha sido la controversia sobre el papel relativo de la herencia y el medio ambiente en la expresión de las características humanas, especialmente las relacionadas con la conducta, la inteligencia y las “desviaciones” de la salud mental. La propia definición de lo que constituye una “desviación” (y no simplemente una manifestación de la diversidad humana) ha ido cambiando por factores históricos, políticos y sociales más que por avances en el conocimiento. Detrás de cada postulado sobre el peso relativo de lo hereditario y lo adquirido en las variaciones de la mente humana subyacen, en forma ostensible u oculta, sesgos y prejuicios abonados por las relaciones de poder y la cultura de cada época. Así ha ocurrido, por ejemplo, con los intentos de “probar” mediante manipulaciones de diverso tipo (p. ej., diseñando en Estados Unidos pruebas de “inteligencia” para clase media blanca) para “demostrar” que los afronorteamericanos descendientes de los esclavos son de inteligencia inferior y que las clases altas blancas habían llegado a sus posiciones de poder por su superioridad mental natural (Gould, 1981).
En el campo de los trastornos mentales se han dado evoluciones que, si bien en parte han dependido del avance del conocimiento y la aplicación de nuevas tecnologías diagnósticas, siguen estando muy influenciadas por factores corporativos profesionales e intereses económicos de diversas industrias (farmacéuticas, biotecnológicas, diagnósticas y otras), que a la vez que medicalizan excesivamente el problema, recurren a paradigmas estigmatizantes sobre las personas con trastornos mentales. Recientemente, se ha propuesto en relación al autismo, un cambio de enfoque: “…escuchar lo que las personas autistas dicen, combinado con tareas compartidas en los servicios clínicos, de manera interdisciplinaria pero con reglas jerárquicas, así como confrontar pacíficamente entre objetivos científicos y clínicos, previene el secuestro del autismo con propósitos corporativos o ideológicos” (Mottron, 2011).
El entusiasmo generado por las tecnologías de secuenciación de última generación ha motivado inversiones millonarias en una suerte de “cruzada” para encontrar las causas genéticas de los trastornos mentales. Lo cierto es que hasta ahora los resultados han sido muy modestos y no han hecho mucho más que demostrar algo obvio y predecible: que aunque la definición de los principales trastornos psiquiátricos (esquizofrenia, depresión mayor, depresión bipolar, autismo) sigue siendo controversial, estos rasgos están influidos por variaciones en múltiples genes, que sin embargo, explican sólo un bajo porcentaje de cada trastorno. Una cita típica de esta realidad es la siguiente, en relación al trastorno del espectro autístico (TEA): “el fenotipo del TEA puede resultar de una red regulatoria compleja que involucra factores genéticos, epigenéticos y ambientales, así como fluctuaciones estocásticas” (Bourgeron, 2015). Si bien este tipo de aseveraciones es meritorio por atender a todos los factores posiblemente causales, comprueba que, a pesar de que repetidamente se hace mención a las “influencias ambientales y sociales” de los trastornos mentales, los estudios de causalidad sólo suelen ocuparse de ellos cuando se demuestra un efecto epigenético (ver más adelante), como si fuera el único mecanismo por el que el medio ambiente puede influir en la Salud Mental. Búsqueda de genes causales de trastornos mentales La clasificación actual de los trastornos psiquiátricos refleja síndromes clínicos de etiología desconocida y está basada en descripciones históricas provenientes de clínicos prominentes durante los últimos 25 años (Psychiatric Genomics Consortium, 2013). La búsqueda de causas de los complejos fenómenos que rodean a los trastornos mentales del desarrollo ha estado hegemonizada por el énfasis en la variación genética, con menor atención de las influencias ambientales sobre el fenotipo y las interacciones del medio ambiente con el genoma. Si bien en el discurso se reconoce la importancia de las interacciones genético-ambientales, el foco está puesto en la identificación de genes. Con la excepción de la minoría de enfermedades monogénicas que presentan trastornos psiquiátricos, la mayoría de asociaciones detectadas entre variaciones génicas y fenotipos psiquiátricos específicos son de baja significación, explican solo una fracción muy pequeña de la frecuencia del trastorno y tienen poca plausibilidad biológica. La metodología para encontrar genes responsables ha ido cambiando con el desarrollo de la tecnología. En la década del 70 se trataba de mapear (ubicar en el genoma) genes de enfermedades monogénicas conocidas, por medio de métodos de ligamiento génico, asociación familiar, genes candidatos y otros. Una vez mapeado un gen, se utilizaban técnicas de genética molecular para establecer su secuencia de bases y las mutaciones causales de la enfermedad. Estas investigaciones dieron excelentes resultados en enfermedades monogénicas y hasta la actualidad han detectado genes y sus mutaciones en aproximadamente 5000 enfermedades monogénicas (Pritchard, Korf, 2015). El paso siguiente en las investigaciones en genética humana ha sido abordar enfermedades y trastornos de etiología desconocida o compleja (multifactorial), en las que se sospecha que intervienen factores genéticos, e intentar hallar genes responsables. En este campo, y particularmente en los trastornos psiquiátricos multifactoriales por interacción genético-ambiental (la inmensa mayoría) los resultados no han sido tan halagüeños. Un problema que ha complicado mucho el estudio de los fenotipos psiquiátricos ha sido la relativa arbitrariedad y las diferencias entre especialistas, de cómo se han estado definiendo los fenotipos, que no dependen sólo de factores orgánicos o genéticos, sino también de factores contextuales históricos, sociales, culturales y políticos (Kendler, 2009). A la definición poco rigurosa de los fenotipos de estudio, se agregaba la baja sofisticación en el tratamiento de las variables ambientales que sin duda influyen y son seguramente causas principales de depresión o agresividad. No es de extrañar entonces que muchos estudios de este tipo no hayan podido ser replicados. En general, y a pesar de algunas publicaciones optimistas, el descubrimiento de genes vinculados a trastornos como la depresión y la esquizofrenia ha sido escaso y decepcionante. Esta falencia es aún más notoria en la búsqueda de genes de susceptibilidad para algunos de los rasgos preferidos por los genetistas de la conducta, como la “conducta antisocial”, el alcoholismo o el “déficit de atención e hiperactividad”, en los que de por sí es muy cuestionable la operación de transformar interacciones humanas complejas en supuestos fenotipos biológicos definidos y fijos. La mayoría de estos estudios no han podido ser replicados o validados por investigaciones ulteriores, o no han tenido significación estadística suficiente (el lector interesado en una buena revisión del tema hará bien en leer a Wermter et al, 2010). Estudios de asociación genómica amplia (GWAS) Como se mencionó anteriormente, desde hace varios años los avances de la tecnología genómica permiten analizar variaciones de ADN en genes y espacios intergénicos a lo largo todo el genoma a un costo aceptable (al menos en países con economías de altos ingresos). Se trata de los estudios de asociación genómica amplia (“GWAS” por sus siglas en inglés: genome wide association studies). En los GWAS se hace un escaneo de todo el genoma en casos y controles y se comparan centenares de miles de polimorfismos genéticos (SNPs u otros) de pacientes con el fenotipo en estudio con los de controles sin el fenotipo en cuestión (Pearson, Manolio, 2008, Hardy, Singleton, 2009; Manolio, 2009). De esa manera, sin ninguna hipótesis y yendo literalmente “a la pesca”, se está intentando encontrar variantes genéticas en sitios particulares del genoma que informen sobre susceptibilidades genéticas para desarrollar un fenotipo determinado. En los últimos años ha habido una explosión en la cantidad de GWAS realizados para innumerables fenotipos complejos de trastornos mentales: autismo, esquizofrenia, depresión mayor y otras. Para cada una de estas enfermedades se han comparado frecuencias alélicas de “variantes de riesgo” en centenares de miles de sitios polimórficos (SNPs, CNVs), en casos versus controles. Así, se han publicado centenares de variantes comunes cuyas frecuencias alélicas están aparentemente correlacionadas estadísticamente a algunos de estos trastornos. Si bien se han encontrado algunas variantes, las asociaciones con los fenotipos de interés suelen ser muy débiles (con riesgos relativos inferiores a 1.5), están presentes en muy baja proporción de pacientes con el fenotipo estudiado, y muchas de ellas no tienen utilidad clínica pronóstica o terapéutica (McClellan & King, 2010). Es probable que muchas de las asociaciones estadísticas encontradas puedan haber ocurrido al azar, como es de esperar cuando se prueban miles de asociaciones. Es importante hacer notar que en el caso de los rasgos complejos, aun cuando se encuentra una variante genética asociada a una característica, ninguna de ellas es determinante del fenotipo en cuestión. En cambio, la variante sólo conferiría una susceptibilidad genética para interactuar con los factores ambientales causales de una manera tal que se produzca el fenotipo. En otras palabras, aún en los casos en que se ha hallado asociaciones significativas de variantes genéticas con ciertos fenotipos, éstas son de bajo riesgo relativo, es decir, que la probabilidad que su presencia aumente el riesgo de desarrollar el fenotipo en cuestión es muy baja. Así, aun cuando algunos GWAS han sido relativamente exitosos en encontrar variantes genéticas de interés en enfermedades psiquiátrica, no han podido aún explicar mucho del componente genético de las mismas (Goldstein, 2009; McClellan & King, 2010; Wright, Christiani, 2010). La literatura reciente sobre la aplicación de las nuevas tecnologías genómicas para el estudio de trastornos psiquiátricos, como el autismo, la esquizofrenia, la depresión mayor, el alcoholismo y muchos otros, es muy abundante (ver buena actualización en: Sullivan, Daly, O’Donovan, 2014). Excede el propósito de este artículo examinar en detalle los adelantos en los estudios de la influencia genética de estos trastornos. Solo a guisa de ejemplo de la tendencia en estos estudios, mencionaré algunas observaciones relativas a autismo y esquizofrenia. En el caso del trastorno del espectro autista (TEA) la influencia relativa de factores genéticos, epigenéticos y ambientales sigue en debate, lo que no ha podido ser resuelto por los estudios en mellizos (que arrojan concordancias muy variables entre los estudios) y otras correlaciones familiares. Los estudios de genética molecular encuentran asociación con por lo menos 1000 variantes SNP, cada una de las cuales proporciona un riesgo muy bajo y sin que se pueda saber todavía cuáles de esas variantes son causales. También, se encuentra que los afectados poseen a lo largo del genoma un número mayor de variantes de número de copias (CNVs en inglés) de ADN repetitivo de novo (resultado de mutaciones) en mayor proporción en pacientes versus población general (5-10% versus 1-2%) (Girirajan et al., 2013; Iossifov et al., 2014). En sólo 10-25% de individuos con TEA una única variante genética (rearreglo cromosómico, CNV o SNP) parece ser suficientemente penetrante como para causar síntomas del trastorno (Bourcheron, 2015). Otro factor de debate es cuán importantes son las variantes comunes versus las variantes raras (Gaugler et al., 2014). Por otra parte, se ha señalado a un número creciente de genes que tendrían un rol en la plasticidad sináptica de las neuronas, lo que ha motivado la hipótesis de que las mutaciones en esos genes podrían alterar la fuerza sináptica y distorsionar la conectividad neuronal, aumentando el riesgo de TEA. (Bourcheron, 2015; Robinson et al, 2015). El hecho crucial de que la concordancia en mellizos monocigóticos es bastante menor que el esperado 100% si la etiología fuera monogénica, indica la presencia de factores epigenéticos, estocásticos y medioambientales (Zhubi et al., 2014). En el caso de la esquizofrenia, la historia de la Psiquiatría ha estado sumamente ligada a la perplejidad sobre lo que representa, y a los esfuerzos para desentrañar su etiología y su estigma. Los intentos de estimar el peso de los factores genéticos en su causalidad basados en estudios familiares tropezaron con la falta de definiciones claras de sus fenotipos y la falta de límites netos con otros trastornos (Flint, Munafò, 2014). Como relata Kendler en un interesante artículo (Kendler, 2014), el esfuerzo histórico de encajar la esquizofrenia en una teoría genética simple ha fracasado. Todo parece indicar que la susceptibilidad genética a la esquizofrenia resulta de centenares o miles de variantes individuales de riesgo, tanto comunes como raras. La distribución poblacional de riesgo genético para esquizofrenia está probablemente representada aproximadamente por una curva normal, en donde coexisten un modelo poligénico cuantitativo, por un lado, y rasgos determinados por locigenéticos mayores, por el otro. Kendler concluye que la impresión original de Kraepelin y Bleuler de que existe un “espectro de trastornos esquizofrénicos” donde están representados trastornos más leves dentro de un continuo (Kendler, 1985), es probablemente correcta. Por otra parte, los estudios del grupo de Arnedo (Arnedo, Svrakic, Del Val et al., 2015), usando GWAS de SNPs en casos y controles, identificaron un número moderado de grupos de SNPs relacionados, asociados a un riesgo de 70% o mayor de esquizofrenia. Estas “redes genotípicas” estaban asociadas con productos génicos y síndromes clínicos distintivos, permitiéndoles concluir que la esquizofrenia es un grupo de trastornos con influencia genética causados por un número moderado de redes genotípicas separadas asociadas a varios síndromes clínicos distintivos. La evidencia parece sugerir que en la mayoría de los casos las personas con esquizofrenia difieren cuantitativamente y no cualitativamente de los individuos no afectados (Bigdeli et al., 2014). Los esfuerzos de la biomedicina reduccionista, que pretendió demostrar que la esquizofrenia provenía de una causa aberrante única, parecen haber fracasado. El debate actual es sobre el por qué esas presuntas variantes genéticas “de riesgo” explican tan poco de la variación en la expresión de los trastornos mentales. Parece haber consenso en que ahora hay que dedicarse a la secuenciación total del genoma en casos y controles para encontrar variantes raras, presumiendo que la mayoría de las causas genéticas identificables serían variantes de muy baja frecuencia (McClellan & King, 2010; Goldstein, 2009; Manolio, 2009; McCarthy et al., 2008). Por otro lado, sin embargo están los que piensan que no se han encontrado más causas genéticas de trastornos complejos simplemente porque no las hay fuera del contexto ambiental, y que en realidad lo que hay que estudiar son las interacciones genético-ambientales (Holtz, et al., 2005; Wermter et al., 2010). Estos resultados no debieran extrañar cuando se considera la evidencia de que el riesgo atribuible a factores ambientales en otras enfermedades comunes como el cáncer de colon, la arteriosclerosis coronaria, la diabetes tipo II y los accidentes cerebrovasculares, es superior al 80% (Willet, 2002). Esta realidad seguramente interviene aún con más fuerza en los trastornos de la conducta (Alper, 2002). Efectos del medio ambiente sobre el genoma: Interacción genético-ambiental La importancia de las interacciones genético-ambientales en la producción de fenotipos de trastornos mentales y de la conducta es ampliamente reconocida en la literatura (Alper, 2002; Eisenberg, 2005; Gibson, 2008; Sonuga-Broke, 2010). La interacción genético-ambiental se refiere a situaciones donde el fenotipo puede deberse a efectos de genes, cuya acción, sin embargo, está influida por variaciones en el ambiente. También puede decirse que el fenotipo se debe a factores ambientales, cuyos efectos varían de acuerdo a características genéticas del organismo (susceptibilidad genética) (Shahanan & Hofer, 2005). Aunque tanto factores genéticos como ambientales juegan importantes papeles en la causalidad de enfermedades y conductas complejas (trastornos de conducta, conductas relacionadas a la salud, motivaciones, psicopatologías) la interacción combinada entre genes y factores ambientales es mayor que sus efectos independientes (Grigorenko, 2005). Y a pesar de las evidencias de que las conductas humanas complejas y las enfermedades evolucionan a través de interacciones entre genotipo y ambiente, son pocos los estudios empíricos que investigan esta interacción (Shanahan & Hofer, 2005). Los pocos estudios de interacción genético-ambiental realizados suelen tomar fenotipos más o menos arbitrariamente definidos (depresión, hiperactividad, agresividad, etc.) y los analizan en forma dicotómica en función de ciertas experiencias ambientales (maltrato, estrés, etc.) y de ciertos marcadores genéticos de productos que supuestamente tienen relación con el fenotipo. La superficialidad y el reduccionismo de estos análisis son tales que no deben extrañar sus pobres resultados. En cambio, lo que ha faltado hasta ahora en los diseños de investigación es una sofisticación mayor en la definición de fenotipos y una consideración más seria y compleja de las variables ambientales en juego (Caspi, Moffit, 2006; Dick, Riley, Kendler, 2010; Wermter, 2010). Uno de los problemas es que el ambiente que rodea a los trastornos mentales es analizado generalmente en forma transversal y no con una perspectiva longitudinal en el curso de la vida. Por otra parte, la propia noción de “ambiente” suele estar muy acotada y dicotomizada, con un sesgo hacia el medio ambiente biológico y poca capacidad de análisis del medio ambiente psicosocial. En este sentido, varios autores llaman la atención acerca de que el contexto social es parte del medio ambiente en el que viven, interactúan y se desarrollan los seres humanos, por lo que el estudio de la interacción de factores ambientales con la constitución genética debe incluirlo (Shahanan & Hofer, 2005; Seabroka & Avisona, 2010). Las evidencias de que la posición en la estructura social causa variaciones en salud son abrumadoras (Turner, Wheaton, & Lloyd, 1995). Se incluyen entre las causas sociales de las desigualdades en salud aquéllas relacionadas con la estructura social general (clase social, género, condiciones de vida y trabajo, etnicidad, etc.) y aquéllas relacionadas con “estilos de vida” (dieta, actividad física, acceso a servicios de salud, etc.). En todos los aspectos de salud y enfermedad, las personas de clase social más alta, con más educación, dinero, prestigio y conexiones sociales tienen menores probabilidades de sufrir enfermedades (Link & Phelan, 1995; Seabroka & Avisona, 2010; World Health Organization, 2008; Evans et al., 2011). Es evidente que el contexto social es fundamental para entender los problemas del desarrollo y las eventuales interacciones genético-ambientales, y por ende debe ser incluido entre los factores del medio ambiente a considerar en cualquier estudio de interacción genético-ambiental (Eisenberg, 2004, 2005).
Conclusiones
Podemos concluir estas someras reflexiones sobre el rol de los genes en los trastornos psiquiátricos aseverando que “todos los rasgos humanos son 100% genéticos y 100% ambientales” (Rothman, 2005), implicando que lo genético está siempre presente, y lo ambiental también, y que todas las características humanas, normales y patológicas, son producto de la interacción entre el medio ambiente y los genes. Al decir del pionero de la Psiquiatría social que fue León Eisenberg:
“La expresión génica está ligada al contexto medioambiental: los genes marcan los límites de lo posible, los medioambientes determinan lo que se manifiesta en la realidad. La epidemiología de las enfermedades en las poblaciones humanas continuará reflejando dónde y cómo vive la gente, el aire que respiran, el agua que beben, lo que comen, la energía que gastan, las ocupaciones que tienen, el estatus que tienen en el orden social de sus comunidades, si están socialmente aisladas o rodeados de amigos y familia, y la calidad y cantidad de atención médica que reciben. Los desarrollos en genómica servirán para subrayar la importancia de lo social en la patofisiología de las enfermedades” (Link, Phelan, 1995; Eisenberg, 2005).
También es claro que los problemas que enfrenta la ciencia para establecer causas de enfermedades y conductas son de una complejidad inédita, desde definiciones epistemológicas de lo que es “normal” y “patológico”, pasando por los prejuicios sociales y culturales sobre diversidad humana, y llegando a los desafíos de investigaciones capaces de aprehender la complejidad humana sin recurrir a reduccionismos de ninguna naturaleza. En particular, el reduccionismo genético ha causado y continúa causando mucho daño, tanto al conocimiento como a la gente que sufre sus consecuencias de discriminación y estigmatización por poseer rasgos de cualquier tipo (“genético” o “ambiental”) que la hacen diferente.
No cabe duda de que actualmente el péndulo del interés científico está inclinado a desentrañar los fenó menos de natura por sobre los de nurtura, sesgo que se explica por razones económicas, políticas y de relaciones de poder social, y no por razones científicas. Sin embargo, es totalmente imposible analizar la condición humana dicotomizando lo genético de lo social-ambiental (Holtz et al., 2006). Finalmente, queda el desafío de hacer investigaciones sobre trastornos mentales desprovistas de los sesgos y prejuicios que han caracterizado hasta ahora a las mismas, en un mundo con un nivel tan bajo de justicia social y tan alto de inequidades aceptadas e incluso estimuladas por el orden económico imperante. El desafío aún mayor es asegurar que el conocimiento así generado se utilice para promover la salud mental en equidad.
Víctor Penchaszadeh
Reflexiones de un genetista sobre la influencia de los genes en los trastornos psiquiátricos.
Revista Argentina de Psiquiatría Vertex, No129, pags 357-367- Volumen XXVII Septiembre/Octubre 2016 http://www.polemos.com.ar/vertex129e.php
Referencias Bibliográficas
- Alper, JS. Genetic complexity in human disease and behavior. Alper JS, Ard C, Asch A, Beckwith J, Conrad P, Geller LN. The Double-Edged Helix. Social Implications in a Diverse Society. Baltimore: The Johns Hopkins University Press; 2002. p. 17-38.
- Arnedo J, Svrakic DM, Del Val C, Romero-Zaliz R, Hernández-Cuervo H; Molecular Genetics of Schizophrenia Consortium, Fanous AH, Pato MT, Pato CN, de Erausquin GA, Cloninger CR, Zwir I. Uncovering the hidden risk architecture of the schizophrenias: confirmation in three independent genome-wide association studies. Am J Psychiatry 2015. 172(2):139-53.
- Beckwith, J. Geneticists in Society, Society in Genetics. In: Alper JS, Ard C, Asch A, Beckwith J, Conrad P, Geller LN. The Double-Edged Helix. Social Implications in a Diverse Society. Baltimore: The Johns Hopkins University Press; 2002. p. 39-57.
- Biesecker LG, Green RC. Diagnostic Clinical Genome and Exome Sequencing. N Engl J Med 2014. 370:2418-25.
- Bigdeli TB, Bacanu SA, Webb BT, Walsh D, O’Neill FA, Fanous AH, et al. Molecular validation of the schizophrenia spectrum. Schizophr Bull 2014; 40: 60-65.
- Bourgeron T. From the genetic architecture to synaptic plasticity in autistic spectrum disorder. Nature Rev Neuroscience 2015. 16:551-563.
- Buchanan, JA, Scherer, SW. Contemplating effects of genomic structural variation. Genet Medicine 2008. 10(9). p. 639-647.
- Caspi A, Moffitt TE. Gene-environment interactions in psychiatry: joining forces with neuroscience. Nature Rev Neuroscience 2006. 7; 583-590.
- Dick DM, Riley B, Kendler KS. Nature and nurture in neuropsychiatric genetics: where do we stand? Dialogues Clin Neurosci 2010. 12(1):7-23.
- Duster T. Race and the reification of science. Science 2004. 307:1050.
- Eisenberg L. Social psychiatry and the human genome: contextualising heritability. Brit J Psychiatry 2004. 184,101-103.
- Eisenberg L. Are genes destiny? Have adenine, cytosine, guanine and thymine replaced Lachesis, Clotho and Atropos as the weavers of our fate? World Psychiatry 2005. 4(1): 3-8.
- Evans JP, Meslin EM, Marteau TM, Caulfield T. Deflating the Genomic Bubble. Science 2011. 331:861.
- Feero WG, Guttmacher AE, Collins FS. Genomic Medicine – An Updated Primer. N Engl J Med 2010; 362:2001-11.
- Feinberg AP. Epigenetics at the Epicenter of Modern Medicine. JAMA 2008. 299, (11):1345.
- Ferguson-Smith, MA. Cytogenetics and the evolution of medical genetics. Genet Medicine 2008. 10(8):553-559.
- Flint J, Munafò M. Genetics: Finding Genes for Schizophrenia. Curr Biol. 2014 Aug
- 18; 24(16): R755-R757. 18. Gaugler T, Klei L, Sanders SJ, Bodea CA et al. Most genetic risk for autism resides with common variation. Nat Genet 2014. 46 (8):881-885.
- Gibson G. The environmental contribution to gene expression profiles. Nature Rev Genet 2008. 9, 575-581.
- Girirajan S, Johnson RL, Tassone F, Balciuniene J et al. Global increases in both common and rare copy number load associated with autism. Human Molecular Genetics 2013. 22 (14) 2870-2880.
- Goldstein DB. Common genetic variation and human traits. N Engl J Med 2009. 360, 1696-1698.
- Gould, SJ. The mismeasure of man. 1981. New York: WW Norton.
- Hardy J, Singleton A. Genomewide Association Studies and Human Disease. N Engl J Med 2009. 360(17):1759-1768.
- Herrnstein RJ, Murray C. The Bell Curve: Reshaping of American Life by Differences in Intelligence. New York: Simon and Schuster. 1994.
- Hirtle LJ, Skinner MKEnvironmental epigenomics and disease susceptibility. Nature Rev Genet 2007. 8, 253-262.
- Holtz TH, Holmes S, Stonington S, Eisenberg L. Health is still social: Contemporary examples in the age of the genome. PLoS Med 2006. 3(10):e419.
- Ioannidis JP. Genetic associations: false or true? Trends Mol Med 2003. 9:135-138.
- Kaminker P, Woloski PM. De tal palo… ¿tal astilla? Enfoques de la Genética Clínica en la Práctica de la Consulta Psiquiá- trica. Vertex – Revista Argentina de Psiquiatría, 2012. p. 446- 457.
- Kendler KS. Diagnostic approaches to schizotypal personality disorder: a historical perspective. Schizophr Bull 1985. 11:538-553.
- Kendler KS. Psychiatric Genetics: A Methodologic Critique. Am J Psychiatry 2005. 162:3-11.
- Kendler KS. A historical framework for psychiatric nosology. Psychological Medicine 2009. 39, 1935-1941.
- Kendler KS. A joint history of the nature of genetic variation and the nature of schizophrenia. Molecular Psychiatry 2014. 1-7.
- Kendler KS. The nature of psychiatric disorders. World Psychiatry 2016. 15:5-12.
- Kevles DJ. In the Name of Eugenics. Cambridge, Massachussets: Harvard University Press. 1995.
- Iossifov I, O’Roak BJ, Sanders SJ, Ronemus M et al. The contribution of de novo coding mutations to autism spectrum disorder. Nature 2014. 515 (7526):216-221.
- Latham KE, Sapienza C, Engel N. The epigenetic lorax: gene–environment interactions in human health. Epigenomics 2012. 4 (4):383-402.
- Levins R, Lewontin RC. The Dialectical Biologist. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1985.
- Lewontin RC. The analysis of variance and the analysis of causes. Am J Hum Genet 1974. 26:400-11. (Int J Epidemiol 2006;35:520-25.)
- Lewontin RC. Biology as Ideology: The Doctrine of DNA. Ontario: Stoddart, 1992.
- Lewontin RC. Commentary: Statistical analysis or biological analysis as tools for understanding biological causes. Int J Epidemiol 2006. 35:536-537.
- Lewontin RC, Rose S, Kamin LJ. No está en los genes. Racismo, genética e ideología. Buenos Aires, Editorial Crítica. 2003.
- Link B G, Phelan J. Social conditions as fundamental causes of disease. Journal of Health and Social Behavior 1995. Extra Issue, 80-9.
- Manolio TA, Collins FA, Cox NJ, Goldstein DB et al. Finding the missing heritability of complex diseases. Nature. 2009 Oct 8; 461(7265): 747-753.
- Manolio TA. Genome Wide Association Studies and Assessment of the Risk of Disease. N Engl J Med 2010. 363:166-76.
- McCarthy MI, Abecasis GR, Cardon LR, Goldstein DB, Little J, Ioannidis JPA and Hirschhorn JN. Genome-wide association studies for complex traits: consensus, uncertainty and challenges. Nature Rev Genet 2008. 9:356-369.
- McClellan J, King M-C. Genetic Heterogeneity in Human Disease. Cell 2010. 141:210-217.
- Mefford HC, Batshaw ML, Hoffman EP. Genomics, Intellectual Disability, and Autism. N Engl J Med 2012. 366:733-43.
- Mottron L. The power of autism. Nature 2011. 479:33-35.
- Pearson TA, Manolio TA. How to Interpret a Genome-wide Association Study. JAMA 2008. 299 (11):1335.
- Penchaszadeh VB. Del genoma a la salud. En: A. Díaz, D. Golombek (comps). ADN, 50 años no es nada. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2004. p.150-160.
- McGrath JJ, Bo Mortensen P, Visscher PM, Wray NR. Where GWAS and Epidemiology Meet: Opportunities for the Simultaneous Study of Genetic and Environmental Risk Factors in Schizophrenia. Schizophr Bull 2013. 39(5):955-959.
- Pritchard DJ, Korf BR. Genética Médica. Editorial Panamericana, Buenos Aires, 232 págs. 2015.
- Psychiatric Genomics Consortium. Genetic relationship between five psychiatric disorders estimated from genomewide SNPs. Nat Genet 2013. 45(9):984-994.
- Rappaport SM. Discovering environmental causes of disease. J Epidemiol Community Health 2012. 66:99-102.
- Risch N, Herrell R, Lehner T, Liang KY, Eaves L, Hoh J, Griem A, Kovacs M, Ott J, Merikangas KR. Interaction between the serotonin transporter gene (5-HTTLPR), stressful life events, and risk of depression: a meta-analysis. JAMA 2009. 301:2462-2471.
- Robinson EB, Neale BM, Hyman SE. Genetic research in autism spectrum disorders. Curr Opinion Pediatrics 2015. 27 (6): 685-691.
- Rose SPR, Lewontin RC, Kamin L. Not in Our Genes. Penguin, London, 1984.
- Rose S. A perturbadora ascencao do determinismo neurogenético. Ciéncia Hoje. 1997. Vol 21/No. 126:18-27.
- Rose SPR. Commentary: Heritability estimates-long past their sell-by date. Int J Epidemiol 2006. 35; 525-527.
- Rothman KJ, Greenland S. Causation and Causal Inference in Epidemiology 2005. Suppl 1, Vol 95, No. S1, 144-150.
- Rothstein MA. Behavioral genetic determinism. Its effect on culture and law. En: Behavioral Genetics. The Clash of Culture and Biology, RA Carson y MA Rothstein, editores. Johns Hopkins Press, Baltimore.
- Seabrooka JA, Avisona WR. Genotype-environment interaction and sociology: Contributions and complexities. Social Sci Med 2010. 70, 1277-1284.
- Sneicher M, Antonarakis S, Motulsky A. Vogel and Motulsky’s Human Genetics. Problems and Approaches. Springer Verlag: Heidelberg. 2010.
- Shanahan MJ, Hofer SM. Social context in Gene-Environment Interactions: Retrospect and Prospects. The Journal of Gerontology 2005. 60B, 65.
- Shanahan, M. J., & Boardman, J. D. Gene-environment interplay across the life course: overview and problematics at a new frontier. In J. Z. Giele, & G. H. Elder, Jr. (Eds.), Methods of life course research: Qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks, CA: Sage. 2009.
- Siniscalco D, Cirillo A, Bradstreet JJ, Antonucci N. Epigenetic findings in autism: New perspectives for therapy. Int J Environ Red Public Health 2013. 10(9), 4261-4273.
- Smoller JW, Craddock N, Kendler K, et al. Identification of risk loci with shared effects on five major psychiatric disorders: a genome-wide analysis. Lancet 2013. 381:1371-1379. 68. Sonuga-Barke EJS. ‘It’s the environment, stupid!’ On epig