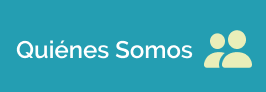Trasplantes desde una mirada bioética
Trasplantes desde una mirada bioética
María Luisa Pfeiffer
Doctora en Filosofía, (U.de Paris), Investigadora del CONICET, docente de la Universidad de Buenos Aires
Introducción
Hay un par de preguntas que son clásicas a la hora de analizar éticamente la aplicación de la tecnología a la práctica médica. La primera es ¿se “debe” hacer todo lo que se “puede”? La pregunta nace de la inquietud generada por el hecho de que la técnica nos va empujando a conductas que luego de adoptadas exigen ser justificadas desde la ética, generalmente porque provocan daño. Muchas veces ese daño no es intencional, lo cual no significa que deje de serlo; hay ocasiones en que ese daño es ampliamente superado por los beneficios pero también muchas otras en que es difícil evaluar el real nivel de daño que ocasiona una aplicación tecnológica. Esto lleva a la segunda pregunta, tal vez la más dificultosa porque no sólo atañe a la ética sino también a la política, que es: frente al conflicto entre el poder técnico y el deber moral, ¿cuál es la elección debida? Esta pregunta supone dejar de lado una creencia que aún se mantiene en algunos círculos, sobre todo científicos, por la que toda cuestión ética es, en el fondo, una cuestión técnica mal planteada ya que el sentido de la técnica y sobre todo de la tecnociencia es buscar el beneficio de la humanidad.
El desarrollo de la bioética ha permitido avanzar en los cuestionamientos morales a las actividades de los científicos y tecnólogos permitiendo poner de relieve que el desarrollo de la ciencia y la tecnología no es neutro y no siempre sus últimos objetivos son el beneficio de la humanidad: recordemos que gracias a la ciencia y la tecnología se siguen “perfeccionando las armas” y depredando a la naturaleza. ¿Significa esto que los bioeticistas pretendemos volver a la época de las cavernas? ¿Qué rechazamos todo lo que la ciencia médica, física y química han aportado al bienestar de la humanidad? No. Lo que significa es que frente a las propuestas de la ciencia y sobre todo de la tecnología, cualquiera sea, debemos mantener libertad de juicio y capacidad de crítica.
Dentro del campo del conocimiento fue la medicina quien fue adquiriendo, a partir de su acercamiento a la ciencia, un grado de confiabilidad moral cada vez mayor. Además de hacer ciencia, los médicos, se ocupan de la salud de las personas, de su vida, y ello le da a la medicina peso moral y el lugar de privilegio que ocupa hoy entre las ciencias. La palabra del médico es lo más parecido a la palabra de Dios y si bien podemos dudar de la veracidad del médico ya que es un ser humano, es casi imposible dudar de la medicina. Por otra parte la medicalización que afecta a la vida actual, hace que la profesión médica tenga la última palabra en lo que respecta a la salud y la enfermedad, así como en lo que es vivir bien o vivir mal. Aunque los criterios médicos no son los únicos que tallan a la hora de considerar una buena vida, si son los más valiosos. Esto da, sin duda mucho poder a la medicina que se ve reflejado en su presencia ineludible a la hora de establecer conductas morales y políticas.
Esta medicalización de la vida es lo que critican primero Foucault y luego los biopolíticos, cuando analizan las políticas que usan a la medicina y sobre todo a la biología para ejercer dominio sobre las personas. Es en esta relación donde podemos afirmar que la medicina es un instrumento invalorable de poder por su autoridad sobre los individuos y los pueblos y que por ello es una herramienta peligrosa en tanto y en cuanto puede servir a muchos intereses que no son los de los individuos ni los pueblos. La medicina no sólo maneja la salud sino que establece los criterios de salubridad y crea los instrumentos para mantenerla o destruirla. Basta cambiar un índice estadístico para que cientos de miles de personas deban vacunarse contra alguna enfermedad real o imaginaria, lo cual significa el dispendio, para los estados o los individuos, de recursos que no pueden destinarse a cubrir otro tipo de necesidades. No olvidemos que la bioética nace como reacción ante procederes médicos indebidos: sea a raíz del proceso de Nuremberg, sea en la reflexión de Potter, son las conductas médicas las que obligan a una reflexión ética, a la bioética, como modo de detener una medicina dañina.
No cabe duda que dentro de este panorama la cuestión de los trasplantes ha sido siempre centro de muchos tratamientos bioéticos. Por sólo citar un documento, podemos referirnos al de Aguascalientes del año 2010 donde quedaron planteadas cuestiones que afectan a los trasplantes y que sólo pueden tener respuestas éticas, como son “la equidad en el acceso a trasplante, los criterios de asignación de órganos de donante fallecido, la seguridad en el donante vivo, el riesgo de prácticas de comercialización, el acceso equitativo a fármacos inmunosupresores de alta calidad y la legislación sobre trasplantes de órganos”.[1]
Estos problemas no fueron planteados en Aguascalientes sólo por bioeticistas, sino por todos los que tienen algún interés en esta práctica. De modo que tienen que ver tanto con los que conforman el equipo que hace el trasplante como con los que obtienen los órganos, también con los que necesitan recibir un órgano y los que, muertos o en vida, disponen de ese bien que viene adquiriendo cada vez más valor: un órgano. Pero hay otros interesados en resolver esos problemas y algunos otros, que son los que acompañan a todos los antes mencionados, las familias, los que llevan adelante los controles del sistema de trasplantes, los funcionarios, los miembros de la comunidad médica en general, el público. En relación a ello, no es posible enfrentar estos y otros problemas ignorando las nociones y representaciones que operan sobre el equipo médico y el público en general respecto de la aceptabilidad del procedimiento de transplantes, como tampoco que la sociedad, al aceptar sin reflexión una práctica de orden preferentemente técnico-procedimental, está generando un tipo de cultura y promoviendo unos valores por sobre otros y convalidando algunos paradigmas que conforman esos valores.[2] Lo que planteo en este trabajo tiene que ver con cuestiones éticas que están estrechamente ligadas al trasplante, que no sólo alcanzan al uso del cuerpo y de los órganos sino sobre todo a la inserción de esta práctica en una cultura que mercantiliza todas las relaciones.
Antes de avanzar sobre reflexiones críticas que podrían molestar a algunos de los actores de esta práctica, quiero dejar en claro que coincido con la vox populi en el sentido que los trasplantes de órganos, desde el año 1954 que es cuando se realiza con éxito el primer trasplante de riñón, a la fecha, han generado una auténtica revolución en el mundo de la medicina y que actualmente resultan un procedimiento imprescindible frente a muchas patologías. Nadie puede dejar de reconocer que en la actualidad cada 27 minutos alguien en el mundo recibe un órgano trasplantado y cada 2 horas un ser humano muere por no obtener el órgano que imperiosamente necesita. [3] Pero lo que debe quedar claro también es que es una terapia extrema, excepcional, que de ser posible debería reemplazarse, la prueba es que para que se prescriba “El paciente debe estar lo “suficientemente enfermo” para que requiera un trasplante y lo suficientemente compensado para poder soportarlo”.[4] De modo que lo que pueda ser analizado en este trabajo es para mejorar la práctica y ¿por qué no? para darnos permiso para pensar en otras terapias menos cruentas.
El cuerpo del trasplante
La primera consideración que me interesa hacer es de tipo antropológica y tiene que ver con la concepción del cuerpo en que nos movemos en relación con los trasplantes. Cuando el filósofo Nancy, quien recibió un corazón trasplantado en los noventa, relata sus experiencias y sensaciones, considera a ese corazón un intruso y dice de él “es sin derecho y sin familiaridad, sin acostumbramiento”.[5]
Aunque no sea una molestia, aunque sea una solución a un estado grave de salud, incluso terminal, “es una perturbación en la intimidad” agrega el filósofo.[6] Al reflexionar sobre lo que le va sucediendo, Nancy busca dejar expuesta la complejidad de esta práctica que se presenta como una más entre los tratamientos terapéuticos y que sin embargo está llena de paradojas y cuestiones no resueltas. Por ejemplo, desde la bioética, nos ocupamos mucho con el consentimiento del donante acentuando la necesidad de que éste pueda resolver acerca de su donación lo más libremente posible, hacer y hacerse preguntas acerca del acto de donar que deben ser respondidas en su totalidad y con honestidad. Nancy, por el contrario, marca su situación de receptor, y que, como tal, no puede entrar en ningún debate, podríamos decir que no puede deliberar ni decidir, está atrapado entre una necesidad vital inevitable, una incógnita metafísica respecto de la identidad y la magia de la tecnología. Para poder seguir viviendo necesita un corazón que le está ofreciendo la tecnología con todas sus “certezas”, un corazón sin nombre, sin cara, ¿sin afectos?¿sin preferencias?¿sin odios? Se halla impelido al trasplante: “Desde el momento en que me dijeron que era preciso hacerme un trasplante, todos los signos podían vacilar, todos los puntos de referencia invertirse, sin reflexión, por supuesto, e incluso sin identificación de ningún acto, ni de permutación”.[7] El receptor recibe la noticia como un salvavidas en que debe confiar absolutamente, lo obliga a ello el prestigio de la ciencia, su propia condición de vida medicalizada y una imperiosa necesidad de vivir. Sin embargo ¿es él quien va a vivir luego del trasplante? “¿Qué es esta vida propia que se trata de ‘salvar’? Se revela entonces, al menos, que esta propiedad no reside en nada en «mi» cuerpo”.[8] Siente entonces un vacío orgánico, simbólico e imaginario y comienza a percibir a su corazón como un extraño, un extranjero, algo que ya no es él mismo. Hasta ese momento su corazón y él mismo eran uno, ahora son dos. Es algo dañino que debe ser separado de él, para que él pueda continuar viviendo. La relación consigo mismo se convierte en un problema, una dificultad, una opacidad: se da a través del mal o del miedo, ya no hay nada inmediato. Su corazón ya no es él mismo, es otro, es una representación, un montaje de funciones, dejando de ser la evidencia poderosa y muda que hasta el momento había sido. El corazón adquiere así una forma representada por otros, por la medicina, por los dibujantes, por los anatomistas, “Una ajenidad se revela “en el corazón” (…) de lo que nunca se designaba como “corazón”, una ajenidad asociada a la enfermedad, es un corazón enfermo, endurecido, estropeado, corroído, un corazón que se vuelve un extranjero”.[9]
Esa representación del corazón como un órgano separado, con funciones exclusivas, en relación con otros órganos, que se hace patente cuando se propone un trasplante, no nos es extraña, la hemos conocido en la escuela en las clases de biología, en los libros, en Internet cuando consultamos por nuestra anatomía. Las formas del corazón, del estómago, del cerebro como órganos separados, no nos son extrañas, incluso las encontramos en las publicidades, o en los envases de medicamentos. Eso que vemos representado, sin embargo, no es nuestro corazón, es “el corazón”, un órgano anónimo, ese en que se convierte nuestro corazón cuando la medicina interviene para apuntar a él como el intruso que como enfermos debemos repudiar. Y el enfermo debe hacerlo a la espera de “otro corazón”, tan extraño como ese o más y, mientras tanto, debe convivir con esa cosa maligna.
La medicalización de nuestra vida no pasa sólo por el corazón sino que objetiva nuestro cuerpo y por ello genera la necesidad de apropiarnos de él, de esa cosa que llamamos cuerpo y que nos acompaña y “usamos” como si fuera “nuestro”, es decir como si fuese un objeto sobre el que podemos ejercer el derecho de propiedad. Ese cuerpo nuestro, cuando es convertido en objeto, es representado, adjetivado, incluso simbolizado con conceptos e imágenes provenientes de la medicina. La medicina logra la mayor objetivación del cuerpo en la situación de enfermedad.
Sin embargo, antes de la enfermedad, antes de la objetivación, en cada momento de nuestra vida no tenemos un cuerpo sino que somos cuerpo, vivimos corporalmente. Esto significa que somos cuerpo-en-relación-con-el-mundo, y como tal, seres relacionales, que establecemos diferentes relaciones: temporales, espaciales, expresivas, de lenguaje, simbólicas, afectivas, pasionales, transformadoras, contemplativas, de entrega, de reciprocidad, y lo hacemos de tal manera que no “notamos” esa corporalidad más que cuando algo en esa relación sale mal. Y el trasplante es la última estación de una relación que viene saliendo mal. Cuando necesitamos un trasplante, lo que “salió mal” es la posibilidad de proyectarnos al futuro porque no podemos acomodarnos al presente, porque está en peligro nuestra vida, nuestras posibilidades de continuar relacionándonos con el mundo en el tiempo, porque estamos en peligro de perecer. Frente a la necesidad de un trasplante el cuerpo pierde definitivamente su carácter de comportamiento y gesto, compromiso y sufrimiento, y pasa a ser una suma de objetos a sacar y poner, una especie de complejo carnal. Es en ese momento cuando el órgano como tal, propio o ajeno se extranjeriza, se hace extraño y tal vez la manifestación más clara de ello se de en el rechazo tantas veces considerado inexplicable. La posibilidad del rechazo nos instala en una doble ajenidad: por una parte, “la del corazón trasplantado, que el organismo identifica y ataca en cuanto ajeno y por otra, la del estado en que la medicina instala al trasplantado para protegerlo”.[10] En efecto, las medidas médicas para evitar el rechazo son reducir la inmunidad del enfermo para que soporte al extranjero. No piensa que ellas convierten al enfermo en extranjero para sí mismo, para esa identidad inmunitaria que es un poco su firma biológica. El rechazo al trasplante no lo hace el cuerpo como algo separado del sujeto, sino que es el mismo sujeto quien rechaza lo que en otro momento aceptó. ¿Qué es lo que sucede? Que, a pesar de todo seguimos siendo ese corazón que debemos rechazar, esos riñones que nos tienen que extirpar y el trasplante termina siendo una mutilación que lleva a la muerte. “Aunque resulte difícil elaborar una sencilla respuesta a este interrogante, tenemos que reconocer que en este caso especial [el rechazo] el saber occidental entra en colisión con nuestra visión secular de la vida humana y del morir y con nuestra manera ante-predicativa de entender el cuerpo vivo y el cuerpo muerto. La imagen (o representación) que nos forjamos de nosotros mismos, base sobre la cual construimos nuestra identidad, es una realidad cultural y socialmente operante todavía, aunque mucho en su contra se haya escrito y hecho en estos años atravesados por la impronta posmoderna y por el despliegue técnico y científico”.[11]
En la cuestión del rechazo de órganos que parece tan técnica y que resulta muchas veces tan problemática se juega mucho más que cuestiones médicas, se juega el problema de la identidad del enfermo como sujeto y como cuerpo, como esa unidad indisociable de sujeto y cuerpo que somos los humanos. El cuerpo, como el corazón, pierde su sentido de “posibilidad de relación con otros cuerpos, extensión abierta al encuentro, el acercamiento, el choque”[12] y pasa a ser un otro sostenido por la técnica. Esto pasa mucho más claramente en los riñones, con menor peso simbólico pero con mayor dependencia previa de la técnica. El trasplante y la diálisis previa significan convertirse en alguien que vive en interdependencia estrecha con todos los medios técnicos de la medicina y de la bioquímica, de la máquina y los fármacos con sus complejos efectos y sus interacciones interminables. Ya trasplantado vive “una vida que le es transmitida sin parar y renovada por medio del encadenamiento de los inmunodepresores y de los controles, de las medidas, de los exámenes”.[13] La cuestión de la identidad no puede ser ignorada a la hora de pensar en el trasplante, teniendo en cuenta que no se trata de una cuestión meramente psicológica sino que implica al cuerpo que es nuestra inserción simbólica en el mundo. El cuerpo humano sustenta la identidad como modo de ser, modo de insertarse en el mundo, de relacionarse con la biosfera, propio de cada uno. Los cuerpos son únicos como las personas, como los destinos, como las historias y los proyectos, lo ha ratificado la genética. [14] La identidad es el factor de interferencia más importante tanto para donar un órgano propio como para aceptar de otra persona un órgano determinado.[15]
Cuerpo y subjetividad
Lo anteriormente planteado debe revelar tanto a quien trasplanta como a quien es trasplantado la complejidad de la relación con el cuerpo “propio” [16] y ajeno que ha generado nuestra cultura y que se revela en momentos límite de dolor, placer, sexualidad, fatiga, peligro de muerte; cuando el cuerpo pasa a ser un extraño, algo perecedero y efímero. Pensar en la posibilidad de que el cuerpo propio sea reemplazado por otro ajeno, rompe con la percepción de unidad del cuerpo con la subjetividad.
La literatura y sobre todo el arte han aportado a esa fuerte percepción de integralidad de uno mismo, cuerpo incluido, abriendo a la imagen de un cuerpo complejo e inserto en una realidad mayor que la suma de sus partes, realidad que implica la subjetividad. Rodin, en 1864, por ejemplo, esculpe “El hombre de la nariz rota”, donde por primera vez desaparece la experiencia de la representación del cuerpo como unidad objetiva perfecta [17] y abre la puerta a complejizar la representación del cuerpo, a darle una identidad en la carencia, incluso más allá de la simplificación médica de considerarlo una máquina de carne y huesos, o de moléculas y genes o la imagen de la integridad corporal como “con todas sus partes”. El cuerpo precario, fragmentado, roto, incompleto, enfermo, defectuoso, deforme, patencia del sujeto sometido a la temporalidad y la decrepitud que muchas veces aparece en el arte o la literatura, el cuerpo que revela la condición mortal del humano, su inevitable finitud, su condición de vulnerable, sigue siendo negado por una cultura que aún acepta concebir los cuerpos de los sujetos separados de su conciencia o su alma o su razón, para usarlos, manipularlos, incluso mercantilizarlos. [18] Cómplice, tal vez no intencional de esto, es la medicalización de la vida. Gracias a sus prácticas cada vez más tecnologizadas, la medicina refuerza la imagen de un cuerpo compuesto de órganos sobre los que es posible actuar de una u otra manera para mantenerlo en funcionamiento, acentuando un horizonte bio–teleológico del organismo que resulta en un cuerpo organizado sobre la base de una finalidad separada de sí mismo, ya sea que lo trascienda o lo anteceda. La enfermedad tratada por la medicina acrecienta, según Nancy, “esa sensación general de no ser ya disociable de una red de medidas, de observaciones, de conexiones químicas, institucionales, simbólicas, que no se dejan ignorar al modo de las que constituyen la trama de la vida corriente y, por el contrario, mantienen incesante y expresamente advertida a la vida de su presencia y su vigilancia… Soy ahora indisociable de una disociación polimorfa”.[19] Desde esta mirada sobre el cuerpo que alimenta la representación de un cuerpo objeto sobre el cual está permitido, e incluso es debido “operar”, “intervenir”, resulta imposible comenzar a pensar en un cuerpo vivido, un cuerpo identificado con la persona, un cuerpo yo. La intrusión en el cuerpo, su desmembramiento, su desintegración, sólo es soportable si el cuerpo no soy yo. Esta intervención sobre el cuerpo habilitada y justificada por la tecnociencia médica sobre todo, impide separarse de la imagen de un cuerpo biológico para comenzar a pensarlo como “nudo de significaciones” según la expresión de Merleau-Ponty.
Sin embargo, a pesar de este embate cultural, el hombre sigue viviendo corporalmente, no puede hacer otra cosa porque es cuerpo. Esto señala que, como tal, significa su vida simbolizando, con la palabra, con el gesto, con la escritura, con la relación espacio-temporal, con el afecto, la razón y la sensibilidad. Para este hombre el sentido de la vida se inscribe en su modo de ser corporal, es en el cuerpo que se anuda todo lo significativo para su vida. Ser corporal implica a la vez ser determinado y libre, y al mismo tiempo la necesidad del “con” y del “entre” que une y separa a los que se tocan, para con-formar cualquier memoria y proyecto. Es precisamente Nancy quien inscribe la experiencia del sentido y la libertad como el modo de ser corpus, cuerpo humano, exterioridad que se piensa y se constituye a sí misma con otro en el cum. [20] Cuerpo que no expulsa la subjetividad sino que se funde con ella en una misma forma de sentir, comprender y expresar.
El trasplante hace trastabillar todo esto y es preciso que el equipo médico sepa que esa desestabilización lo implica tanto a él como al trasplantado. Aunque la ciencia haya cubierto con una pátina de obviedad el trato con cuerpos desintegrados, los médicos y su equipo son seres humanos que viven corporalmente, lo mismo que el enfermo a trasplantar y el que va a donar un órgano, y más allá de lo racional hay un topos donde domina el sentimiento y los afectos, las intuiciones y la imaginación, los sueños y los temores, que no pueden evitarse. Todo esto tiene que ser el subsuelo de un pensamiento ético sobre esta práctica porque lo alimenta, permitiéndole cuestionar ciertas obviedades científicas y sobre todo poner sobre la mesa ciertas oscuridades que traspasan las relaciones.
Donante vivo
El sujeto que más debe mirar la ética cuando se trata de trasplantes es el donante vivo que pierde protagonismo frente al necesitado de trasplante y es en realidad el más vulnerable y el que resultará más vulnerado, entre todos los implicados en esta práctica.[21] El más vulnerable porque es quien debe sufrir todas las presiones sociales, culturales, médicas, morales que lo empujan a realizar un acto supererogatorio, al que nada lo obliga. El más vulnerado porque perderá un órgano o una parte de un órgano. Es a partir de estas observaciones que nos detendremos sobre la cuestión del donante vivo, una de las primeras resistencias que generó la trasplantología y que la empujó a solucionarla con la incentivación del donante cadavérico. Sin embargo, a pesar que la OMS y las sociedades trasplantológicas consideran que es mejor el trasplante de donante cadavérico sobre el de donante vivo porque evita una serie de planteos éticos y antropológicos, este tipo de práctica sigue existiendo y crea un grave problema ético: el de extraerle un órgano a un sujeto vivo y sano, es decir someterlo a una mutilación,[22] y en cierta manera discapacitarlo. Ambas acciones son dañinas en sí mismas. No hallamos razones éticas que legitimen la ablación de órganos a un sano, es decir no es posible formular como deber ético el acto de quitar y entregar un órgano para un trasplante. Desde Kant tenemos la formulación de la ley universal que nos impide usar a otro para el propio beneficio: El ser humano no puede ser tomado nunca como medio sino siempre como fin, incluso por sí mismo. Y el cuerpo es el ser humano. Alguien podría aducir que si bien no es un acto debido, exigible, es bueno automutilarse en beneficio de un tercero. ¿Qué es lo que hace deseable la automutilación? ¿Qué es lo que la hace buena? Y en relación directa con ello ¿es ético proponer ser donante a una persona sana y someterla al riesgo que supone tanto el acto quirúrgico como el estado de permanencia con un solo órgano de los dobles? [23]
Estas preguntas nos permiten comprender que el trasplante es posible gracias a actos supererogatorios, es decir que no pueden obedecer a ningún mandato sino que provienen de una voluntad que decide dar vida, habiendo resuelto que eso es bueno. [24] Por ello el verbo que se usa para denominar al acto de entrega de un órgano es donar porque aunque la donación sea un acto que podamos considerar como sustentador de la ética en tanto y en cuanto es un acto que se realiza sólo por su bondad, no puede exigirse como debido. Incluso en la procuración de órganos de cadáver el verbo a emplear es donar, porque el cadáver no ha perdido su carácter de cuerpo-sujeto. No sólo el cuerpo vivo, tampoco el cuerpo muerto puede ser considerado cosa, éticamente hablando: una cosa más en el mundo de las cosas, un objeto que pueda usarse como medio.
Por ello una cuestión que no puede dejarse de lado es quién dona, pues esto incide necesariamente respecto de la presión social que puede recibir una persona o en su defecto en el uso de la donación para solución de problemas económicos. Una donación realizada forzadamente, aunque la fuerza sea solo moral, pierde su carácter de tal que es la entrega voluntaria y gratuita. Un regalo obligado por las circunstancias, por las normas sociales, pierde el carácter de tal y pasa a ser pago, retribución, devolución.
Se podría pensar que muchos donan órganos por obligación, se dice esto de las madres de donan órganos a sus hijos, en ese caso volveríamos a lo anterior, no sería una donación sino un intercambio: para esperar amor, agradecimiento, recompensa, sea humana o divina. [25]
Poner de relevancia uno de los mayores actos de entrega de vida como es el del donante vivo, es un acto de confrontación con el mayor valor que mueve a nuestra cultura, el de ser ganador a cualquier costo. Alguien que da, dona un órgano ¿gana o pierde? Pierde. No es un ganador, es un perdedor: pierde un riñón, un pedazo de hígado, un pulmón. Pierde algo vital para él, no es algo que le sobra, algo que es indiferente para su vida puesto que si bien tiene otro riñón, otro pulmón y su hígado puede recomponerse, su vida posterior nunca será idéntica a la anterior, siempre será peor. No está de más recordar que la práctica del trasplante es definitivamente invasiva y viola la integridad de la persona, tanto del donante como del receptor. A pesar de que tal vez a posteriori de la intervención el donante no sufra grandes daños, en primer lugar tiene que pasar por ella, lo cual origina varios tipos de sufrimiento y después por lo menos habrá de tener mayores cuidados, seguro que tendrá mayores riesgos y que sufrirá miedos o inseguridades más intensos ante cualquier problema de salud. Por ello es fundamental que el donante lo sea realmente, que no esté haciendo un intercambio por dinero, ni fama, reconocimiento o buena conciencia, sólo la gratuidad del acto le permitirá soportar luego cualquier molestia o daño.
La donación, en este caso de un órgano, permite valorar lo de positivo que manifiesta la humanidad cuando es capaz de entregar vida, de regalar vida. No es la única oportunidad en que se regala vida, podríamos tomarnos el trabajo de hallar cotidianamente esa actitud, esos gestos entre la gente que nos rodea y en nosotros mismos: regalar tiempo, dedicación, interés, trabajo, incluso dinero cuando éste cuesta tiempo de vida, es donar vida. Quien dona un órgano dona vida, dona parte de su vida, dona lo mejor que tiene que es su vida. Pensar en el trasplante como don, como solidaridad y entrega cambiando su imaginario de acto médico, de suplantación corporal positiva, puede revolucionar la historia. Era Kundera quien decía “El acto bondadoso alcanza su máximo esplendor y pureza cuando el que lo recibe carece de todo poder”, y el acto de donar un órgano es un acto de bondad puro puesto que quien recibe el órgano se halla en una de las condiciones vitales de mayor indefensión, la del moribundo, la del que “carece de todo poder”.
La donación escapa, como diría Kant, al interés, por ello es el mayor acto de libertad y en consecuencia uno de los pocos actos propios del hombre, ya que sólo el hombre en toda la naturaleza, es capaz de ser libre. Recuperar el sentido de la gratuidad de los actos asociado a la libertad, recuperar la posibilidad de realizar actos completamente libres y gratuitos en beneficio de otro, sea de otro humano o no humano, nos hará más valiosos, permitirá reconocer nuestro valor como seres humanos por el mero hecho de serlo, es decir reconocer nuestra dignidad y ponerla en práctica. Por ello debemos valorar superlativamente la donación de donante vivo y no escatimar ningún cuidado con quien quiera serlo. La primer obligación ética de cuidado con el donante vivo la tiene el trasplantólogo que debe acrecentar su responsabilidad, reconocida en documentos sobre procedimientos trasplantológicos, de extremo cuidado con el donante y su situación, con una evaluación minuciosa que permita minimizar los riesgos propios de la operación y los adicionales como los cuidados posoperatorios y el manejo a largo plazo del cuidado de la salud de la persona. Es fundamental reconocer que el equipo médico tiene en ese momento dos pacientes, y no debe contentarse con el mandato de no hacer daño sino que debe procurar beneficiar a ambos pacientes, siendo consciente del daño que está procurando a ambos. Por ello, estando totalmente seguro de que más allá del perjuicio hay un beneficio, debe informar detenidamente a ambos de los daños y riesgos que supone un trasplante y no generar presiones ni hacer falsas promesas más allá de mantener la esperanza de que la práctica podrá posiblemente mejorar la calidad de vida del receptor. Más allá de esta actitud de cuidado deberá ir más allá en un trato agradecido con el donante que sea visible, notorio, recordando lo que tan bien expresa la declaración de Estambul “los numerosos actos de generosidad de los donantes de órganos y sus familias, han hecho que los trasplantes ya no sean solo una terapia que salva vidas sino también un brillante símbolo de solidaridad humana”.[26] En efecto el don está fuera del orden de la reciprocidad que tiene en cuenta el dar y el tener, nada puede compensar esa entrega de vida. El gesto que practica en ese momento el donante es una particular relación en la que el yo frente al otro está impulsado a dar, a responder. El don es el mayor acto de responsabilidad, el mayor acto de reconocimiento de otro, de respuesta ante el pedido (silencioso o parlante) del otro. Podríamos decir que el dar gratuitamente es respuesta al pedido del otro o a la necesidad del otro o a la relación con el otro pero graciosamente, no obligado; al dar respuesta soy responsable “porque quiero”, porque “sé que te quiero”, “porque te conozco”, “porque soy solidario, fraterno”. Y en el mismo momento en que doy respuesta al otro por ese don (a la pregunta ¿por qué? ¿por qué a mí?) y el otro comprende, el otro dice “gracias” que no es otra cosa que dar gracia, dar gracia de tal modo que al dar recibe. “El don resulta como la otra cara de la responsabilidad”.[27]
La donación de donante vivo adquiere altísimo valor como espacio donde se pueden cambiar algunas valoraciones de nuestra cultura que consideramos indeseables como la comercialización a que son sometidos los cuerpos, es decir las personas. En efecto, cuando se alquila, se vende o se compra un cuerpo no se está manipulando algo ajeno a las personas que lo permiten sino que se las está usando y avasallando. Se rebaja su valor como ser humano, aunque sea hecho con su complicidad. Por ello la actitud del donante vivo que pone frente a la posibilidad de la entrega gratuita y desinteresada de la vida, de la propia seguridad, por otro, cumple el rol de rescatar el valor de la gratuidad, del regalo, y revalorizar al ser humano. Nuestra cultura ha sido acuñada sobre la idea de las relaciones como contrato, como intercambio sustentado sobre la ganancia, el provecho, la utilidad, y en ese intercambio que adquiere carácter de comercial, todo se compra o se vende e incluso los cuerpos terminan siendo sólo mercancía. Todos estamos expuestos a convertirnos en mercancía cuando compran nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestro saber, nuestras voluntades, es decir nuestra vida que no es otra que la de nuestro cuerpo, nuestra conciencia, nuestro espíritu. Por ello el rechazo que permanentemente existe en la práctica trasplantológica a la comercialización de órganos, es un indicio precioso de que hay espacios donde aún se valora a los seres humanos, donde aún se defiende la dignidad de las personas. Haber pensado, desarrollado y mantenido, más allá de los conflictos, el trasplante sobre el supuesto de la donación incluso cadavérica, es un baluarte frente a al imperio de la cultura mercantilista: donar confronta con ganar, dar es contrapuesto a aprovechar, lucrar.
Por ello la donación no puede de ninguna manera asociarse a vender o comerciar como pretenden hacerlo algunos autores mencionando que ambos son actos jurídicos. Si bien es cierto que se ha incluido a la donación como acto jurídico para poder reglarla, esto no significa darle el mismo carácter que a la venta, porque el sentido de estas conductas no es el legal, sino que previamente al sentido legal poseen un sentido ético que tiene que ver con la búsqueda del bien del otro como fin.[28] La transacción comercial, por más honesta que sea siempre busca el bien propio antes que el ajeno, esa es su esencia. [29] La aceptación de la comercialización de los cuerpos en la trasplantología, es una respuesta pragmática, que busca habilitar estrategias para incentivar la procuración de órganos y que desconoce definitivamente el valor del ser humano como tal, es decir la dignidad del ser humano.
Comercialización de órganos
Una de las cuestiones que no podemos dejar de mencionar desde una reflexión bioética, sobre todo luego de haber considerado al donante vivo como un ejemplo de conducta a mirar y elogiar, es la comercialización de órganos, en lo que el documento de Aguascalientes denomina turismo de trasplante. [30] Las personas que venden sus órganos, venden su vida, y debemos admitir que es preciso estar viviendo una situación límite[31] para vender la propia vida. ¿Cómo es posible que haya comunidades que propongan esta solución a la carencia de órganos y que incluso haya bioeticistas que lo acepten o al menos duden en rechazarlo? Una respuesta casi automática que puede explicar este fenómeno es la falta de valoración de la vida en nuestra cultura. Vemos un creciente desapego de la vida en todos los niveles, que se manifiesta socialmente en despreocupación por el futuro de los niños y jóvenes, el pasado de los viejos, el cuidado de la salud, el trabajo, el ocio, la creación, el conocimiento, las relaciones humanas. Vemos como fenómeno habitual la entrega de la vida por un instante de placer siguiendo los consejos nietzscheanos o por una brizna de poder imitando a Fausto, pero se llega a situaciones absurdas, donde cuidar la vida es algo fútil, como sucede al ponerla en riesgo por acelerar un auto, practicar un deporte, mantener un estatus económico, conseguir un día de fama e incluso por un par de zapatillas. Todos los protagonistas de esas situaciones no donan la vida sino que la ponen en juego por motivos banales, incluso, la más de las veces, sin hacerlo libremente, dejándose llevar por las exigencias del mercado y la publicidad. La vida ha perdido valor, la vida humana y la no humana, la depredación del planeta, la manipulación genética con semillas y animales, la experimentación sin límite con los embriones, la explotación de miles de millones de personas para conseguir dinero sea experimentando sea comerciando, es un ejemplo claro. ¿Cuánto vale un órgano? Muchas veces se quita la vida a las personas para conseguir esos órganos que se venden, o se las obliga a la ablación como castigo, como es el caso de los condenados a muerte en China, pero muchas otras las personas mismas los ofrecen.[32] ¿Es siempre en una situación desesperada en que se vende vida para seguir viviendo? Es difícil la respuesta, pero fácil comprender que ello proviene de una sociedad, una cultura, que no respeta la vida, que permite que haya personas cuya única salida sea vender su vida: tiempo, trabajo, salud, influencias, amistades, conocimientos, órganos, su cuerpo en la prostitución o el alquiler de vientres, para poder seguir viviendo. Y lo que es peor escuchamos cómo esa sociedad, como afirma el documento de Aguascalientes, lo justifica con pseudo argumentos sobre el “beneficio y oportunidad que puede obtener una persona para mejorar su condición económica”, [33] es decir, intentando que creamos que es posible solucionar la injusticia con más injusticia. Y como somos parte de esa cultura, de esas sociedades que se horrorizan ante la violencia y la corrupción que ellas mismas producen, cual debemos ser cuidadosos a la hora de aceptar argumentos muy disfrazados de defensa de derechos.
No hace falta demasiada reflexión ética para comprender que en ninguno de estos casos hay respeto por las personas ni reconocimiento de su valor como tales. Que ellas mismas se vean obligadas a no reconocer el valor de su vida al firmar un supuesto consentimiento informado, – inválido puesto que es firmado bajo presión económica-, no exime a la sociedad de su obligación de proclamar la dignidad de las personas y obligarse a que ésta tenga vigencia tanto moral como legal. La ética es una actitud individual que estamos obligados a convertir en política; que, sustentada sobre la responsabilidad social, debe verse reflejada en conductas comunitarias, en relaciones con los que convivimos, en actitudes de resguardo para los diferentes, los vulnerables y vulnerados, los indefensos, los ignorantes. Y los equipos de salud que hacen trasplante tienen en su tarea la mejor ocasión para poner esto en práctica.
Es muy importante tener en cuenta, al considerar esta cuestión, que como dice el documento de Aguascalientes son “los intermediarios de este tipo de venta los que se enriquecen”,[34] y no las personas que venden sus órganos. Las máscaras con que aparecen los explotadores de personas son infinitas, sobre todo usan últimamente la de defensores de los derechos de las personas, e invocando el derecho a un trasplante insisten en que la sociedad, que apelando a la dignidad del ser humano se resiste, acepte que personas, disfrazadas de parientes cercanos o lejanos o de donantes altruistas, cambien sus órganos por dinero. Esto es aceptar que se use la donación de vivo que debería ser reconocida como aquella en que aparece lo mejor del ser humano, para someter aún más a los humillados.
Nuestra región ha estado y sigue estando sometida a ciertas condiciones que transforman a sus habitantes en fácil blanco de los abusos. Una historia de colonización que no ha acabado, pobreza endémica, total desigualdad en la distribución de la riqueza, educación deficiente siempre manejada por las grandes potencias, el bombardeo infernal de propaganda mercantil ofreciendo a los pobres y marginales productos que los transformarán en ricos, entre los que se encuentra la salud y los últimos “adelantos” científicos, convierten en campo orégano a nuestras comunidades para la explotación. La oferta de un lado y la carencia de otro son la clave del sistema capitalista que tiene sometidas a nuestras poblaciones, y esto se encuentra reflejado paradigmáticamente en la cuestión de los trasplantes. En este caso los que pueden ofertar son los pobres, aquellos a los que es fácil convencer que su vida puede tener un precio porque son despreciados por las sociedades y los sistemas económicos y políticos, porque sienten que al reconocerles un precio por su vida, por sus órganos, recuperan la valoración perdida. Obedeciendo a la lógica del mercado que rige nuestras relaciones sociales, por primera vez no mendigan, no reciben dádivas, no están por debajo (en el suelo extendiendo la mano) sino que ofertan en el mercado una mercancía valiosa, ponen condiciones, ponen precio. Viven un simulacro de dignidad vendiendo su vida. Por ello es preciso que quienes tienen injerencia en estas cuestiones como son los equipos de trasplante ejerzan presión para que los estados sigan protegiendo a los más vulnerados y por consiguiente vulnerables, de esta nueva forma de explotación y una forma de hacerlo es fomentar, como lo dice la Declaración de Estambul mejorar los trasplantes cadavéricos así como los sistemas de promoción de la donación cadavérica.
El receptor
Si previo al trasplante la mirada ética debe estar puesta en el donante, una vez decidido éste se debe considerar como prioridad la cuestión del acceso a los órganos en igualdad de oportunidades. Para ello la única posibilidad es que cada país posea habilitado un sistema gratuito, público y único de trasplantes. Cuando no hay un único listado, un único organismo centralizador de los trasplantes del país, y cuando no es realizado solamente en hospitales públicos, se pueden presentar problemas como en los siguientes ejemplos: “que muchos centros de trasplante no acepten personas por no pertenecer a su sistema de salud, que se pongan límites de edad, por ejemplo diferentes según los centros, así como que se excluyan a pacientes con retraso mental moderado, SIDA, adicción o un recorrido criminal. Asimismo que haya diferencia entre centros acerca del porcentaje de extranjeros aceptados y que sólo sean aceptados los que pagan en el momento. Que haya pacientes que contando con los medios económicos hagan la incorporación a diferentes centros mientras otros solo puedan hacerlo en uno”. [35]
Una vez trasplantado la sociedad que posibilitó una vida futura para el trasplantado tiene la obligación ética de hacerse cargo de que ese futuro no sea una utopía. De modo que no sólo tiene obligación con el donante para que pueda planear un futuro sin zozobras sino también para el trasplantado. En consecuencia tanto para uno como para otro deben darse normas jurídicas y tomarse decisiones política que les faciliten la vida, que compensen la situación de vulnerabilidad en que ambos se encuentran estableciendo por ejemplo, pautas de seguimiento a corto y largo plazo para acompañarlos tanto médica como socialmente para que el trasplantado pueda hacerse cargo de su nueva vida y el donante pueda seguir con la suya anterior a la donación. Una de las obligaciones éticas tiene que ver con que el trasplantado conozca los límites de esa nueva vida, sus nuevas dependencias, las posibilidades e imposibilidades que le ofrece y garantizarle que la sociedad lo acompañará solidariamente en ese camino. En este sentido es importante la ley que acaba de aprobarse en Argentina de protección integral al trasplantado[36] que asegura la integración familiar y social mediante la atención médica integral, educación en todos los niveles, seguridad social e inserción laboral. Promueve un pase para transporte, obliga a las obras sociales y prepagas a cubrir el 100% de los medicamentos, estudios y demás prácticas médicas necesarias, establece beneficios impositivos para las empresas que den trabajo a los trasplantados a la vez que aseguran a los pacientes en situación de desempleo con el acceso a una asignación equivalente a una jubilación mínima. Se garantiza además el acceso a una vivienda adecuada a su situación para quienes carezcan de ella, lo cual quita un escollo importante a la hora de decidir un trasplante.
Los beneficios alcanzan tanto a los ya trasplantados como a quienes están en la lista de espera del INCUCAI.
Por otra parte se incorpora a los programas de educación la temática de la donación y los trasplantes
Esta protección integral no sólo alcanza a los que se trasplanten en el futuro sino a todos los que han sido trasplantados. Esto lo hace posible, que a partir del año 2007, se vienen creando en el INCUCAI los registros históricos anuales de seguimiento postrasplante de diferente tipo, previos a la implementación del módulo de seguimiento postrasplante. De esta manera, todos los pacientes trasplantados registrados tienen un padrón de seguimiento. Dado que también existe el seguimiento postrasplante de donante vivo, está puesto el primer mojón para que como sociedad escuchemos las necesidades e inconvenientes que sufren los donantes por su condición de tal y generemos el modo de paliar los mismos de alguna manera.
Conclusión
Quiero rescatar una frase de la Declaración de Estambul que debería servirnos de incentivo como sociedad para la donación de vida: “Los representantes del gobierno y los organismos de la sociedad civil deberían considerar el acto de la donación heroico y honroso como tal”.[37] Recuperar el sentido heroico o santo de la donación de la vida, de la entrega de vida por otro. Honrar a quién lo hace, tanto en los pequeños gestos cotidianos que debemos agradecer como en los grandes gestos como es la donación tanto de vivos como de cadáveres, debería ser uno de los pilares de la educación y de las relaciones.
Notas:
[1] Desafíos éticos en la práctica de trasplantes en América Latina: documento de Aguascalientes, Nefrología, 2011, 31 (3), p. 1 disponible http://www.medigraphic.com/pdfs/revinvcli/nn-2011/nn112b.pdf
[2] Ver Pfeiffer, María Luisa, “Trasplante y derechos humanos”, Persona y Bioética, Bogotá, Colombia, año 10, volumen 10 número 2 (27) julio diciembre de 2006,
[3] En Argentina, en el año 2013 se registraron 630 donaciones, que posibilitaron 1458 intervenciones. Son 10 mil los pacientes que están en lista de espera. La tasa de trasplante de Argentina (la cual considera tanto a trasplantes con órganos provenientes de donantes fallecidos y donante vivo) fue de 43,4 por millón de habitantes, ubicándose por sobre Uruguay (38,2), Brasil (36,8), Costa Rica (30), Colombia (23,2) y Chile (22,8). INCUCAI, 17-1-2014 Disponible en https://www.anmm.org.mx/GMM/2009/n3/62_vol_145_n3.pdf
[4] Defelitto, J., Trasplante de órganos: generalidades en Jorge R. Defelitto y Alberto H. Cariello, Cirugía, U.N.La Plata, 2011, disponible en http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/15920/III_-_TRASPLANTE_DE_%C3%93RGANOS.pdf?sequence=28
[5] Nancy, Jean Luc, L’Intruss, Paris, Galilee, 2000. versión en español “El intruso”, Nombres, Revista de Filosofía, p.129, disponible en https://revistas.unc.edu.ar/index.php/NOMBRES/article/view/2287/1227.
[6] Id. Nancy incluye en esta reflexión a la recepción de toda extranjeridad, es decir la relación con todo lo ajeno, diferente, no yo, y pone estos sentimiento como garantía de que realmente respetamos al otro como otro, que no lo asimilamos a nosotros mismos haciéndolo desaparecer.
[7] Id. p.130
[8] Id. p. 135
[9] Id. p132
[10] Id. p.136
[11] Cecchetto, Sergio, “Corporeidad, identidad personal y trasplante de órganos”, Revista Ser y Estar, Fac. de Filosofía y Letras de la Universidad del Salvador, Bs. As. Año 1 Num. 1, 2013, p. 184-185
[12] Pfeiffer, M.Luisa, “Trasplante y derechos humanos”, p. 76.
[13] Nancy, Jean Luc, “Nunca tuve gran cosa que elegir en la vida», reportaje de Pedro B. Rey en La Nación, Buenos Aires, 14-12-2012, disponible en https://www.lanacion.com.ar/1536317-nunca-tuve-gran-cosa-que-elegir-en-la-vida
[14] En la actualidad la identidad se ve asociada al cerebro, hasta hace poco al corazón, que son los trasplantes que más han dado que pensar en este sentido, sin embargo ¿no tienen relación con la identidad los órgano sexuales, ovarios, testículos y su transmisión de genes a la descendencia? ¿ y las glándulas que regulan el equilibrio hormonal y bio-psicológico de las personas como la hipófisis? Es más difícil asociar la identidad con un riñón o un hígado, no tanto con unos ojos. Todas estas cuestiones no han sido debidamente reflexionadas y sin embargo siguen existiendo y operando más allá de la conciencia reflexiva.
[15] Ver Pfeiffer, María Luisa, “El transplante de órganos: algunas cuestiones éticas”. Quirón 29 (2) 1998: 84-90, “El cuerpo ajeno”, en: Rovaletti M.L. (ed). Corporalidad. La problemática del cuerpo en el pensamiento actual. Buenos Aires, Lugar, 1998: 25-34
[16] Uso comillas porque me interesa dejar en claro que uso la palabra propio tratando de quitarle el peso del derecho a la propiedad que ha generado nuestra cultura. Cualquier otro adjetivo, como particular, distintivo, privado, natural generaría también interpretaciones ambiguas.
[17] Si algo caracteriza a la obra escultórica seria de Rodin es que las figuras carecen de una lógica en cuanto a las proporciones. Estas no tienen que ver con reglas biológicas sino con la exigencia de la obra. Rodin había estudiado la anatomía no para ser dominado por ella, sino para usar el cuerpo humano como una herramienta de expresión de la subjetividad. Respecto de la obra citada la crítica consideró que no estaba terminada.
[18] Pfeiffer, María Luisa, “El cuerpo, vida y bios”, “El cuerpo: vida y bios”, Actas de las .XI Jornadas Nacionales Agora Philosophica, “Filosofias del cuerpo”, Mar del Plata, 2012. En este caso está claro que los cuerpos más valiosos son los más completos, armoniosos, sanos, fuertes, independientemente del valor de quiénes sean sus portadores.
[19] Nancy, J.L., La pensée dérobée, Paris, Galilee, 2001. Pfeiffer, María Luisa, “Cuerpo y espacio en el ethos ciudadano”, en Ambrosini C. et al, Miradas sobre lo urbano. Una reflexión sobre el ethos contemporáneo, Antropofagia, Bs. As., 2006.
[20] Nancy, JL, “Cum” en La pensée dérobée, 2001.
[21] La Declaración de Estambul parece darnos la razón en este sentido ya que su mayor preocupación es la del donante vivo. Disponible en https://www.declarationofistanbul.org/images/stories/translations/DOI_Spanish.pdf
[22] Es en razón de los transplantes que este acto perdió carácter de delito. Por ej. en el código penal español estaba tipificada como tal en los artículos 418 y 419, y no perdió la condición de tal hasta el año 1979, con la aprobación de la ley 30/79, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos, y sobre todo con la modificación, en 1983, del artículo 428 del código penal español. En Argentina existe la figura delictiva «causar a otro, en el cuerpo o en la salud, un daño» en los art. 89,90 y 91 del Código Penal. El art. 91 afirma: “Se impondrá reclusión o prisión de tres (3) a diez (10) años, si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir”.
[23] Esto es reconocido por el documento de Aguascalientes, Desafíos éticos en la práctica de trasplantes en América Latina: documento de Aguascalientes, p.8 disponible en http://www.revistanefrologia.com/es-publicacion-nefrologia-articulo-desafios-eticos-practica-trasplantes-america-latina-documento-aguascalientes-X0211699511052012
[24] Desde un punto de vista religioso esto no suena extraño, puesto que el cristianismo considera que el mayor acto de amor, el que asemeja al fiel con Jesucristo es entregar la vida por otro, no importa quién sea incluso por el enemigo. En este caso lo que hace bueno al acto es el mandato religioso.
[25] En relación con esta cuestión en el documento de Aguascalientes quedó plasmada una normativa respecto de quiénes podrían ser donantes vivos que pueden tener un vínculo de consanguinidad hasta cuarto grado, estar emocionalmente relacionado o ser donante altruista en donación no dirigida a una persona. En cualquiera de los casos hay que procurar a cualquier precio evitar presiones y decisiones manipuladas. Ver el Documento de Aguascalientes, disponible en http://www.revistanefrologia.com/es-publicacion-nefrologia-articulo-desafios-eticos-practica-trasplantes-america-latina-documento-aguascalientes-X0211699511052012
[26] Declaración de Estambul, (2008), Preámbulo, disponible en https://www.oscepa.org/documents/all-documents/annual-sessions/2013-istanbul/declaration/1817-istanbul-declaration-spa/file
[27] Derrida, Jacques, « Donner la mort », en L´´éthique du don. Jacques Derrida et la pensée du don, colloque de Royaumont, décembre 1990, Transition, Paris, p.9
[28] En referencia a este tema es lamentable la conclusión ambigua de Diego Gracia en “Trasplante de órganos. Medio siglo de reflexión ética”, Nefrología, Vol. XXI, Suplemento 4, 2001, p.18.
[29] Esta es una de las razones que mueven a muchos bioeticistas a resistir la comercialización de medicamentos y sobre todo de cuidado a la salud.
[30] El turismo de trasplante no solamente hace referencia al traslado de los necesitados de órganos a países donde se practica el comercio de órganos, sea legal o ilegalmente, sino también a la práctica de realizar trasplantes a extranjeros que viajaron sólo para ser trasplantados. quitando, con ello, la posibilidad del trasplante a algún nativo. Esta última cuestión, tiene muchas aristas éticas a tomar en cuenta, simplemente lo mencionamos ya que requiere análisis filosóficos, sociológicos, de derecho nacional e internacional, políticosy económicos, además de los éticos. En este sentido es importante la sugerencia de la Declaración de Estambul que propone la cooperación regional para superar la escasez de órganos y por lo menos evitar el comercio regional.
[31] El concepto es usado por Jaspers para referirse a situaciones ineludibles y con un alto grado de permanencia que llevan a acciones definitorias del sentido de la vida de una persona.
[32] La convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada internacional considera que el tráfico de órganos es la obtención, transporte, transferencia, encubrimiento o recepción de personas vivas o fallecidas o sus órganos mediante una amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, secuestro, fraude, engaño o abuso de poder o de posición vulnerable, o la entrega o recepción de pagos o beneficios por parte un tercero para obtener el traspaso de control sobre el donante potencial, dirigido a la explotación mediante la extracción de órganos para trasplante.
[33] Documento de Aguascalientes, p. 10, disponible en http://www.revistanefrologia.com/es-publicacion-nefrologia-articulo-desafios-eticos-practica-trasplantes-america-latina-documento-aguascalientes-X0211699511052012
[34] Ibid
[35] Caplan, Arthur, “Organ transplantation,” in From Birth to Death and Bench to Clinic: The Hastings Center Bioethics Briefing Book for Journalists, Policymakers, and Campaigns, ed. Mary Crowley, Garrison, N.Y, The Hastings Center, 2008, p.130 disponible en http://www.thehastingscenter.org/uploadedFiles/Publications/Briefing_Book/organ%20transplantation%20chapter.pdf
[36] Ley 26928 del 22 de enero de 2014. Disponible en https://aldiaargentina.microjuris.com/2014/01/22/ley-26928-creacion-de-un-sistema-de-proteccion-integral-para-personas-trasplantadas/
[37] Declaración de Estambul, p. 5