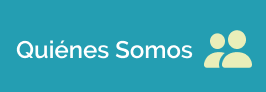Sobre la eutanasia
Sobre la eutanasia
Frente a un caso clásico: El médico de cabecera de una mujer de 42 años, que se encuentra en tratamiento por una enfermedad oncológica, lecomunica que no hay opciones curativas para su enfermedad. Al poco tiempo, la paciente le solicita a su médico que la ayude con un procedimiento de eutanasia para finalizar su vida,, publicamos dos miradas y dos respuestas.
Juan Carlos Tealdi
Director del Comité de Ética del Hospital de Clínicas, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Autor para correspondencia: juancarlostealdi@gmail.com
Las enfermedades oncológicas son la causa más frecuente de demandas sobre eutanasia o suicidio asistido en los países que han regulado esos temas. Entre septiembre de 2002, año en el que Holanda pasó a ser el primer país del mundo en establecer una regulación legal para la eutanasia y el suicidio asistido, y diciembre de 2007, fueron notificados en ese país 10.319 casos. El 87% tenía diagnóstico de uno u otro tipo de cáncer. Desde 1997, año en que Oregon pasó a ser el primer estado en legalizar el suicidio asistido, y finales de 2014, 859 personas murieron en Estados Unidos después de la autoadministración de drogas letales que les habían sido prescriptas médicamente.
El 78% de estos pacientes padecía cáncer. Sin embargo, ese país sigue manteniendo hasta hoy la prohibición de la eutanasia en todos sus estados. La gran mayoría de las variedades de cáncer sin opciones curativas tienen hoy alternativas de tratamientos que permiten lograr cada día mayores tiempos de sobrevida libre de enfermedad con mayor calidad de vida antes de que el cáncer recidive. Y para los casos de cáncer sino opciones curativas y con baja expectativa de vida y alto sufrimiento, se cuenta con cuidados paliativos especializados, cuyo acceso en modo oportuno y buen manejo en la integración de todos los recursos disponibles, reduce la controversia a casos excepcionales aquellos que una buena medicina y un buen sistema de salud no puedan hacer tolerables al buen morir.
Para las excepciones resta la evaluación y decisión caso por caso. Y hasta la opción del suicidio asistido resulta ser éticamente más justificable para su legalización que la eutanasia.
En el suicidio asistido, un médico debe prescribir un compuesto letal a pedido del paciente para que se lo auto-administre bajo ciertas condiciones. Se trata de un pedido de llevar la autonomía de la voluntad a su límite máximo, disponiendo de la propia vida mediante el acceso a medios para poder realizar el acto por sí mismo. Pero en la eutanasia, una persona pide que otra termine activamente con la vida de alguien cuyo estatuto biológico, moral y de derecho no tiene singularidad ninguna, como en cambio sí la tiene el embrión en el caso del aborto.
Con los recursos técnicos y profesionales que hoy tenemos, la eutanasia es un síntoma del fracaso de una buena medicina y de un sistema justo que proteja la salud de toda persona según su definición como derecho humano a disfrutar “del nivel más alto posible de salud física y mental”. Definición que excluye de toda interpretación la posibilidad de terminar con la vida de una persona como si fuera una prestación de salud. De igual modo, la jurisprudencia internacional también ha excluido del derecho a la vida la pretensión de un derecho a no vivir.
En la Argentina se han presentado tres proyectos de ley sobre eutanasia, titulados “Derecho a la prestación de ayuda para morir dignamente”, “Ley de buena muerte” e “Interrupción voluntaria de la vida”. Los tres proyectos, en sorprendente coincidencia entre oficialismo y oposición, son expresión de las éticas individualistas en la versión más radical de la bioética liberal. Se trata de la defensa de una noción de autonomía sin límites ni renuncias, en la que la sociedad es un medio o instrumento para que el individuo realice sus deseos.
Con la eutanasia, la autonomía de la voluntad que deriva del derecho al respeto de la vida privada, y en cuyo disfrute los otros no tienen injerencia ninguna, reduce a la esfera individual la idea de libertad que funda su origen en el respeto universal de la dignidad humana, y siempre es comunitaria y relacional en su disfrute con los otros como fines con quienes se construye nuestra identidad. Por eso es que las legislaciones sobre eutanasia son expresión de fracaso para las políticas que defiendan una idea de ciudadanía que tenga como fin el bien común en una sociedad en tanto realización de las personas como sujetos morales. Y por eso es que legalizar la eutanasia en la Argentina sería un grave retroceso ético.
Mario Sebastiani
Comité de Bioética. Hospital Italiano de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina
Dos preguntas debemos hacernos para resolver si aceptamos o nos negamos al pedido de la paciente a recibir una eutanasia. La primera y más dificultosa es si el derecho a morir es un derecho humano interpretado como una construcción humana. La segunda: si dentro de los fines de la medicina se encuentra el ayudar a morir, como un planteo más comprometido del personal de salud a los efectos de morigerar el sufrimiento delos enfermos.
La definición de eutanasia es: El acto de terminar la vida para evitar el dolor o el sufrimiento de otra persona (inyección de una sustancia letal). Dos condiciones son esenciales para llevar a cabo una eutanasia: 1) que el paciente sea competente y autónomo y que haya dado su consentimiento informado. El médico y la institución hospitalaria, bajo el paraguas de una ley de muerte médicamente asistida, debieran estar de acuerdo en ciertos aspectos para efectuar una eutanasia:
1) Si se confirma que el paciente es competente y autónomo y libre de coerciones de otro tipo.
2) Se le deben dar los elementos para que pueda lograr un consentimiento informado, una vez explorada la situación y antes de poner en práctica la muerte asistida.
3) El tiempo de espera entre el pedido y la confirmación de la voluntad de morir no debiera ser superior a los 15 días o 21 días.
4) Previamente se harán todas las consultas propias de la patología oncológica y una evaluación psicológica y, si fuera necesario, psiquiátrica. Las estrategias de muertes médicamente asistidas no instigan a la muerte sino acceden al deseo de los pacientes.
Los pacientes que solicitan una eutanasia generalmente visualizan un futuro de indignidad, dolor y sufrimiento se suele decir que no hay principio ético más elemental que evitar el dolor innecesario. La medicina, así como los familiares, no tiene la capacidad de medir el dolor ajeno dado que este valor, junto a la dignidad y sufrimiento, son intrínsecos de cada uno de nosotros. Tanto es así que, en realidad, no tenemos miedo a morirnos sino al dolor y al sufrimiento.
Si la vida es nuestra, el proceso y el momento de morir deben ser nuestros. Si no podemos decidir sobre nuestro final de vida, lo estamos dejando a merced de otros (médicos, familiares, legisladores, jueces). Si no aceptamos que la vida es nuestra y no la defendemos nosotros, estaríamos frente a un anatema (condena moral), a una falsedad o a una hipocresía.
La negación de nuestra potestad para decidir es un concepto más bien distópico y poco ético. Es por ello que, si la dignidad es un bien intrínseco y propio de cada persona, no debiéramos dejar que intervengan ni las instituciones políticas ni las jurídicas, o que lo hagan solamente para preservar esta libertad propia de cada ciudadano.
Debe recordarse que, cuando una persona no afecta al resto de la sociedad por elegir una muerte, no habría motivos para impedir o ayudar a que se cumpla con el objetivo. Claro está que, a la medicina paternalista, no le resulta nada sencillo aceptar estas posiciones de autonomía por parte de los pacientes.
Por otro lado, si no aceptásemos este requerimiento, las posibilidades de un suicido serían dolorosas tanto para el paciente como para la sociedad. Los suicidios, fuera de la medicina, aun siendo autónomos, se desarrollan en un ambiente sórdido, en soledad y con métodos cruentos.
Las muertes médicamente asistidas fueron ideadas para los pacientes terminales, pero hoy hay una fuerte tendencia en la sociedad a ampliar las indicaciones al derecho de morir. La medicina y los legisladores se han mantenido en una situación de permisividad solamente en casos de terminalidad (30 a 60 días de sobrevida) o casos de sufrimiento o dolor inaguantable y de difícil manejo.
Sin embargo, y volviendo a los fundamentos de una muerte asistida, la discusión persiste sobre la base de si es la medicina la que decide a pedido del paciente o es el paciente quien decide interrumpir su vida. Claramente me manifiesto en favor de la decisión del paciente a punto tal que, si no se aceptara el pedido, la figura que cabe es la del abandono.
La medicina debe además entender la necesidad de ayudar a quien desea morir. Ley y moral deben correr por el mismo camino. Por último, les dejo una reflexión: ¿Existe una diferencia moral entre permitir que muera una persona no haciendo nada de manera deliberada y ayudarla a morir tomando alguna medida? La diferencia está en la ley y en la moral: no hacer nada no está penado por la ley, pero es inmoral. Ayudar a morir está penado por la ley, pero es absolutamente moral. Vistas las cosas así, les pregunto:“¿De quién es tu vida?“
Fuente: Hospital Italiano, Vol42|Nº4|Diciembre2022