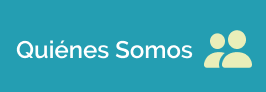Retraso científico y tecnológico planificado
Retraso científico y tecnológico planificado
Por Javier Flax
Publicamos este artículo de Javier Flax que forma parte del libro escrito por varios autores titulado Autonomía científica, interdisciplinar y derechos humanos, que tiene ya más de dos ediciones, que aporta material para reflexionar sobre la cuestión de la ciencia y la tecnología en países sometidos a leyes no escritas con las que el capital maneja el conocimiento.
El retroceso que en términos de educación, ciencia y tecnología que se produce en el gobierno de Mauricio Macri puede ser abordado de diferentes maneras. Una de ellas consiste en una enumeración de medidas que se explicarían por la necesidad de reducir el déficit fiscal. Por supuesto, esa reducción no necesariamente llevaría al ajuste realizado en esas áreas, dado que puede hacerse mediante diferentes instrumentos, atendiendo a los objetivos estratégicos del país. Si nos contentamos con pensar que se trata de un mero ajuste presupuestario, podemos enumerar que efectivamente el gobierno de Mauricio Macri disminuyó el presupuesto nacional de educación y bajó los salarios reales de los educadores inclumpliendo leyes nacionales. Además desfinanció a las universidades nacionales y al Consejo Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas (CONICET). Al acentuarse el proceso inflacionario y no actualizar los presupuestos correspondientes a valores reales, el presupuesto nacional para ciencia pasó del 0,6% al 0,2%, coincidiendo con los peores momentos en términos históricos. De ese modo se licuaron los recursos para salarios, infraestructura, equipamientos e insumos. Además, se rebajó al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al rango de secretaría dependiente del Ministerio de Educación. Y así podríamos seguir, enumerando recortes.
Pero todas esas medidas y otras a las que haremos referencia pueden comprenderse de otro modo: nuestra hipótesis es que no se trata de medidas aisladas, sino que forman parte de un plan sistemático para generar un retraso educacional, científico, tecnológico e industrial. [1]
0.1. Ventajas comparativas y división internacional del trabajo
Para avanzar en la comprensión de esta hipótesis tenemos que referirnos a la Teoría de la Ventajas Comparativas que propuso el economista inglés David Ricardo en el Siglo XIX. Para Ricardo, los países deberían dedicarse a producir aquello para lo cual tienen ventajas comparativas. Ponía como ejemplo que el clima de Portugal permitía el cultivo de la vid. Por ello los portugueses debían dedicarse a producir vinos. En cambio, los ingleses tenían capacidades para los productos industriales y a ello debían dedicarse. Luego intercambiarían productos unos y otros en el libre mercado.
Visto así, la teoría de las ventajas comparativas parece plausible. Pero, en rigor, esconde varias cuestiones. Los términos de intercambio son desiguales, por ejemplo. En general, el intercambio se produce a favor de quienes tienen desarrollo industrial y con ello, las capacidades bélicas para presionar a otros países a intercambiar en el “libre mercado”, cuyas reglas son impuestas por ellos. Las relaciones que se generan son relaciones de dependencia. Hay países centrales que fijan los términos de intercambio y países periféricos que proveen materias primas a precios bajos, salvo cuando esos países sirven de plataformas productivas a empresas multinacionales que logran para sí precios convenientes o cuando los países proveedores de materias primas logran por un tiempo ponerse de acuerdo para fijar precios, como hizo la OPEP en su momento generando una crisis económica mundial.
Pero el planteo de David Ricardo esconde algo más. Se requiere distinguir el tipo de capacidades que tienen diferentes países o regiones. Hay ventajas comparativas naturales y hay ventajas comparativas artificiales. Y éstas últimas podrían a su vez subdividirse en genuinas y espúrias. Pero no analizaremos las ventajas comparativas artificiales espúrias en este contexto.[2] Está claro que en algunos casos resulta imposible reemplazar las ventajas comparativas naturales y en otros su reemplazo es sumamente difícil. Por ejemplo, en algunos casos se logra recrear las condiciones para determinadas producciones agropecuarias. Regiones desérticas fueron transformadas a través de sistemas de riego más o menos sofisticados. Las ventajas comparativas artificiales, por su parte, pasan por la educación, el conocimiento científico y tecnológico y el acceso al financiamiento. Ambos pueden lograrse. Pero en un mundo competitivo, quienes tienen conocimiento y capacidad financiera, no les facilitarán las cosas a quienes quieran desarrollar sus ventajas comparativas científicas, tecnológicas e industriales, las cuales dependen también de los recursos financieros que se puedan alcanzar.
Lamentablemente, no se trata de una teoría conspirativa, sino que existen evidencias al respecto. Vale mencionar en este punto que hace unos 20 años, quien escribe estas páginas cursó un seminario con Enrique Oteiza -por entonces, director de la Agencia de Ciencia y Tecnología de Argentina- y Ronaldo Guimarães, presidente de la Capes de Brasil, una de las dos instituciones de CyT de ese país. Los dos habían negociado créditos para CyT en organismos multilaterales de crédito y ambos habían recibido condicionamientos sobre las líneas de investigación en las que se podía avanzar y sobre cuáles no se debía avanzar si es que se quería recibir los fondos. Por supuesto, esto no aparecía en la letra de los acuerdos.
Cabe señalar, que organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial suelen brindar consejos sobre políticas. Pero cuando un país está fuertemente endeudado, esos consejos se vuelven mandatos, dado que si no se siguen esos consejos, no se obtienen los créditos. Con lo cual, los países endeudados se hallan fuertemente condicionados por esos organismos, manejados por pocos países poderosos. Esto ocurrió en Argentina a partir del gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, quien hizo lo posible por tener políticas autónomas. Pero la Dictadura Militar había incrementado la deuda externa un 900% con respecto a la que existía cuando accedió al poder. En todos los años de la dictadura, es decir, entre 1976 y 1983, el crecimiento del PBI fue de solo un 13%, es decir, menor al 2% anual. La deuda de U$S 50.000 millones se hizo impagable y se incrementaba solamente por los intereses que se iban generando. Recién en el año 2006 el Presidente Kirchner pagó la deuda con el FMI y renegoció el resto de la deuda externa, disminuyéndola sensiblemente. Pero el gobierno de Mauricio Macri volvió a tomar deuda por más de U$S 150.000 millones a 2018, poniendo a la Argentina nuevamente en una situación de fragilidad tal que resulta sumamente fácil ponerle condiciones.
Tanto los organismos multilaterales, como algunas embajadas condicionan a los gobiernos o intentan hacerlo. No hay más que ver el artículo sobre Monsanto en Argenleaks para ver las presiones que recibieron gobiernos anteriores para cambiar la legislación sobre semillas a favor de esa multinacional.[3] Honra reconocer el tezón de esos gobiernos para resistir a la presiones y defender los intereses de nuestro país. Pero hay gobiernos que no sólo no son capaces de defender los intereses de su país, sino que son serviles por razones diferentes.
Evidentemente, a Mauricio Macri Blanco Villegas, le interesa un país meramente agroexportador con capacidades técnicas mínimas para llevar adelante la obra pública en términos de infraestructura al servicio de ese modelo generador de exclusión de vastos sectores de la población que no podrán acceder nunca al empleo y menos al empleo digno. Como veremos, el agro no es un gran generador de empleo –de hecho es el sector que tiene más empleo precario- dado que la producción agroindustrial con organismos genéticamente modificados (OMG) disminuye la mano de obra requerida a la vigésima parte de la que se requiere en el modelo agroecológico propiciado por la FAO, el cual, además de generar más trabajo, genera una mayor producción. Pero no se utiliza porque el modelo agroindustrial transgénico deja sus ganancias en pocas manos.
Efectivamente, Argentina fue históricamente un mero proveedor de materias primas en un contexto de división internacional de trabajo. Esto supone no sólo destruir la ciencia y la tecnología autónomas, sino también la industria nacional y el trabajo argentino, sea mediante la apertura indiscriminada de importaciones, sea mediante la imposibilidad de acceder al crédito. Tanto es así que entre 2016 y 2018 cerraron más de 10.000 PyMEs (pequeñas y medianas empresas) en total, es decir, restando las que se abrieron. Pero también cerraron empresas grandes por las dificultades para producir en nuestro país.
Si la Argentina hubiera sido ocupada por una potencia extranjera, probablemente hubiera puesto como gobierno de ocupación a un funcionario que llevaría adelante políticas similares, como si nuestro país se tratara de un enclave colonial. Es como una “predicción suicida”: ¿para qué invertir en ciencia y tecnología, en universidades, en educación de calidad, si la Argentina se va a convertir en una plataforma productiva de bienes primarios, en una reedición de la división internacional del trabajo?
10.2. El litio como mera materia prima para exportar sin valor agregado
Tomemos como ejemplo las ventajas comparativas que, por lo que se conoce hasta ahora, tiene la Argentina –junto con pocos países más- con respecto al litio. Como vimos en un apartado anterior, el litio metal vale 1000 veces más que el carbonato de litio, el cual, a su vez vale 200 veces más que la salmuera de litio. Los valores de los mismos subieron considerableente en los últimos años, al punto que una tonelada de carbonato de litio pasó de valer U$S 4000 hace cinco años a U$S 14.000 en 2018. Ello es así porque el litio es un mineral indispensable para la producción de baterías para teléfonos celulares, notebooks y para los autos híbridos, de modo de ir reemplazando a los combustibles fósiles como propulsores de los vehículos. Entonces, el objetivo debería ser producir baterías de litio, dado que es lo que mayor valor agregado tiene. ¿Puede la Argentina producir baterías de litio? Sí, porque tiene las ventajas comparativas naturales. ¿Pero tiene el conocimiento? Sí, como vimos, se tiene el conocimiento en buena medida y se puede desarrollar el resto sin demasiadas complicaciones. Pero si se requiere de algún financiamiento para el conocimiento en el nivel científico y para producir un prototipo de batería en el nivel tecnológico, pasar a la producción en escala en el nivel industrial requiere de un financiamiento mucho mayor. ¿Existe el mercado para esos productos? Sí. Entonces debería poder conseguirse el financiamiento. Si nuestro país no tiene una burguesía nacional –como los países del capitalismo avanzado o incluso Brasil- dispuesta a invertir acá y lleva sus fondos a los paraísos fiscales –como quedó de manifiesto en los Panamá Papers– se debería poder conseguir los fondos. Si se compara con Bolivia, éste país tiene litio como ventaja comparativa natural y conocimiento para obtener el carbonato de litio, pero no tiene las capacidades para producir baterías. Sin embargo, logró la integración vertical que le permite ir de la salmuera de litio a las baterías fabricadas en Bolivia para exportación a través de una asociación con Alemania.
¿Qué ocurre hoy en nuestro país? Una provincia como Jujuy intentó un esquema similar al boliviano. Pero la provincia de Salta, con un gobierno predador de bosques y recursos naturales, está entregando la salmuera de litio a quien quiera llevarla. ¿Qué prefieren las empresas de otros países si les permiten elegir entre llevarse el litio o producir en nuestro país? Se llevan el litio y generan el valor agregado y el trabajo en sus propios países. Mientras se avanza en centros de investigación y universidades, el Estado nacional no llega nunca a impulsar una política que integre a los diferentes sectores para que finalmente sea una realidad la producción argentina en torno al litio que vaya más allá del carbonato de litio.[4]
10.3. La interrupción del proyecto Arsat
También podemos referirnos a las ventajas comparativas tomando como ejemplo emblemático el desarrollo, construcción y puesta en órbita de los satélites de telecomunicaciones de la serie Arsat. Como vimos, se estaban por perder las órbitas geoestacionarias para satélites de telecomunicaciones y se apostó a la construcción de los mismos en nuestro país y a la sustitución gradual de partes importadas por parte producidas acá. Esto se tradujo en la independencia en las telecomunicaciones al ocupar la órbitas correspondientes a nuestro país; en ser uno de los ocho países en el mundo capaces de tener satélites de telecomunicaciones; en proveer telecomunicaciones a toda América Latina y en ir autofinanciando los sucesivos satélites de la serie con recursos genuinos. Pero lo más importante fue el aprendizaje que se logró, es decir, en la formación de científicos y tecnólogos con capacidades específicas. La interrupción en la construcción de los satélites Arsat y el desfinanciamiento de las diferentes instituciones de investigación científica y sus programas tuvo varias consecuencias nefastas, la primera de las cuales es la pérdida de esos recursos humanos -con conocimientos específicos que lleva años desarrollar- muchos de los cuales no tuvieron más remedio que emigrar, recibidos con los brazos abiertos por instituciones de diferentes países. En esto se requiere ser muy claro: la prestación de servicios de telecomunicaciones del Arsat II permitiría financiar en buena medida el proyecto, el cual terminaría por autofinanciarse y generar recursos. Ya existía el plan de negocios. Pero lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri fue establecer una política de “cielos abiertos” para que cualquiera otro país pudiera vender los mismos servicios que Arsat, de modo tal de desfinanciar a Arsat e interrumpir la producción del Arsat-III. Si en 2019 el satélite Arsat-III no es puesto en órbita, se perderá una posición geoestacionaria clave, la cual a su vez iba a operar en banda Ka, la cual permite brindar internet satelital con alta capacidad de transmisión de datos, lo cual es decisivo para conectar a 13.000 escuelas rurales, a las cuales resulta difícil y caro conectar mediante fibra óptica. De este modo, se benefician empresarios amigos del actual presidente, beneficiados con el acceso para operar en la órbitas geoestacionarias argentinas y, de paso, se mantiene desconectadas a las escuelas rurales.[5]
10.4. El boicot del gobierno de Mauricio Macri a INVAP S.E.
Arsat fue posible en buena medida por la reconversión de INVAP S.E., Investigaciones Aplicadas, Sociedad del Estado que se autofinancia a partir de la venta de sus productos y servicios.
INVAP nació a princios de 1976 por un acuerdo entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y el gobierno de la provincia de Río Negro, gracias a una legislación de 1974 que permitía la creación de sociedades del Estado, las cuales se pueden manejar contractualmente de manera autónoma. Efectivamente, en 1975 los integrantes del Programa de Investigaciones Aplicadas (PIA) de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) deciden constituir INVAP.[6] INVAP comenzó siendo contratista del Plan Nuclear Argentino. Como tal desarrolló de manera secreta una planta de enriquecimiento de uranio para lo cual tuvo que realizar investigaciones para producir el know-how del ciclo completo, dado que ese conocimiento no era proporcionado por otros países. En 1978 construyó un reactor de investigaciones para el Centro Atómico Bariloche que sirvió, a su vez, para lograr el conocimiento para presentarse a licitaciones internacionales que ganó frente a países y empresas de primer nivel. Así fue que le vendió a Perú el instrumental de comando para el reactor que la CNEA montó en Perú. Luego vendió reactores nucleares completos a Argelia, Egipto y Australia, además de muchos otros logros en términos de productos y patentes.
Durante el gobierno de Carlos Menem, debido a los condicionamientos internacionales, Argentina debió dejar algunos proyectos científicos y tecnológicos, lo cual afectó a INVAP. Por tal razón, comenzó una reconversión hacia el desarrollo de sistemas satelitales. Así fue que reorientó sus capacidades hacia la producción de satélites medianos de observación para nuestro país y para el exterior. De este modo, logró sobrevivir a un período en el que cerraron miles de empresas en el país. Asimismo, pudo participar de manera protagónica en el desarrollo de los satélites de telecomunicaciones Arsat.
Uno de los logros de INVAP fue la radarización del país, desarrollando radares 3D. Todos los productos y servicios de INVAP le permiten un autofinanciamiento. Es decir, no necesita ni recibe subsidios del Estado, sino que le cobra al Estado los productos y servicios que le proporciona. Esto llevó a que el poder legislativo de Río Negro solicitara un pedido de informes. El informe de la legislatura muestra que efectivamente el Estado nacional dejó de pagarle sus deudas a INVAP: “La falta de pago de las facturas presentadas por INVAP en los últimos años obligó a la compañía a endeudarse para poder afrontar sus obligaciones. Los préstamos bancarios y financieros pasaron de 391 millones en marzo de 2017 a 947 millones en el mismo mes de 2018.” Frente a las consulta periodística, el Presidente Macri expresó: “los contratos que tenía la Nación previstos con INVAP eran de la época de la magia y la plata no está”, con lo cual expresaba el default del Estado Nacional.[7] La consecuencia fue la dificultad para pagar los salarios, los retrasos salariales y el endeudamiento de INVAP por la asfixia financiera por parte del Estado nacional.[8] Típica táctica de desaliento para ir horadando la roca.
Al comenzar 2019 el ataque se trasladó a otras empresas del complejo científico y tecnológico argentino: mediante el decreto 121/2019 se fusionaron dos empresas estratégicas: Combustibles Nucleares Argentinos Sociedad Anónima (CONUAR) y Fabricación de Aleaciones Especiales Sociedad Anónima (FAE), con el pretexto de reducir el pago de impuestos. Parte del paquete accionario de ambas empresas –que funcionan en el Centro Atómico de Ezeiza- pertenecen a la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica). La primera medida fue la reducción de personal científico y técnico. Su destino será el exterior y cuando un nuevo gobierno impulse una política científica y tecnológica autónoma en defensa del interés nacional, formar nuevos científicos y técnicos con esos conocimientos específicos demandará años de aprendizaje.
11. La ciencia y la tecnología están lejos de ser emancipadoras por sí mismas
Es promisorio constatar que Galo Soler Illia se encuentra en las antípodas del cientificismo que criticaba Varsavsky. Efectivamente, Soler Illia finaliza su libro afirmando que “dominar las nanotecnologías será necesario para lograr una verdadera independencia tecnológica y económica”. Pero a la vez plantea una serie de interrogantes:
Más allá de estos avances impresionantes debemos preguntarnos cuál será el rol de la N&N en nuestra sociedad del siglo xxi. ¿Cuál es el límite de una serie de tecnologías que se inmiscuirán en todo aspecto de nuestra sociedad? Si bien los denominados “científicos duros” son los que parecen tener el monopolio sobre la nanociencia y la nanotecnología, se impone un debate sobre los aspectos éticos y filosóficos de la nanotecnología: ¿podemos construir una sociedad más justa y con menor desigualdad, a partir de la enorme riqueza que generará?
Y culmina su libro preguntando:
¿Podremos acercar a los países menos desarrollados a las nanotecnologías, para mejorar la salud y combatir no solamente las “enfermedades de los ricos”, sino también el Chagas, el dengue y la leishmaniasis? La nanotecnología ¿generará monopolios de conocimiento y patentes que será imposible franquear? La posibilidad de responder estas preguntas dependerá de nuestro grado de compromiso con las generaciones futuras.[9]
El planteo de Galo Soler Illia da en el blanco: La nanotecnología ¿generará monopolios de conocimiento y patentes que será imposible franquear? Así como en nuestros países pueden desarrollarse enormes capacidades en términos de ciencia y tecnología, el marco jurídico internacional establece reglas de juego en torno a la propiedad intelectual en la forma de patentes de invención que pueden impedir que los avances se transformen en innovaciones que mejoren efectivamente la calidad de vida de la población.
De esas cuestiones tratarán los próximos capítulos. A los aspectos y los impactos sociales de la ciencia, a las ciencias sociales y a establecer un debate sobre la propiedad del conocimiento. El derecho al conocimiento es un derecho fundamental pero, a la vez, es apropiado por empresas que mediante las patentes de invención generan barreras para la innovación y los monopolios que llevan los precios de bienes necesarios para la vida a valores inaccesibles para grandes sectores de la población mundial, condenados por no tener poder adquisitivo para acceder a los resultados de una ciencia mercantilizada.
Fuente: Sección 10 del Capítulo 2 del libro Autonomía científica, interdisciplina y derechos humanos, 2ª edición, Javier Flax et al., Buenos Aires, Apagogué, 2019.
[1] Básicamente, son aquellas que corresponden a lo que se denomina “mal capitalismo” o capitalismo que no se hace responsable social y ambientalmente. De ese modo, externalizan muchos costos y, además, tienen ventajas sobre aquellos que aumentan sus costos al ser responsables social y ambientalmente. Al respecto puede verse Flax, Javier Ética, política y mercado. En torno a las ficciones neoliberales, Los Polvorines, UNGS, 2013, capítulo 3. Puede verse en http://www.unesco.org.uy/shs/red-bioetica/es/biblioteca/libros.html
[2] Básicamente, son aquellas que corresponden a lo que se denomina “mal capitalismo” o capitalismo que no se hace responsable social y ambientalmente. De ese modo, externalizan muchos costos y, además, tienen ventajas sobre aquellos que aumentan sus costos al ser responsables social y ambientalmente. Al respecto puede verse Flax, Javier Ética, política y mercado. En torno a las ficciones neoliberales, Los Polvorines, UNGS, 2013, capítulo 3. Puede verse en http://www.unesco.org.uy/shs/red-bioetica/es/biblioteca/libros.html
[3] Cf. O’Donnell, Santiago, Argenleaks. Los cables de Wikileaks sobre la Argentina de la A a la Z, Buenos Aires, Sudamericana, 2011.
[4] Afortunadamente, hay científicos que tienen en claro hacia dónde se tiene que ir. Ya mencionamos en otro apartado al Dr. Daniel Barranco, actualmente director del Laboratorio de Energía Sustentable de la Universidad Nacional de Córdoba. En este caso queremos citar al Dr. Arnaldo Visintin, director por el CONICET del Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJU), el cual está tratando de constituir una masa crítica de no menos de cien investigadores: “Nosotros somos investigadores, del Conicet y la universidad, por eso tenemos autoridad en hablar que queremos una minería sustentable, que respete a los habitantes de las zonas de los minerales. Por eso es que tenemos planeado que en Cidmeju haya gente que haga investigación, geólogos hidráulicos que traten de ver los movimientos de agua desde un punto de vista científico, no como policía ni político”.
“En el Cidmeju hay personas que están trabajando para disminuir el uso del agua, porque es mucha cantidad, y mi función empieza a partir del carbonato de litio, darle valor agregado, producir baterías. Yo estoy de acuerdo que Argentina exporte carbonato de litio porque tiene valor agregado, está costando mucho, pero si al carbonato lo transformas en baterías aumenta el valor, diez a veinte veces. En este momento ese valor va a los países asiáticos y vuelve como batería acá, o sea da trabajo a otras partes”.
“Nuestro sueño es que en Jujuy se produzca la fábrica de baterías, eso va a dar trabajo a cien ingenieros jujeños, y si no van a tener que venir de otro lado, o sea dar posibilidades de trabajo dentro de una política sustentable.(…)
Fuente: https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2018-1-21-0-0-0-jujuy-pone-la-mirada-en-llegar-al-desarrollo-del-litio-metalico
[5] Una excelente explicación con datos precisos y rigurosos de la entrega de Arsat, se halla en Moreno, Alfredo “Soberanía satelital argentina: la encrucijada de una industria incipiente”, publicada en Nuestras voces. Periodismo ciudadano el 15 de enero de 2018: http://www.nuestrasvoces.com.ar/mi-voz/soberania-satelital-argentina-la-encrucijada-una-industria-incipiente/
[6] En un pormenorizado trabajo “INVAP: un empresa nuclear y espacial argentina”, el cual sirve de base para este apartado, Hernán Thomas, Mariana Versino y Alberto Lalouf, presentan la trayectoria de INVAP desde sus antecedentes hasta el año 2003. Sobre las razones de su creación expresan que los obstáculos que tenía el PIA de la CNEA “para realizar sus actividades de asistencia a la industria era la complejidad burocrática y la dificultad para el establecimiento de contratos comerciales con terceros, derivados del carácter público de la institución marco, la CNEA. Cuanto más se ampliaba el horizonte de negocios, mayor era la dificultad administrativa y de gerenciamiento del emprendimiento. Hacia fines de 1975, los integrantes del PIA consideraron conveniente constituirse en una empresa semipública bajo la figura legal, creada durante el año anterior, de Sociedad del Estado”. En Thomas, Hernán et al. Innovar en Argentina, UNQUI, 2013, p.110.
[7] El informe fue presentado a la legislatura el 23 de noviembre de 2018. Según el documento, el Estado Nacional tiene 18 contratos vigentes y en ejecución con la empresa. Los clientes son la CNEA (9), Fuerza Aérea (3), CONAE (2), ANAC (1), ARSAT (1), Nucleoeléctrica Argentina (1) y la Subsecretaría de Recursos Hídricos.” De esos proyectos en ejecución, algunos ya fueron directamente suspendidos: ARSAT-3 (ARSAT), Satélites SARE (CONAE) y SARA UAV (Ministerio de Defensa). Cabe señalar que en algunos casos el gobierno de Macri intentó redireccionar los contratos hacia empresas extranjeras, a las cuales, sin dudas, de haber prosperado, les pagaría puntualmente con toda seguridad.
[8] INVAP sigue en pie, a los tumbos, no así otras empresas argentinas de tecnología espacial: “El 7 de octubre fue lanzado con éxito al Espacio el satélite de observación de la Tierra SAOCOM-1A de la CONAE construido por INVAP. Sin embargo, los festejos por uno de los principales hitos en la actividad espacial argentina se vieron empañados por el cierre de una de las empresas de tecnología espacial que participó en su fabricación y por el despido de personal en otra. En ambos casos el extenso atraso en el pago por los servicios prestados tuvo un muy fuerte impacto. Servicios Tecnológicos Integrados directamente tuvo que cerrar sus puertas y dejar sin trabajo a más de 40 personas, en su mayoría profesionales con experiencia en el sector espacial.” Fuente: LatSat
[9] G. Soler Illia, Nanotecnología, p. 260.