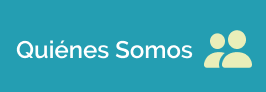Recomendaciones de la Redbioetica UNESCO para comités de ética que evalúan investigaciones clínicas en seres humanos
RECOMENDACIONES REDBIOETICA UNESCO (*)
Recomendaciones para comités de ética que evalúan investigaciones clínicas en seres humanos
Agosto, 2024
Los textos internacionales en ética de la investigación han constituido la base de las normativas nacionales en América Latina y El Caribe. De este modo, los países de la región han tomado como referencia, el Código de Nuremberg (1947), la Declaración de Helsinki (1964-2013) y, en algunos casos, se han agregado la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH 1948) y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (DUBDH 2005). Muchos han incluido las normas y principios establecidos en el Informe Belmont, (IB, 1978), en las Pautas CIOMS (CIOMS, 2016) y, en los últimos años, se van sumando criterios más operativos como las Normas de Buena Práctica Clínica de la Conferencia Internacional de Armonización (ICH – BPC, 1995).
La mayor parte de los textos mencionados hacen referencia a comités de ética en investigación (CEI) independientes como los organismos encargados de la protección de la seguridad, el bienestar y los derechos de las y los participantes de la investigación a través de la revisión, aprobación y seguimiento de los protocolos de investigación, aplicando los principios incluidos en las normas antes mencionadas e implementando procedimientos operativos, siendo además de la prioridad de los sujetos, la evaluación del impacto social, criterios muy importantes para dar el aval a una investigación. El impacto social se entiende como la suma de los beneficios directos e indirectos para la comunidad donde se realiza el estudio y los riesgos mínimos que resulten del diseño de la investigación, su desarrollo y su resultado en el grupo social afectado y su familia, en el contexto histórico-social local y nacional del país anfitrión, tomando en consideración la vulnerabilidad biológica, las necesidades en salud y la condición sanitaria, así como la vulneración resultante de las desigualdades histórico-sociales en América Latina.
Para desempeñar esta importante tarea, se indican una serie de requisitos para la constitución, el cumplimiento de funciones y las competencias de las y los miembros de CEI, entre los cuales se menciona la formación en ética de investigación.
Varios países de ALC exigen que los CEI sean acreditados y registrados por un Comité nacional o por la autoridad que regula la investigación, quienes a su vez publican la lista de los CEI autorizados a nivel nacional. Esto, sin embargo no impide que, en algunos países existan algunos comités que se denominan CEI “independientes” (que aquí llamaremos “comerciales”) y que funcionan en instituciones privadas, fundaciones o centros relacionados o ligados a la industria farmacéutica (como las organizaciones de investigación por contrato, (Contract Research Organizations, CROs) o las organizaciones de gestión local, (Site Management Organizations, SMOs) y/o a las y los investigadores principales que trabajan en relación con las empresas (algunos incluso siendo miembros del CEI), lo que evidencia un claro conflicto de interés, que afecta potencialmente los intereses de las y los participantes, de su familia, la comunidad o del país.
Las normas nacionales en ALC, que establecen los lineamientos de funciones y objetivos de los CEI, varían según los países. Se puede observar tres grupos: a) un primer grupo se apoya en los textos de derechos humanos nombrándolos de manera específica para dar fundamento a su normativa. En este sentido solicitan a los miembros de CEI que se capaciten en estos textos y sus principios y a las y los investigadores que cuenten con formación en ética de investigación y en normas procedimentales como las BPC; b) un segundo grupo, invoca a los derechos humanos y sus textos como fundamentos de la ética de investigación, pero exigen únicamente la formación en BPC para los miembros de CEI e investigadores; c) y un tercer grupo que es la mayoría, no tiene lineamientos oficiales nacionales, de modo que los CEI existentes se rigen según normas éticas internacionales, (DH, CIOMS, Belmont y la DUBDH) o las ICH BPC según su orientación.
La exigencia de una formación basada solamente en los principios del informe Belmont y las BPC es una tendencia que se ha ido incrementando en los últimos tiempos de la mano de las recomendaciones de algunos organismos regionales, ligados a los lineamientos del National Institute of Health de EE.UU., lo cual promueve una visión reduccionista de los problemas éticos de la investigación multinacional y responde más bien a un enfoque utilitarista y procedimental de los CEI en los países, alguno de los cuales ven a la investigación biomédica o a las actividades de la industria farmacéutica más como un ingreso financiero para el país que como una contribución a la salud.
Las ICH GCP son normas técnicas y procedimentales para las y los investigadores que los comités deberán conocer, pero no brindan ni conforman la base de su reflexión ética, social y de DDHH y son insuficientes para la evaluación, aprobación y seguimiento de las investigaciones biomédicas y para la identificación de los problemas éticos que de ellas emergen.
La formación de los miembros del CEI es muy desigual y depende de diversos factores, como la oferta académica (actualmente presente en casi todos los países de Latinoamérica y el Caribe) con tendencias diversas, y de la capacidad de financiamiento de la institución, del propio CEI o de sus miembros individuales para acceder a ella. Hay comités que no cuentan con ningún apoyo para que esta capacitación se realice. Muchos CEI privilegian los cursos gratuitos o virtuales, estos últimos se adaptan al tiempo que dispone el usuario. Los cursos virtuales más publicitados por organismos regionales están orientados por el enfoque principialista y sobre la BPC, en ocasiones incluyen las CIOMS. Ejemplo de ello son cursos que ofrecen el National Institute of Health y el Fogarty International Center, de los Estados Unidos de América. A su vez el Programa de Educación Permanente en Bioética auspiciado por la Rebioética ha impartido cursos sobre ética de la investigación entre 2006 y 2020, tomando el enfoque de DDHH como marco de referencia. Los egresados de estos cursos han procurado seguir esta visión en los espacios académicos locales donde se desempeñan, junto a otras normas éticas internacionales. La Redbioetica está auspiciando nuevas instancias de formación en la temática.
Este escenario demuestra una gran heterogeneidad en la formación con la que cuenta los miembros de los CEI, no solo en términos de profundidad sino, fundamentalmente de diversidad de enfoques lo que determina diferencias en los resultados de la evaluación ética y, fundamentalmente, en los niveles de protección de las y los participantes de las investigaciones biomédicas.
Además de las dificultades relativas a la formación, existen otras que son importantes de remarcar:
- La falta de reconocimiento del rol de los CEIs como organismos de protección de las y los participantes, su familia y la sociedad en general que se traduce en exigencia de analizar los protocolos de investigación en un tiempo limitado y las campañas de desprestigio sobre la tarea que realizan.
- La poca capacidad de fiscalización y sanción de los CEIs (a pesar de su potestad de suspender un estudio) y la ausencia de organismos fiscalizadores que puedan llevar adelante la tarea de control y monitoreo.
- El apoyo desigual que reciben los comités para su funcionamiento, por parte de las instituciones que los albergan, particularmente la diferencia entre instituciones públicas y privadas.
- Los ya mencionados conflictos de interés de numerosos “comités comerciales” con falta de la independencia para el desempeño de sus actividades.
- La falta de preparación y a veces comprensión de investigadores y miembros de CEIs para detectar formas de doble estándar ético en las investigaciones multinacionales, tanto para el diseño del estudio (flexible para los países que no cuentan con un sistema sólido de control ético), la selección de participantes (diseño por competitividad que no toma en cuenta la vulnerabilidad de los países y de su estructura poblacional), el uso de placebo (aun cuando existe tratamiento comprobado aunque no accesible localmente), como en el acceso al producto investigado cuando este resulta beneficioso (en el mejor de los casos limitado a los participantes pero no a la población general afectada) , en países donde predomina la desigualdad, la pobreza, formas diversas de vulnerabilidad y falta de acceso a sistemas de salud de calidad.
- La falta de información de las y los participantes sobre los derechos que deben estar protegidos cuando son parte de una investigación.
En base a las diversas situaciones antes mencionadas, desde la Redbioética proponemos las
siguientes Recomendaciones:
✓ Promover que todos los países cuenten con un marco normativo nacional en ética de la investigación, con normas fundadas en los DDHH, que incluya los principios y derechos que deben estar protegidos para las y los participantes de investigación en salud, atendiendo a lo establecido en la Declaración Universal sobre Bioética y DDHH, asegurando el trato igualitario de los sujetos y el acceso a los beneficios de la investigación cuando ha mostrado ser eficaz.
✓ Instar a todos los países para que cuenten con un registro estatal público de los CEI certificados o acreditados, (con criterios de creación y reacreditación rigurosos) con controles periódicos por parte de un organismo fiscalizador oficial del Estado de modo de reforzar la confianza de la comunidad en los CEI y la investigación, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.
✓ Reforzar la confianza de la comunidad en los CEI y la investigación a través de la publicación de la hoja de vida de sus miembros, así como su compromiso público a seguir los lineamientos de la ética de investigación y el respeto de los derechos humanos de los participantes.
✓ Favorecer dentro de los CEI la multidisciplinariedad, la equidad de género y la transgeneracionalidad de sus miembros.
✓ Contar con la opinión de un representante de los grupos en situación de vulnerabilidad cuando se realiza una investigación con ellos.
✓ No permitir en ningún caso que un/a investigador/a relacionado/a con el proyecto presentado participe del proceso de evaluación y asegurar que las y los miembros de los CEI están libres de conflicto de interés de toda naturaleza.
✓ Las y los directores/as de centros privados de investigación que llevan la gestión financiera de los estudios no deberían ser parte del CEIs de su institución porque tienen un grave conflicto de interés.
✓ Establecer regulaciones restrictivas y específicas o la prohibición para la acreditación de CEIs comerciales o de instituciones dependientes de los patrocinadores (como CROs o SMOs) que fueron establecidos para facilitar la realización de estudios clínicos y cuentan con claros conflictos de interés.
✓ Reforzar la transparencia de los procesos a través del registro de todas las investigaciones con seres humanos y con animales realizadas en el país y sus resultados, (también aquellas que han sido rechazadas o suspendidas y sus fundamentos).
✓ Reforzar la independencia de los CEI a través de la constitución de una red nacional independiente en cada país para el intercambio de experiencias y la evaluación de las condiciones de realización de la investigación local.
✓ Asegurar la independencia de los CEI a través de la asignación específica de los recursos materiales, humanos y financieros por parte de la institución que lo alberga para el adecuado funcionamiento y supervisión de las investigaciones que aprueba, (sin que ello se relacione con la aprobación o rechazo de los estudios).
✓ Asegurar que los CEI institucionales tengan recursos para realizar monitoreo y entrevistar a las y los participantes, verificando el cumplimiento de los requisitos del consentimiento informado, asegurando que no haya inducción indebida en los procesos de reclutamiento y de ingreso a una investigación, que no se asumen riesgos innecesarios y, en caso de eventos adversos, que las y los participantes reciben el tratamiento y las compensaciones correspondientes.
✓ Reforzar la capacidad de los CEIs para verificar la seguridad del ámbito en el cual se desarrolla la investigación: los CEIs deben tener la posibilidad de solicitar el certificado de operación de laboratorios, clínicas, salones de operación, y otros documentos sobre la capacidad de respuesta a una urgencia clínica durante la investigación.
✓ Exigir que los protocolos multinacionales sean evaluados bajo normas de ética de investigación rigurosas en cuanto a los derechos de los sujetos protegidos y que estas normas sean aplicadas en todos los países participantes por igual.
✓ Incluir en la evaluación de los protocolos la descripción del proceso de reclutamiento de sujetos y la proporcionalidad de participantes por país
✓ Incluir en la evaluación de los protocolos la descripción de la modalidad de reparación y reclamación de los daños, así como solicitar a los investigadores y patrocinadores informar de este proceso (cuando se presenta) al CEI que aprobó el protocolo y a las autoridades de salud.
✓ Incluir directrices claras sobre el monitoreo continuo de eventos adversos y definir criterios mínimos necesarios para el plan de monitoreo de eventos adversos tardíos.
✓ Establecer mecanismos de retroalimentación de parte de los participantes de la investigación y usar esa información para mejorar los procesos y procedimientos de los CEI.
✓ Aclarar a los participantes que deben informar al CEI que dio su aprobación, al CEI nacional, (cuando corresponda) y a las autoridades a cargo de la investigación en el país, cualquier reclamo por algún tipo de daño que surja producto de la investigación, ya sea durante su desarrollo o posterior a ella.
✓ Establecer mecanismos de exigencia de divulgación de los resultados de las investigaciones.
✓ Generar vías de participación de los CEIs en el diseño del marco normativo nacional sobre ética de investigación en salud con fundamento en los derechos humanos.
✓ Promover que las universidades e instituciones en bioética desarrollen programas de capacitación para los miembros de CEI fundados en el sistema internacional de los DDHH y las normas éticas relacionadas a ellos, que se focalicen en la protección de la seguridad, el bienestar y los derechos de las y los sujetos, sus familias y la comunidad, atendiendo a las normas legales y las condiciones socio-ambientales nacionales, así como toda forma de doble estándar ético y el uso no ético de placebo, las diversas expresiones de explotación y la atención particular a distintas formas de vulnerabilidad.
✓ Asegurar que los CEI tengan adecuada formación en metodología de la investigación o cuenten con el asesoramiento correspondientes para la evaluación de este aspecto de las investigaciones en las que participan seres humanos.
✓ Promover programas de formación en ética de la investigación independientes para los y las investigadores/as, estableciendo la relación ética entre metodología de la investigación, impacto social y protección de participantes en el marco de los DDHH, transparencia y rendición de cuenta, normas éticas internacionales y nacionales.
✓ Desarrollar programas de información amplios para la comunidad y para que los y las participantes de los estudios comprendan sus derechos, riesgos y obligaciones.
Estas recomendaciones pueden favorecer el buen funcionamiento de los CEIs en la región y promover prácticas de evaluación y seguimiento, éticas y transparentes que mejores la calidad de las investigaciones y aseguren el bienestar, la seguridad y protección de los derechos de las y los participantes.
Desde la Redbioetica consideramos que la formación en ética de la investigación debe ser amplia, con una perspectiva crítica, tomando como marco de referencia el enfoque de los DDHH e integrando todas las normas éticas internacionales en particular marcando a la DUBDH como documento rector.
(*) Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética, las cuales no necesariamente reflejan las de la UNESCO y no deben comprometer a la organización de ningún modo. Las denominaciones empleadas y la forma en que aparecen los datos no implica de parte de UNESCO ni de la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades, personas, organizaciones, zonas o de sus autoridades, ni sobre la delimitación de sus fronteras o límites.