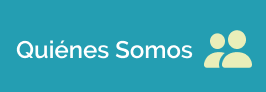La discapacidad: el aborto y la eutanasia
Este trabajo de Verónica Kostow, busca la creación de un espacio donde reflexionar acerca de prácticas dominantes, opresivas y represivas de las instituciones ante la discapacidad. Desde una ética feminista se ensayará pensar una teorización emancipatoria de representaciones y valoraciones
Cuadernos de Ética, Vol. 22, Nº 35, 2007
El aborto, la eutanasia y los sistemas de salud
La perspectiva de la discapacidad en una ética feminista
Verónica Kostov[1]
La perspectiva de la discapacidad y las cuestiones éticas
A modo de introducción incorporaré una larga cita de Carlos Skliar donde se refiere al estatus epistemológico de los Disability Studies que nos introducirá en la problemática y posibilitará el primer paso hacia una aproximación a una revisión de cuestiones que aborda en la actualidad la ética, la bioética y la filosofía desde perspectivas no dominantes en relación con la alteridad deficiente. “Davies señala hacia [un] elemento… significativo: el aislamiento que este tipo de estudios sufre, desde su mismo origen, en relación a otros estudios…similares. Y puede parecer obvio que la causa de este aislamiento es la misma que determina el aislamiento de la alteridad deficiente y de sus instituciones: el discurso y la práctica – hegemónica y dominante – de la normalidad, de lo normal… existen poquísimos discursos y prácticas que incluyan la cuestión de la deficiencia en un contexto cultural, político y de subjetividad más amplio; como así también son mínimos los que se proponen – y consiguen – representar la alteridad deficiente más allá de un cuerpo, o de una parte del cuerpo, dañada, ineficiente, deteriorada, vaciada, inerme e inerte; en otras palabras: …un cuerpo sin sujeto y, también, …sin sexualidad, sin género, sin edad, sin clases sociales, sin religión, sin ciudadanía, sin generaciones, etc… Es preciso…problematizar…la producción de un espacio colonial, e inclusive hoy multicultural, en relación con los individuos, sujetos y comunidades representadas como formando parte de la alteridad deficiente. Pues el intento por construir un espacio descolonizado, que anule los efectos del colonialismo, no es una tarea simple, en virtud de la omnipresencia del discurso o funciones textuales coloniales, o neo-coloniales… se hace necesaria la revisión de la historia, la literatura y la filosofía desde perspectivas… no dominantes… Hacer del espacio colonial en relación con la alteridad deficiente el foco de nuestra discusión, significa poner en suspenso, dudar de las estrategias y representaciones de normatización y normalización – esto es, la creación de lo normal oyente, lo normal inteligente, lo normal corporal, lo normal lingüístico, etc., y el proceso de atracción / presión hacia la norma – y desconfiar de la sustracción de las voces de la alteridad deficiente por parte de los especialistas; significa, en síntesis, invertir aquello que fue siempre considerado el problema…de los sordos, de los ciegos, etc.; en síntesis, un análisis que cuestione aquello que es y ha sido considerado lo habitual, lo obvio en un momento y un espacio histórico-político determinado”.
“En relación con todas las cuestiones centradas en los problemas de las identidades deficientes, las comunidades marginales, aquello que debe ser problematizado es la suposición de la existencia de una identidad homogénea, una comunidad hermética… podríamos decir que aquello considerado negativo – la anormalidad, lo anormal, en este caso – no está en un sujeto que es entendido como portador de un atributo esencialista: lo negativo es aquello que irrumpe para dislocar y desestabilizar la aparente normalidad… no hay aquí nada que suponga la existencia de otro deficiente en sí mismo, reductible, transparente, nominable. Se trata, eso sí, de cómo esa alteridad fue y es inventada, producida, traducida, gobernada; en síntesis, se está mencionando la colonialidad y la colonización en el proceso de producción de una alteridad específica. Se habla de la invención del sujeto y no del sujeto. Se habla de la fabricación de un cuerpo y no del cuerpo… Y es justamente en las cuestiones de representaciones del cuerpo donde encontramos, de una manera ostensible, una de las justificaciones, a mi juicio la más importante, por las cuales los Disability Studies se vuelven significativos, y que podemos sintetizar en las siguientes preguntas: ¿Qué es más representativo de la condición humana que el cuerpo? ¿Por qué el cuerpo, por qué los cuerpos – en sus diferentes versiones y construcciones – no pueden transformarse y ser, entonces, una cuestión central en la comprensión de esa condición? ¿Por qué no puede ser crucial indagar las formas acerca de cómo los cuerpos, en sus variaciones, han sido y son normalizados, anormalizados, metaforizados, formados y deformados, tratados y maltratados, vigilados, silenciados, etc.?”
“Estas preguntas tienden a desestabilizar una antigua creencia arraigada no sólo en las personas que, en apariencia, nada tienen que ver con el tema en cuestión, sino también en muchos de aquellos que trabajan con la alteridad deficiente…: la cuestión de la deficiencia es una cuestión sobre-entendida, simple, una experiencia regular y de algún modo natural… El acto de ensamblar el cuerpo de conocimiento propio de la alteridad deficiente como opuesta a aquella escrita por la comunidad normal, es parte de un proceso creciente que incluye acciones políticas, educativas, etc. que… redundaría, a mi entender, en una cuestión crucial: el esfuerzo de construcción de una nueva y diferente localización de la espacialidad y temporalidad de la alteridad deficiente dentro de contextos culturales, políticos, sociales, filosóficos y poéticos más amplios… Al mismo tiempo, y aunque parezca menos evidente, debería suponer también un intento por deconstruir esa espacialidad y temporalidad, tan natural como naturalizada, que se instala dentro de contextos rígidos de medicalización, corrección, caridad y beneficencia, donde la alteridad deficiente es habitual mente posicionada… en términos de cuerpo dócil, entrenable… Debemos entender que las normas son producto de una larga historia de invenciones, de producciones y de traducciones del otro deficiente, del otro normal, etc. Una larga historia que, por lo general, omitimos, ignoramos… porque el hecho de hablar hasta el infinito y de repetirnos aún más sobre la existencia natural de las normas… no nos ha permitido entender absolutamente nada acerca del cuerpo deficiente. O lo que es peor todavía: de tanto concentrarnos en las normas ni siquiera hemos visto allí un cuerpo…Hemos capturado un cuerpo sin cuerpo. Hemos objetualizado el cuerpo del otro, aprisionado el objeto. Y el sujeto se ha vuelto escurridizo, serpenteante. Y cada vez que volvemos a intentar capturarlo, más antagónico se vuelve su cuerpo. Y esto parece ocurrir pues al hablar de las normas y de la alteridad deficiente, anormal, no estamos ni siquiera mencionando aquello que debería colocarse bajo sospecha en primer lugar: la cuestión del cuerpo normal…”.[2]
Este trabajo desarrollará en líneas generales una reflexión en el sentido de lo expuesto. No va a consistir en argumentar a favor o en contra de posturas concluyentes en torno al aborto, la eutanasia y el cuidado de la salud, sino en señalar que, en cualquier tratamiento de dichas cuestiones que se considere adecuado, han de tenerse en cuenta las reflexiones de quienes poseemos alguna experiencia de discapacidad. Existe una conjetura, sumamente difundida, de que las vidas de las personas discapacitadas no valen la pena (tal como lo señala, por ejemplo, Jenny Morris).[3] Esta creencia es, sin duda, lo que se encuentra en el fundamento de muchas de las teorizaciones acerca del aborto, la eutanasia y la reforma de los sistemas de salud, poniendo de este modo en peligro el bienestar, la seguridad y la aceptación social de las personas con discapacidad. Por otra parte, resulta muy poco probable que las personas con discapacidad que poseen una vasta experiencia con respecto a los tratamientos médicos y sus limitaciones apoyen una ética de la vida a cualquier costo, o una reducción de los derechos de los individuos para elegir la muerte. Al mismo tiempo que desean aumentar las opciones de las personas discapacitadas, así como su propio control sobre sus vidas, los activistas discapacitados temen que opciones individuales (tales como la de abortar, morir, o elegir o rechazar un cierto tratamiento) pueden convertirse rápidamente en imperativos sociales, especialmente cuando están combinados con prejuicios tan profundos como el temor de la discapacidad. Esto simplemente nos aproxima a ver cómo los intereses, experiencias y puntos de vista de las personas con discapacidades resultan sumamente pertinentes para abordar cuestiones fundamentales de la ética aplicada, tales como el aborto, la eutanasia y el cuidado de la salud. Este trabajo demostrará esa pertinencia desarrollando algunas inquietudes que han manifestado las personas con discapacidades en relación con las cuestiones anteriormente mencionadas, desde una perspectiva ética feminista.
El aborto
En Shared Dreams: A Left Perspective on Disability Rights and Reproductive Rights, Adrienne Asch y Michelle Fine arguyen que las mujeres poseen “el derecho al aborto por cualquier razón que consideren apropiada”, y que los recién nacidos con discapacidad poseen “el derecho a tratamiento médico independientemente de los deseos paternos al respecto”.[4] Al mismo tiempo que defienden el derecho inequívoco de las mujeres de elegir el aborto, estas autoras confirman el valor de las vidas de las personas con discapacidad, al trazar una línea moral divisoria entre el feto residiendo dentro y el infante viviendo fuera del cuerpo de la madre. Por ejemplo, con respecto al aborto de fetos con discapacidades potenciales, dicen lo siguiente:
Cuando una mujer decide que desea abortar (en vez de llevar a término) un feto con síndrome de Down, esto representa una afirmación acerca de cómo percibe que este niño afectaría su vida y qué desea ella con respecto a la crianza del niño o niña. Toda mujer tiene el derecho de decidir esto de cualquier manera que lo necesite, pero cuanta mayor información tenga, mejor podrá ser su decisión. Los asesores genéticos, médicos y todos aquéllos involucrados en asistir a las mujeres durante la amniocentesis deberían adquirir y proporcionar mucha mayor y muy diversa información acerca de la vida con discapacidades que la disponible habitualmente. Si se les diera información acerca de cómo viven los niños y adultos con discapacidades, muchas mujeres tal vez no elegirían abortar. Muchas sí lo harían. Mientras un feto reside en su interior, una mujer posee el derecho de decidir acerca de su cuerpo y de su vida y de terminar un embarazo por esa razón o por cualquier otra.[5]
En franco contraste con lo anterior, Jenny Morris afirma que las mujeres con discapacidades que apoyan el derecho de mujeres no discapacitadas de elegir el aborto, al mismo tiempo que desean que éstas no elijan impedir la existencia de un niño discapacitado están evitando la cuestión.
No existe un derecho absoluto de elegir si tener un niño discapacitado o no. La aceptación de un tal derecho absoluto pertenece a una tradición individualista que, en un último análisis, otorga todos los derechos y responsabilidades a los individuos sin reconocimiento de los derechos y responsabilidades colectivos de la sociedad. No está en los intereses ni de las mujeres ni de las personas discapacitadas confiar en el individualismo liberal para una ampliación de nuestros derechos.[6]
Morris sostiene que la realización extensiva de exámenes genéticos con el fin de abortar aquellos fetos que posean discapacidades potenciales cuestiona el derecho de todas las personas con discapacidades a existir. En efecto, el uso de exámenes genéticos como recurso eugenésico implica que las personas que nacieron con discapacidades no deberían haber nacido nunca y que la existencia de otras como ellas debería impedirse – además, la disponibilidad generalizada de dichos exámenes probablemente va a aumentar la presión sobre las mujeres con discapacidades genéticas para que no tengan hijos. En síntesis, estos procedimientos y prácticas sin duda restan valor a las vidas de las personas con discapacidades.
En última instancia, Morris apoya que la mujer “tenga cierto poder” [7] para abortar un feto que posea una discapacidad potencial. Sin embargo, insiste en que el poder de decisión de la mujer debe estar equilibrado con respecto al “grado en que el feto posee derechos como ser humano”.[8] La solución que esta autora propone es la siguiente: un feto que es viable fuera del cuerpo de la madre tiene un derecho de vivir mayor que el derecho de la madre de negarse a darlo a luz. Dicha solución permitiría que nacieran muchos infantes con discapacidad, puesto que la mayor parte de los diagnósticos prenatales tiene lugar cerca de la fecha de viabilidad fetal o aún después de ella. Sin embargo, en esta área van a surgir conflictos muy difíciles de resolver si el rápido desarrollo de la tecnología llega a permitir la detección de la mayor parte de los estados potencialmente discapacitantes antes de la fecha de viabilidad fetal.
Entre las personas con discapacidades, aún entre las feministas con discapacidades, las posturas acerca del aborto varían enormemente, oscilando entre una postura a favor de la elección con mejor información disponible, y la alianza con activistas que están en contra de la elección en este sentido. A continuación reseñaré algunas cuestiones fundamentales:
- El desarrollo de exámenes genéticos y de técnicas diagnósticas prenatales cada vez más sofisticados proporciona la esperanza de eliminar muchos estados potencialmente discapacitantes -tanto hereditarios como perinatales- por medio de abortos selectivos. Sin embargo, siempre habrá enfermedades y accidentes. Por ende, a menos que la medicina se volviera tan poderosa como para poder curar cualquier enfermedad, siempre habrá niños y adultos con discapacidades. Resulta ser que la promesa de la medicina prenatal no es eliminar la discapacidad, sino reducir el número de personas con discapacidades por medio de la reducción del número de personas nacidas con discapacidades.
- El uso difundido del aborto selectivo para reducir el número de personas nacidas con discapacidades tiene efectos potenciales que no han sido considerados por aquéllos que poseen escasos conocimientos de la discapacidad y/o dan su disvalor por sentado. Entre dichos efectos podemos mencionar los siguientes:
- Envía a los niños y adultos con discapacidades (especialmente las de origen genético o prenatal) el mensaje de que “No deseamos más personas como ustedes”. Saber que la sociedad está haciendo todo lo posible para impedir que puedan nacer personas con cuerpos como los nuestros nos hace sentir que no somos valorados y no pertenecemos realmente a la cultura, especialmente cuando hay tantas actitudes y condiciones en la sociedad que nos desprecian y excluyen.
- Refuerza la creencia de que una vida con una discapacidad no vale la pena vivirse. Generalmente esta creencia es producto del desconocimiento de la vida de las personas con discapacidades. De acuerdo a Anita Silvers, la tasa de suicidios entre las personas con discapacidades sería mucho más elevada si reflejara la frecuencia con la cual las personas no discapacitadas expresan que preferirían estar muertas en vez de discapacitadas.[9] Más aún, el juicio de que una vida con una discapacidad no vale la pena vivirse asume que la persona con una discapacidad va a tener que vivir con el grado de prejuicio y exclusión social presentes, en vez de reconocer que ciertos progresos sociales podrían hacer que la vida con una discapacidad valiese la pena vivirse mucho más que actualmente. Muchas personas con discapacidades, aún aquéllas con la perspectiva socio-constructivista más profunda, admiten que frecuentemente existen pesadas cargas personales asociadas a las consecuencias físicas y mentales de estados físicos discapacitantes (tales como dolor físico, frustración y limitaciones no deseadas) que no podrían ser eliminadas por ningún grado de accesibilidad y justicia social.[10] Pero existe una crucial diferencia entre no querer que otros sufran las cargas de una discapacidad y no querer que quienes las sufrirán existan, entre querer impedir o curar las discapacidades y querer impedir que las personas con estas discapacidades nazcan. Muchas personas con discapacidades, si bien entendemos bastante bien las cargas personales de una discapacidad, no estamos dispuestas a juzgar que vidas como las nuestras no valen la pena vivirse puesto que toda vida tiene cargas, algunas de ellas mucho más difíciles que una discapacidad.
- Podría incidir negativamente sobre los esfuerzos para incrementar la accesibilidad y las oportunidades para las personas con discapacidades, porque aparenta reducir los problemas sociales de las personas con discapacidades por medio de una reducción en el número de las personas con discapacidades. Los costosos proyectos de investigación genética actuales ¿se inician especialmente para el beneficio de una sociedad que no está dispuesta a apoyar necesidades relacionadas con la discapacidad? Si es así, debemos preguntarnos cuál será el destino social de personas que ya tienen discapacidades y de aquéllas que en el futuro se volverán discapacitadas por accidentes o enfermedades.
- Podría ayudar a una renuencia todavía mayor a disponer recursos para el tratamiento médico de personas con estados incurables – un tratamiento que hiciera sus vidas más cómodas y gratificantes. Tal como dice Mary Johnson, “los tratamientos que no llevan a una cura no convencen a una sociedad cuyo interés primordial no reside en hacer que la vida de los lisiados sea más cómoda sino en liberar a la sociedad de ellos por completo”.[11]
- Las feministas con discapacidades reconocen que bajo las condiciones actuales en la mayoría de las sociedades, son especialmente las madres las encargadas de proporcionar los recursos extras, especialmente el tiempo y la energía, requeridos para criar niños con discapacidades. Es por esto que muchas feministas con discapacidades apoyan el derecho de las mujeres de elegir no dar a luz a un bebe con una discapacidad. Sin embargo, también somos conscientes de que a la mayoría de las mujeres que enfrentan el hecho de una discapacidad potencial de sus fetos no se les proporciona la información adecuada.
Por ejemplo, tal como lo señala Lisa Blumberg, los futuros padres pueden no ser informados de que la mayoría de los tests prenatales sólo pueden proporcionar una etiqueta diagnóstica para un feto y no pueden predecir de ninguna manera cuál será el grado de discapacidad funcional que el feto experimentaría siendo niño o adulto.[12]
Más aún, a los futuros padres de un feto con una discapacidad potencial tal vez no se les de información acerca de la calidad de vida que las personas con esas discapacidades pueden tener y efectivamente poseen, o bien acerca de los servicios y apoyo disponible para los padres si eligen que la madre de a luz. Tal como lo afirma Lisa Blumberg: “Raramente se alienta a los clientes a discutir cuestiones relativas a la discapacidad con personas que tienen una discapacidad o son padres de niños con una discapacidad”.[13]
Demasiado a menudo, la discapacidad potencial es tratada como una cuestión médica “objetiva” acerca de la cual los médicos pueden aconsejar a los padres sin referencia alguna a los valores o el contexto social imperante.[14]
- Es probable que el examen de los fetos y el aborto selectivo comiencen siendo procedimientos médicos voluntarios pero se vuelvan socialmente forzosos rápidamente. Dado que tantas personas creen que nacer con una discapacidad es una tragedia[15], es probable que responsabilicen a las mujeres de crear una tragedia si no se someten a todos los procedimientos médicos disponibles. Más aún, puesto que la mayoría de las personas no discapacitadas consideran a las personas discapacitadas cargas no contribuyentes para la sociedad, las mujeres que dan a luz a bebés con discapacidad están expuestas a ser culpadas del agotamiento de los recursos sociales. Cuantas más mujeres “elijan” examinar y abortar selectivamente a sus fetos, mayor será la culpa adjudicada a aquéllas que den a luz a bebés con discapacidades, menores serán los recursos disponibles para criar niños con discapacidades, y más disminuirá la posibilidad de las mujeres de elegir al respecto.[16]
- El examen genético y aborto selectivo de fetos potencialmente discapacitados puede llevar a un incremento en la tolerancia de políticas eugenésicas en general y a la expansión de esfuerzos eugenésicos hacia otra área.[17] Esto constituye un peligro en sociedades que ya están atrapadas por mitos de control y perfección corporal. El deseo compasivo de impedir el sufrimiento o de acabar con él enmascara muy fácilmente el deseo de perfección y control del cuerpo, o de la eliminación de diferencias temidas, mal comprendidas y ampliamente consideradas como marcas de inferioridad.[18]
La eutanasia
La discusión acerca de la eutanasia con respecto a la discapacidad se ha focalizado sobre dos cuestiones principales:
- El suicidio asistido de adultos con discapacidades.
Aunque las personas con discapacidades tienen las mismas preocupaciones que las personas no discapacitadas acerca de la calidad de sus muertes, es más probable que consideren que el suicidio es un derecho al cual no tienen o no tendrán el mismo acceso que las personas no discapacitadas. A causa de esto, el apoyo a la eutanasia entre las personas con discapacidades generalmente se ha centrado en el suicidio asistido. Quienes se oponen al suicidio asistido objetan que tanto las personas con discapacidades, como sus asistentes, asumirán muy fácilmente que la vida con una discapacidad no vale la pena vivirse; así como también que la opción de suicidarse se volverá un imperativo social, aunque tal vez no directamente obligatorio, pero sí considerado como lo único aceptable cuando uno se ha vuelto una carga para la propia familia y la sociedad.
Paradójicamente, el carácter ilegal del suicidio asistido obliga a algunas personas a acortar sus vidas. En efecto, las personas con enfermedades progresivamente debilitantes, tales como las neurodegenerativas, pueden arriesgarse a vivir más tiempo y tener un grado de discapacidad mayor si saben que se van a cumplir sus deseos aunque no puedan llevarlos a cabo por sí mismos. En cambio, si no pueden contar con el suicidio asistido, deben acabar con sus propias vidas mientras todavía pueden hacerlo.[19]
Al tratar algunos casos famosos de personas con discapacidades que solicitaron legalmente el derecho al suicidio asistido, Mary Johnson y Jenny Morris señalan que es muy probable que tanto la persona con la discapacidad como otras consideren que la razón principal para querer morir es la condición física de la persona discapacitada, cuando en realidad es muy posible que la falta de oportunidades y de servicios adecuados estén tornando la vida de esta persona muy desgraciada y desprovista de sentido. Si nadie en el entorno de la persona que quiere morir está consciente de que circunstancias sociales diferentes posibilitarían una vida mejor, puede ser que nunca se cuestione el carácter realmente desesperado de la situación.
En efecto, las garantías legales para asegurar que la persona que solicita el suicidio realmente lo desea no van a resolver el problema a menos que incluyan ofrecerles mejores servicios y oportunidades, así como también informarles sobre posibles maneras de vivir mejor. Lamentablemente, tal como lo señala Morris, “es la sociedad no discapacitada la que controla los recursos financieros de viviendas, los servicios de cuidados personales, el transporte y todo otro recurso que resulta esencial para obtener una buena calidad de vida”[20]. Quienes se oponen al suicidio asistido para las personas con discapacidades temen que cuanto peores sean las condiciones económicas y sociales de estas últimas, tantas más van a ‘elegir’ morir; cuantas más elijan morir, este ‘inevitable’ carácter intolerable de la vida con una discapacidad parecerá justificar una negativa mayor a proporcionar servicios y accesibilidad. Eventualmente, el suicidio asistido será la ‘solución’ socialmente esperada para la discapacidad severa. Esta expectativa se verá reforzada en el caso de que, debido a una provisión inadecuada de servicios, los miembros de la familia y amigos de las personas con discapacidades severas sean los responsables de asistirlas, causando de este modo sentimientos de culpa en las personas con dichas discapacidades y relaciones sumamente tirantes con quienes los asisten.
Cabe agregar que pueden plantearse cuestiones similares acerca del suicidio no asistido de personas con discapacidades que son capaces de terminar con sus propias vidas, aunque generalmente se presume que el riesgo de suicidio es mayor entre las personas con discapacidades físicas más severas, al menos en parte porque habitualmente reciben una proporción más pequeña de los servicios y oportunidades que necesitan para vivir bien, por lo cual es mucho más probable que sus vidas se vuelvan intolerables.
El problema es que la sociedad no discapacitada aún asume rápidamente que es la condición física de una persona la que constituye la fuente de la desesperanza. Aferrarse a esta presunción puede resultar muy funcional a los intereses financieros de las personas no discapacitadas, quienes pueden no estar dispuestas a pagar los recursos necesarios para deconstruir la discapacidad social de una persona.
2) La matanza de recién nacidos con discapacidades por vías médicas, o debido a la falta de provisión de alimentos, agua o un tratamiento médico necesario.
Matar recién nacidos con discapacidades ya sea por medios activos (procedimientos médicos) o pasivamente (debido al abandono) ha sido unánimemente condenado como una matanza injustificada por los activistas discapacitados – una matanza que parece ser eutanasia sólo porque la presunción de que la vida con una discapacidad no vale la pena vivirse resulta socialmente aceptable. Existe acuerdo entre los activistas discapacitados de que quienes no tienen las mismas discapacidades que aquellos recién nacidos no pueden juzgar en modo alguno si sus vidas valdrán la pena vivirse.
Considero que ésta es una cuestión moral abierta, ya que pueden nacer bebés en condiciones que sean extremadamente dolorosas y asimismo, o bien inevitablemente fatales en el corto tiempo, o bien tan debilitantes, que no habría ninguna esperanza razonable de que tuvieran una vida que cualquiera podría elegir en vez de la muerte. Sin embargo, pienso que en dichos casos debería consultarse a personas adultas con discapacidades profundamente debilitantes y dolorosas, y tal vez deberían ser estas personas las responsables de decidir con respecto a la matanza de un bebé en tales circunstancias.
La reforma de los sistemas de salud
Las tendencias en el cuidado médico causan un impacto muy profundo en las vidas de las personas con discapacidades. Por ejemplo, los procedimientos heroicos que salvan vidas muchas veces salvan a las personas para que vivan con discapacidades a partir de ese momento; sin embargo, paradójicamente, existe un énfasis médico de tales procedimientos a costa de los cuidados y la rehabilitación que podrían mejorar las vidas de las personas con discapacidades.
A muchas personas en esas condiciones les resulta atractivo que se dé una prioridad mayor al cuidado que a las curas[21]. Pero una de las implicaciones de otorgar mayor prioridad al cuidado a largo plazo y menor prioridad a la tecnología sofisticada necesaria para cuidados agudos es la siguiente: si se salvan menos vidas, habrá menos personas con discapacidades que necesiten cuidados a largo plazo.
Por otra parte, sólo pueden ofrecerse curas de alta tecnología a las pocas personas que tienen los recursos necesarios para afrontarlas como sustituto de un medio ambiente más saludable o de mejores servicios de accesibilidad. Tan sólo algunos de nosotros criticaríamos a quien buscara un trasplante pulmonar a causa de un enfisema ocasionado por la polución de la atmósfera, o la regeneración de la médula espinal para una paraplejía causada por un accidente automovilístico, pero debemos considerar que tales “curas” funcionan no sólo como beneficio para los individuos sino también como maneras de despolitizar la salud, la seguridad y la capacidad para quienes son lo suficientemente privilegiados como para tener acceso a la tecnología médica avanzada. La existencia misma de “curas” que están disponibles sólo para algunas pocas personas fija una suerte de obligación de los individuos de comprar soluciones a problemas que tienen causas sociales y podrían tener soluciones sociales. La discusión entre los bioeticistas con respecto al “racionamiento” del cuidado de la salud [22] por el cual generalmente se refieren al racionamiento de costosos procedimientos médicos para salvar la vida, hace surgir preguntas acerca de si dicho racionamiento se llevaría a cabo intentando comparar el valor de las vidas que podrían salvarse. En efecto, en sociedades en las cuales se presume que la vida con una discapacidad no vale la pena vivirse, la perspectiva de un racionamiento en el cuidado de la salud ocasiona a las personas con discapacidades la inquietud de que se les negarán procedimientos médicos para salvar la vida que sí están disponibles para los ciudadanos no discapacitados.
Cuando el estado de Oregon diseñó su plan de salud para extender la cobertura médica a más personas pobres por medio de un racionamiento en el cuidado disponible para los beneficiarios en general, su comisión de servicios de salud consultó a la opinión pública mediante audiencias, encuestas y reuniones comunitarias acerca de los valores que deberían guiar las políticas de salud, incluyendo entre estas últimas el racionamiento. La comisión luego usó esta información para desarrollar y priorizar categorías de cuidados médicos.[23] Previsiblemente, la opinión pública reflejó la creencia de que la vida con una discapacidad no merece vivirse. Por ende, en el plan de salud original de Oregon, una persona con un impedimento incurable no podía acceder al cuidado de su salud.[24] Aunque el gobierno federal estadounidense obligó a Oregon a modificar este aspecto de su plan de salud, la facilidad con la cual se introdujo y aprobó esta cláusula en Oregon resulta muy ilustrativa.
En la evaluación de sistemas de salud tanto existentes como propuestos, a menudo se descuida su efectividad para personas con discapacidades. Por ejemplo, una cuestión fundamental para estas personas es la cláusula que excluye las enfermedades o estados preexistentes, lo cual significa que muchas personas discapacitadas no pueden contratar un servicio de salud.
Conclusiones
Es claro que la ética feminista requiere los aportes de las personas con discapacidades, pero ¿dichas personas necesitan una ética feminista? Creo que sí, no sólo porque ésta última ya se está ocupando de desarrollar una ética del cuidado y de cuestionar el valor de la autonomía e independencia como ideales morales, sino también porque los abordajes metodológicos de la ética feminista resultan potencialmente favorables para enfrentar las inquietudes de las personas con discapacidades. En efecto, según Susan Sherwin, una ética feminista incluye los siguientes elementos constituyentes:
- el rechazo de una concepción del mundo organizado exclusivamente alrededor de agentes interesados solamente en sí mismos,
- el reconocimiento tanto del valor moral del cuidado, como del hecho de que el cuidado no siempre es la respuesta más apropiada moral o políticamente,
- el respeto de la importancia de los sentimientos personales mientras se persigue la justicia social,
- la atención a los detalles de las experiencias al evaluar las prácticas,
- el rechazo del paradigma del sujeto moral como un ser autónomo, racional, independiente y virtualmente indistinguible de cualquier otro sujeto moral,
- la evaluación de las personas y sus conductas en el contexto de sus experiencias y relaciones políticas,
- el reconocimiento de que la opresión resulta moralmente incorrecta, y de que las prácticas opresivas deben dejarse al descubierto, y
- la búsqueda de creación de relaciones igualitarias y estructuras sociales no opresivas. [25]
Solamente hemos comenzado a explorar cómo la experiencia de la discapacidad afecta nuestros valores y nuestras consideraciones éticas. Las feministas con discapacidad deberán contribuir al desarrollo de todos los aspectos de la ética si es que la ética feminista ha de reflejar la diversidad de las vidas de las mujeres y ofrecer concepciones morales que resulten significativas desde el nacimiento hasta la muerte. No debemos olvidar que como dice R. Wallach Balogh.
Las feministas y todos quienes estamos comprometidos con una teorización emancipatoria debemos desafiar las prácticas dominantes, opresivas y represivas de las instituciones a través de la creación de un espacio en el cual podamos reflexionar acerca de nuestras realidades dadas, para así fortalecernos a fin de desafiar la naturaleza opresiva y represiva de dichas realidades, así como también sus representaciones.[26]
[1] Universidad de Buenos Aires, verokostov@hotmail.com
[2] SKLIAR, Carlos, 2002 ¿Y si el otro no estuviera ahí? Notas para una pedagogía (improbable) de la diferencia. Buenos Aires, Miño y Dávila Editores. pp. 123-126.
[3] MORRIS Jenny, 1991. Pride Against Prejudice: Transforming Attitudes to Disability. Philadelphia, P A, New Society Publishers, p. 12.
[4] FINE Michelle y ASCH Adrienne, eds. 1988. Women with Disabilities: Essays in Psychology, Culture and Politics. Philadelphia, Temple University Press, p. 297.
[5] Id., p 302.
[6] MORRIS 1991, p. 81.
[7] MORRIS, 1991, p. 82.
[8] Ibid.
[9] SILVERS Anita. 1994, “Defective Agents. Equality, Difference and the Tyranny of the Normal”, Journal of Social Philosophy 2, (June): 154-75, p. 159.
[10] SILVERS 1990; MORRIS 1991.
[11] JOHNSON, Mary, 1990. “Defective Fetuses and Us”. The Disability Rag. March / April: 34, p. 34. Ver también; 1994. “Unanswered Questions” En The Ragged Edge: The Disability Experience from the Pages of The First Fifteen Years of The Disability Rag, ed. Barrett Shaw, pp.186-201. Louisville, Kentucky: The Advocado Press.
[12] BLUMBERG, Lisa, 1994, “Eugenics and Reproductive Choice” En The Ragged Edge. The Disability Experience from the Pages of The First Fifteen Years of The Disability Rag, ed. Barrett Shaw, pp. 218-27, Louisville, Kentucky: Advocado Press, p. 220.
[13] BLUMBERG, 1994, p. 221.
[14] Como afirma Carlos SKLIAR (2002): “Los valores y las normas practicadas sobre las deficiencias forman parte de un discurso históricamente construido, donde la deficiencia no es simplemente un objeto, un hecho natural, una fatalidad. Ese discurso, así construido, no afecta solo a las personas con deficiencia: regula también las vidas de las personas consideradas normales. Deficiencia y normalidad forman parte de un mismo sistema de representaciones y de significaciones políticas; forman parte de una misma matriz de poder…La presunción de que la deficiencia es, simplemente, un hecho biológico y con características universales, debería ser, una vez más, problematizada epistemológicamente: … la deficiencia no es una cuestión biológica sino una retórica cultural. La deficiencia no es un problema de los deficientes y/o sus familias y/o de los especialistas. La deficiencia está relacionada con la idea misma de la normalidad y con su historicidad…Por lo general la norma tiende a ser implícita, casi invisible, y es ese carácter de invisibilidad lo que la hace incuestionable…debemos entender que las normas son producto de una larga historia de invenciones, de producciones y de traducciones del otro deficiente, del otro normal, etc. Una larga historia que, por lo general, omitimos, ignoramos…Porque el hecho de hablar hasta el infinito y de repetirnos aún más sobre la existencia natural de las normas…no nos ha permitido entender absolutamente nada acerca del cuerpo deficiente. O lo que es peor todavía: de tanto concentrarnos en las normas ni siquiera hemos visto allí un cuerpo…Hemos capturado un cuerpo sin cuerpo. Hemos objetualizado el cuerpo del otro, aprisionado el objeto. Y el sujeto se ha vuelto escurridizo, serpenteante. Y cada vez que volvemos a intentar capturarlo, más antagónico se vuelve su cuerpo….y esto parece ocurrir pues al hablar de las normas y de la alteridad deficiente, anormal, no estamos ni siquiera mencionando aquello que debería colocarse bajo sospecha en primer lugar: la cuestión del cuerpo normal…Normalidad y cuerpo normal, éste es el problema.” p. 121 y 126
[15] Es interesante señalar lo que afirma Michael OLIVER al respecto: “…el modelo individual de la discapacidad… localiza el problema de la discapacidad dentro del individuo…e infiere que las causas de este problema provienen de las limitaciones funcionales que se suponen una consecuencia de la discapacidad. Todo ello está sostenido por lo que podría denominarse teoría de la discapacidad como tragedia personal, que sugiere que la discapacidad es un terrible acontecimiento fortuito que les ocurre a individuos desafortunados de manera azarosa…El modelo social de la discapacidad, que ha sido gestado y desarrollado por personas con discapacidad, rechaza todo lo antedicho, ya que concibe la discapacidad como problema social.” OLIVER, M., 1996, Understanding Disability: From Theory To Practice, New York, St. Martin’s Press, p. 32.
[16] MORRIS, 1991
[17] DEGENER, Theresia, 1990, “Female Self-Determination between Feminist Claims and ‘Voluntary’ Eugenics, between ‘Rights’ and Ethics.”, Issues in Reproductive and Genetic Engineering 3: pp. 87-99; HERSHEY, Laura, 1994, “Choosing Disability”. Ms. July / August: pp. 26-32.
[18] Cabe señalar aquí lo afirmado por LORDE con respecto a las diferencias: “El rechazo institucionalizado de la diferencia constituye una absoluta necesidad en una economía capitalista que requiera un porcentaje de población excedente. En nuestra calidad de miembros de tal economía capitalista, todos hemos sido programados para responder con temor y con repugnancia a las diferencias existentes entre seres humanos, y para encarar dichas diferencias de un modo entre los siguientes, a saber: a) ignorarlas, y en caso de que esto no sea posible, b) copiarlas si consideramos que son dominantes, o bien c) destruirlas si consideramos que son subordinadas. Pero no poseemos ningún patrón para relacionarnos como iguales más allá de nuestras diferencias.” LORDE Audre, 1984, Sister Outsider, Trumansburg, New York, Crossing Press, p. 77.
[19] HOFSESS, John, 1993, “Sue Rodriguez”, Transition, February: 6.
[20] MORRIS, 1991, p. 46.
[21] SHAW, Barrett, 1994, “Meet the other Callahan”, The Disability Rag and Resource, March / April: pp. 32-33.
[22] ROTHMAN, David J., 1992, “Rationing Life”, The New York Review of Books, 5 March: pp. 32-37.
[23] KORDA, Holly, 1994, “Review of Rationing America`s Medical Care: The Oregon Plan and Beyond”, Disability Studies Quarterly 14 (3): pp. 54-56.
[24] SILVERS, 1994.
[25] SHERWIN Susan, 1992, No Longer Patient: Feminist Ethics and Health Care, Philadelphia, Temple University Press., pp. 49-57
[26] WALLACH BALOGH, en OLIVER, M, 1996, p. 18.