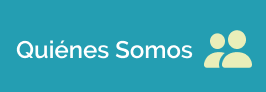Eutanasia en clave de liberación
Eutanasia en clave de liberación
Reproducimos, por su actualidad, este texto de Márcio Fabri dos Anjos que originariamente se publicó en ICAPS – Boletim do Instituto Camiliano de Pastoral da Saúde São Paulo – n. 57 en Junio de 1989 El autor agrega hoy una nota: “Este texto de 1989, naturalmente enmarcado por las percepciones de su época, recibió las sugerencias para decir “cacotanasia” o “muerte social” a la vez de mystanasia. Pero mistanasia significa no solo la muerte infeliz, sino que más bien el encubrimiento de muertes causadas; y “muerte social” sería una expresión muy genérica válida, por ejemplo, para personas con notoriedad pública.
La eutanasia es un tema que se plantea cada vez más en la actualidad. Los recursos técnicos con los que se desarrolla la medicina amplían cada vez más el poder del hombre para interferir, de diversas formas, en algo que antes estaba reservado de forma predominante a las variables biológicas: el momento de la muerte. En el campo de la medicina, los medios actuales garantizan la posibilidad no solo de producir una muerte leve, ahorrándole al paciente tiempo de dolores y limitaciones, sino también de alejarse o retrasar el proceso terminal. Hay muchos problemas que surgen de esto. La reflexión ética, que se ha desarrollado desde una interdisciplinariedad entre las distintas ciencias, puede colaborar en vista de un procedimiento humano y cristiano en este ámbito.
La pregunta que aquí planteamos surge, principalmente, acerca de una preocupación por un abordaje de la eutanasia exclusivamente dentro del campo de la biomedicina. Por tanto, nos vemos impulsados a contribuir para que el tratamiento del tema supere la intimidad ética que reduciría el tema simplemente a la relación médico-paciente. Entendemos que una visión más amplia del contexto en el que tiene lugar la eutanasia ofrece una coordenada importante para la evaluación ética del morir.
La eutanasia, de hecho, es un concepto abstracto, al servicio de la configuración de sujetos y situaciones concretas. La columna vertebral del reto se puede ver en la difícil situación de vida en la que se encuentra el individuo y para la que se propone una salida a través de la muerte suavizada. Ahora bien, esto nos lleva a darnos cuenta de que el contexto más amplio en el que se lleva a cabo la eutanasia son las situaciones difíciles de la vida. Parece útil hablar de algunas de estas situaciones.
Al entender la eutanasia como una “muerte tranquila y feliz”, la primera situación que se nos ocurre para contextualizarla es su contrario: la muerte infeliz, dolorosa, que llamaríamos “mistanasia”. Esto nos llevaría, dentro del área de la biomedicina, a los pacientes en estado terminal que sufren, ya sea por la negativa persistente a no ayudar en el proceso de muerte, o por una mala atención médico-hospitalaria. Pero también nos lleva mucho más allá del área hospitalaria. Y nos hace pensar en la muerte provocada de forma lenta, sutil y ocultada en los sistemas y estructuras.
La “mistanasia” nos recuerda, por ejemplo, a los que se mueren de hambre, cuyo número indicado por las estadísticas es asombroso; nos recuerda, en general, la muerte de los empobrecidos, amargados por el abandono y la falta de los recursos más primarios; nos lleva a los muertos en las torturas de regímenes políticos fuertes, que finalmente los consideran ‘desaparecidos’; y otros muchos más. En estos casos, mistanasia (del prefijo griego mis, que significa infeliz, odioso) es una verdadera «mystanasia«, la muerte de una rata de alcantarilla (del prefijo griego mys = rata), aunque en muchos idiomas su grafía siga siendo mistanasia.
En el lenguaje médico-hospitalario, hay una contraposición a la eutanasia, que consiste en la extensión artificial de la vida, más allá de lo que sería el proceso biológico común. La vida se mantiene mediante dispositivos y recursos técnicos, diferenciándose y retrasando la muerte biológica tanto como sea posible. Este procedimiento se puede llamar “distanasia”, muerte artificialmente distante.
La maravilla de los recursos técnicos que pueden así sostener, al menos por un tiempo, la muerte biológica nos recuerda la contradicción de esta experiencia a nivel social, cuando vemos la vida humana extinguirse antes de tiempo. Por neologismos tomados del griego, podríamos llamar a esto “anacrotanasia”, una muerte fuera de tiempo, una muerte anticipada y, en este caso, totalmente precoz.
Recordamos la mortalidad infantil, que en Brasil tiene una de las tasas más altas del mundo; la esperanza de vida, que en algunas partes del mundo no supera los 45 años; muerte prematura por malas condiciones de seguridad en el trabajo, irresponsabilidad y tráfico caótico; por la falta de medicina preventiva, que abre el costado de la vida a enfermedades, muchas de ellas a corto plazo fatales.
El discurso sería largo para revisar todas las instancias en las que la salud pública está manipulada según intereses que provocan la muerte de muchos. Y, después de todo eso, todavía tenemos que recordar la guerra, una realidad amarga que destruye vidas de jóvenes, cuando no hace estallar indiscriminadamente la vida de tantos civiles en general.
Uno de los recursos para aliviar la muerte hospitalaria es la anestesia. Esta técnica de eutanasia nos lleva a otro gran problema social de muerte que proviene del mundo de las drogas. Podríamos llamarlo “narcotanasia”. No se trata simplemente de pensar en una muerte por dopaje. A través del rastro de las drogas, es la vida misma la que se dopa, la que se aliena. Vivir y morir se convierte en una fantasía, un viaje. La muerte llega como la muerte de un ser humano reducido a idiota. La pregunta ética que surge de esto para nuestra sociedad es ¿dónde se propaga esta fuerza, que impulsa la narcosis del espíritu humano no solo frente al dolor y el sufrimiento, sino también frente al placer del vivir creativo?.
Sería muy ingenuo pensar que el contexto más amplio en el que se ubican la eutanasia y distanasia hospitalaria prescindiría de reflexionar sobre estos temas. El hecho de tener un paciente frente a nosotros y bajo nuestro cuidado plantea interrogantes sobre la mejor manera de respetar a los seres humanos. Por tanto, no cabe duda de que el mundo médico-hospitalario tiene sus propios desafíos que merecen respeto. Pero sería igualmente inapropiado reducir el desafío al respeto por los seres humanos solo a la eutanasia en área clínica. Desde una dimensión social el respeto puede manifestarse como crítica sea a los modos refinados de ocultar las muertes, sea a los intereses en la manutención pertinaz de la vida biológica (distanasia).
El marcado contraste entre eutanasia y mistanasia lleva a un interrogante: si las últimas motivaciones para la eutanasia obedecen realmente a impulsos de respeto al ser humano en sus necesidades vitales o si simplemente enmascaran la hipocresía de una sociedad que teme al sufrimiento, pero solo en la piel de unos pocos privilegiados.
A veces, los medios de comunicación le dan mucha importancia al tema de la eutanasia en nombre del derecho de todo ser humano a una muerte feliz. ¿Pero, qué significa esto frente a la mistanasia?
Buscando aprender del esfuerzo y la seriedad en el ámbito médico-hospitalario, toda la solicitud que allí se encuentre para que las personas sean acogidas humanamente en la vida y en la muerte, será visto como un ejemplo para que la sociedad luche por igual para que los vivos y los moribundos están vestidos de dignidad.