Ética de la Investigación en seres humanos y políticas de salud pública

Descargar libro completo PDF
PRÓLOGO
En los últimos años, en el plano político y cultural, Latinoamérica se ha convertido, no obstante la persistencia de profundas desigualdades, en una de las áreas más dinámicas del mundo moderno. Ha superado la prolongada y cruel experiencia de las dictaduras militares y luego ha pasado por otra etapa difícil, en la que las principales decisiones sobre la vida de los pueblos fueron tomadas, casi en todas partes, por agencias monetarias y empresas multinacionales, en nombre de la supremacía del mercado sobre los derechos humanos.
Las pruebas del actual despertar son el cambio en la orientación política de un gran número de países, su tendencia a agruparse en comunidades más amplias de tipo comunitario o continental, la vitalidad y las victorias de las poblaciones indígenas, el haber desempeñado un papel más fuerte, en el plano internacional, en lo que se refiere a las decisiones que deben tomar los pueblos y los gobiernos.
El despertar también se ve en el creciente empeño de muchos países latinoamericanos por combatir la pobreza, que se considera no sólo como una injusta repartición de la riqueza, sino también como la falta de conocimientos y de poder, de capacidad autónoma para elegir el propio futuro (Amartya Sen). De aquí el deseo de insistir a favor de los derechos de las personas, comenzando por la valorización del cuerpo y de la vida misma.
Los derechos y las normas éticas han sido ampliamente proclamados y codificados desde la Declaración de Nüremberg, pero después se han erosionado, empezando justamente por la tutela de los seres humanos sometidos a investigaciones experimentales. Se abre de esta manera el campo, como lo documenta Juan Carlos Tealdi, a un doble estándar moral, diferenciado por el grado de información, de autonomía y de poder de los individuos. Ya desde la introducción, este libro nos cuenta cómo Latinoamérica “se ha visto asediada por ofertas, presiones e incentivos de investigación de diversa índole y procedencia, algunos abrumadores, con el ánimo de implementar protocolos de investigación atractivos a los ojos de quien encuentra en estos países una fuente de sujetos de investigación poco empoderados de sus derechos”. El libro sustancialmente representa un exhaustivo análisis histórico, teórico, normativo y propositivo de cómo quiere reaccionar Latinoamérica ante estas tendencias, en nombre propio o en nombre de otros pueblos que corren los mismos riesgos. Apoya, por lo tanto, la moralidad de la ciencia y la universalidad de la atención.
La bioética debe entonces mirar más allá del ser humano abstracto, como escribe Fatima Oliveira, porque “la clase social, el ser mujer u hombre y el color de la piel, la orientación sexual y el grado de escolaridad, hacen una gran diferencia en la vida social”. Es por ello indispensable consolidar “el poder de decidir sobre los cuerpos y la vida de las mujeres” y de cualquier persona que sea discriminada y sea privada de su subjetividad.
La vida obviamente incluye el ADN, pero Victor Penchaszadeh justamente critica, con su conocida doctrina, la concepción determinista y reduccionista del ser humano, cuyas características consistirían entonces sobre todo en sus genes. Esto coloca en primer plano a la biología, en lugar de la biografía de cada individuo, de sus relaciones sociales, su trabajo, la nutrición, la instrucción, los factores ambientales, los agentes infecciosos. Sobre esta base se corre el riesgo de borrar o reducir sustancialmente el libre arbitrio, y como consecuencia se están introduciendo distintas distorsiones. Una es la tendencia de la industria farmacéutica a concentrar sus esfuerzos en la producción de “medicamentos a la medida”, basados en las características genéticas individuales de los pacientes, mientras se descuidan las investigaciones en torno a las enfermedades más comunes, que quedan desatendidas y muy difundidas. La segunda es el tratar de usar los conocimientos genéticos sobre las personas para introducir criterios biológicos selectivos en las contrataciones o la permanencia en el trabajo. La tercera es el abuso de negar el tratamiento a los enfermos que, en los esquemas de los seguros, seconsideran demasiado costosos para el presupuesto normal que establecen las empresas.
Estas condiciones subrayan la necesidad de una relación entre las exigencias individuales y las políticas de salud pública, e implican un horizonte de la bioética que incorpore a la biomedicina y se expanda hacia la equidad, el pluralismo y los derechos humanos. En este sentido, aunque sea difícil definir las orientaciones generales de la bioética, creo que se puede valorar positivamente el esfuerzo de la UNESCO de plantear como base de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (aprobada por la
Conferencia General en París, en octubre de 2005) estos dos principios: “1. la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales, deben ser plenamente respetados; 2. los intereses y el bienestar del individuo deben prevalecer sobre el interés de la ciencia o de la sociedad”. En palabras más concretas, creo que el valor principal debe ser el de garantizar a cada individuo igual dignidad y equidad frente a la vida, la enfermedad y la muerte.
En varios capítulos del libro se citan las evidentes violaciones de estas garantías en la forma como se conducen las investigaciones en seres humanos; estas violaciones incluso han sido reconocidas post factum por las empresas, por los investigadores y por las autoridades responsables. Sin embargo, también es necesario dirigir la mirada hacia los fenómenos de la vida diaria, que pueden involucrarnos a todos, y reflexionar particularmente sobre dos temas, dos condiciones que tienen gran relevancia en Latinoamérica: la expansión de la violencia y la prohibición del aborto. Estos temas se tratan con mucha competencia en el capítulo escrito por Saúl Franco Agudelo, dedicado a la ética en la salud pública, así como en el de Fatima Oliveira. Sobre la violencia de la que habla Saúl, no tengo nada que agregar a las cifras horrendas de Colombia (dos homicidios cada hora, lo cual significa un total de 554.008 víctimas en treinta años), a su análisis y a todo lo que ha escrito, empezando por su libro clásico, El quinto: no matar (1999). Respecto al aborto sí quisiera invitar a una reflexión más profunda, también sobre la base de la experiencia de muchos países. En Italia, la legalización decidida por el Parlamento en 1978 con un 52% de los votos y confirmada dos años después por un referendo popular que obtuvo el 69% de aprobación, redujo casi a cero la mortalidad en las mujeres y contribuyó a reducir a la mitad el número total de abortos, mediante una procreación más consciente, la sexualidad protegida y otras medidas de prevención. Entiendo que en Latinoamérica existan mayores dificultades y dudas morales acerca del aborto, pero la represión, la consecuente clandestinidad, los sufrimientos y la pérdida de vidas de mujeres son la peor solución.
Comentaré de manera más sucinta los otros capítulos del libro, de los que aprendí mucho y obtuve confirmaciones estimulantes del enunciado que expuse al comienzo: me refiero al crecimiento político, cultural y moral de Latinoamérica, a las experiencias que están teniendo lugar, a las enseñanzas que de estas pueden recabar otras áreas del mundo. Andrés Peralta Cornielle describe con claridad las orientaciones y el método de capacitación para la investigación en seres humanos. Claudio Fortes Lorenzo subraya tres ejes de intervención: el eje de la obtención del consentimiento, el eje de la minimización de los riesgos y el eje de la maximización y distribución de los beneficios; sin embargo, señala dos obstáculos para la nitidez y moralidad de muchas investigaciones. Uno, que Latinoamérica representa la región del planeta donde las disparidades son más demarcadas; el otro es que en África existe una fuerte vulnerabilidad social, por lo cual los grupos que van a asumir los riesgos y los que van a aprovechar los beneficios pueden ser completamente diferentes. Fortes Lorenzo agrega a estas consideraciones un análisis documentado, que se llevó a cabo en siete países latinoamericanos, sobre los instrumentos normativos para la ética en la investigación.
Los cuatro ensayos que concluyen el libro retoman los temas iniciales, como las relaciones con el mercado (Susana M. Vidal), que a menudo han distorsionado las declaraciones internacionales, para llegar a lo que Volnei Garrafa y M. Do Prado han definido como el fundamentalismo económico, el imperialismo ético y el control social. Elma Lourdes Campos Pavone Zoboli subraya apasionadamente la exigencia de valorar la igualdad de los beneficios y la expresión autónoma de los individuos, y acompaña los temas generales con una atenta descripción del caso brasileño, que es quizás el más rico en historia y enseñanzas. Finalmente, Olga Torres G., junto con muchos otros colaboradores, describe y analiza la enriquecedora experiencia de Cuba; por otro lado, Mauricio Hernández habla de la renovación del papel que desempeñan los Comités de Investigación Biomédica en México.
Este libro, en conclusión, amerita ser difundido, estudiado y utilizado. Lo he leído con mucho gusto, me honra que me hayan propuesto escribir un Preámbulo y me disculpo por haber omitido el comentario a muchas ideas nuevas y esenciales.
Solo quisiera agregar dos consideraciones personales.
La primera es que, cuando se habla de investigaciones e intervenciones sobre seres humanos, no se puede pensar únicamente en el bien que la ciencia puede hacer y en el mal que producen sus distorsiones y sus abusos. Hoy en día la política es en cierta forma una intervención sobre los seres humanos, y nuestra vida siempre ha tenido algo de experimental. Justamente en el ámbito de la salud, la gente de mi generación ha sido testigo (y partícipe) de una de las mayores empresas del siglo XX: el empeño de las instituciones, de los pueblos y de la ciencia, después de la Segunda Guerra Mundial, por promover de manera exitosa el derecho a la salud, un derecho que nunca antes se había reconocido.
Esta experiencia se fue desgastando a fines de los años setenta, cuando se dio vuelta a los parámetros de la salud (sanidad pública, universalidad de los tratamientos, prioridad de la atención básica y la prevención) y la oleada neoliberal impuso en muchos países, con el respaldo de las agencias financieras internacionales, el sistema de los seguros, que ha demostrado ser el más costoso y el menos eficaz. No me parece exagerado decir que este ha sido uno de los más grandes experimentos con seres humanos que se hayan llevado a cabo en la historia, con la agravante de que nunca se buscó el consentimiento informado de los pueblos. Estos se vieron obligados por sus gobernantes a padecer todos los efectos. En los últimos años, el pensamiento crítico fue más severo, combativo y difundido, frente a las desigualdades que se introdujeron, frente al desgaste de la cohesión social y frente a las víctimas registradas. Tengo la impresión de que se ha abierto una nueva fase, más consciente y más autónoma respecto de los centros consolidados del poder.
Esto nos lleva a la segunda consideración, que se refiere al clima político y a las perspectivas internacionales. Las declaraciones solemnes y los acuerdos consolidados, de los que se podrían desprender las normas éticas en relación con la investigación en seres humanos, corren el riesgo de ser distorsionados por la doble influencia de las guerras de agresión y el terrorismo. La exasperación de los fundamentalismos, tanto el monetario como los religiosos, amenaza con producir un choque entre las civilizaciones, las culturas, las tradiciones diferentes, que bien podrían convivir, como lo demuestra Amartya Sen en su último libro, Violence and Identity. A estas tendencias, sin embargo, se les oponen fuerzas en crecimiento. Me refiero por ejemplo a la que el
Washington Post definió como “la nueva superpotencia, es decir, la opinión pública”; a las naciones que ya no tenían voz en el ámbito internacional, aunque representaran un tercio del género humano: China e India; a las iniciativas de algunos países africanos y de muchas naciones latinoamericanas. Un libro como este, inspirado en la búsqueda de nuevas reglas éticas y jurídicas, alienta a quienes trabajan a favor de la paz y a favor de la justicia. Es por ello que aprecié mucho la referencia de Juan Carlos Tealdi al hecho de que el progreso moral puede ser interrumpido, pero jamás roto en la historia, así como la previdencia de Immanuel Kant cuando habla de una constitución cosmopolita para una paz universal bajo “un estado jurídico de federación según un derecho universal concertado en común”.
Giovanni Berlinguer
Agosto 2006
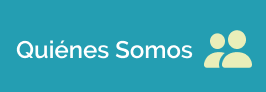


Hasta cuando respiraremos de acuerdo a nuestra propia estrategia de salud pública, mi deseo es alcanzar nuestra autonomía como latinoamericana y realmente se universalice el derecho a la salud.