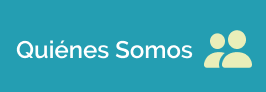Editorial
María Luisa Pfeiffer
En el mes de noviembre de 2021 la Red de América Latina y el Caribe de Bioética celebró su Séptimo Congreso Internacional. Hubo una gran convocatoria en toda América Latina y el Caribe e incluso en otros países y se escucharon ponencias sobre todas las cuestiones que preocupan y ocupan a la bioética en nuestro continente. Esas ponencias han sido publicadas en las Memorias del Congreso y son una muestra del alcance de los intereses de los bioeticistas latinoamericanos. Algunas de ellas han sido seleccionadas para formar parte del material de publicación de dos números extraordinarios:
uno de la Revista Bioética de Colombia y otro el que estamos presentando de la Revista Redbioética UNESCO. Esos textos harán visible una vez más que la bioética latinoamericana no se ocupa solamente de lo que tiene que ver con la medicina y sus intereses como es el caso de la investigación biomédica o la genética o la relación médico-paciente, aunque sean cuestiones que siguen generando conflictos éticos que no puede abandonar, sino que sus intereses son más exhaustivos. Así no puede dejar de preocuparse y ocuparse de las migraciones en nuestro continente o la violación en todas sus formas de la dignidad de la mujer, tampoco de la violencia y las dificultades de la gobernanza, o de las amenazas de la inteligencia artificial asociada a las explotaciones de la tierra, o de las consecuencias del cambio climático y el futuro del planeta. Se multiplican los conflictos y también las miradas sobre ellos y eso es lo que ha mostrado el VII Congreso de la Redbioética que como todos los celebrados anteriormente, ha congregado a voces
de todas los países latinoamericanos y del Caribe y a algunas más como la de Boaventura de Sousa Santos.
Como dije más arriba la Revista Redbioética UNESCO ha decidido publicar un número extraordinario con trabajos de representantes de Argentina, Brasil, Cuba y México que fueron ponencias en el VII Congreso de la Redbioética y luego fueron convertidas en artículos científicos. Desde cuestiones epistemológicas, funcionamiento de los comités de ética de la investigación y responsabilidad de los médicos en las investigaciones médicas, hasta temas sobre tratamientos específicos como los trasplantes, protagonismos y respuestas autónomas frente a la enfermedad y el dolor, reclamos de respuesta a individuos y poblaciones para enfrentar los peligros que acosan al planeta, hasta los alcances de la tecnología que nos obligó a usar la pandemia, que fueron planteadas en el VII Congreso, lo son en este número.
La presencia de la técnica, sobre todo la que parece acercar a las personas como son las reuniones virtuales, fue protagonista en los momentos de aislamiento a que nos vimos obligados todos los
habitantes del planeta debido a la epidemia de COVID-19. Los argentinos Diego Fonti y María Lucía
Colombero plantean en su trabajo “Problematicidad bioética en psicoterapias” las dificultades que
representa el uso de esa tecnología en la consulta psicoterapéutica. Las particularidades que adquie-
re el dispositivo virtual en tanto farmakon, puede funcionar como remedio o como veneno. ¿Quién y
cómo puede juzgar, desde la bioética, entre un resultado y otro si los mismos profesionales dudan
de la posibilidad de hacerlo? Marcela Paulina Bernal, también de Argentina, por su parte, nos obliga
a reconocer, mediante su trabajo “La interdisciplina comunicacional en la asignación de recursos en
tiempos de COVID-19. La bioética y los derechos humanos” la necesidad de la comunicación inter-
disciplinaria en momentos de crisis sanitaria. Y permite apuntar un poco más lejos de esta reflexión:
tal vez sería apropiado adoptar dicha asignación más allá de las crisis sanitarias, para otros tipos de
crisis en que está en juego la vida de las poblaciones. También proveniente de Argentina y asociado
con la pandemia de COVID 19, presentamos el relato de las adecuaciones que adoptó, para su adecua-
da respuesta a la exigencia de la investigación de urgencia, uno de los más prestigiosos hospitales de
ese país, sobre todo en lo que tiene que ver con los tiempos de análisis y las condiciones de aprobación
de los protocolos de investigación. El relato “La reconversión del Comité de Ética de la Investigación
del Hospital Posadas de Argentina durante la pandemia de COVID-19”, lo hace E. Ross coordinador del Comité y parte de los miembros del mismo. La cuestión de las decisiones, de la autonomía, de la responsabilidad médica y del enfermo e inclusode los no enfermos que rodean esa relación que nunca es solamente de a dos, es una problemática que se repite ya que no tiene respuestas absolutas ni simples. ¿Cuándo una persona tiene capacidad jurídica y mental para tomar decisiones sobre su vida? No es una pregunta fácil de responder y con seguridad no la responden Isis Machado y Volnei Garrafa, desde Brasil, en el texto “Capacidades jurídica e mental e os importantes aportes bioéticos para promoção da autonomia de pessoas idosas”.
Pero sí aportan reflexiones valiosas que ponen nuevamente sobre el tapete una cuestión que nos sigue interpelando desde la enfermedad mental e incluso la no mental pero incapacitante, desde la edad, las condiciones de vida, el momento histórico, las costumbres, las religiones. La bioética brasieña ha hecho importantes aportes a este congreso y por consiguiente a este número especial.
Además de lo ya mencionado Echazú y su equipo rescatan en su trabajo “Boas práticas frente às vacinas: olhares bioéticos em uma pesquisa-intervenção junto a comunidades do Nordeste brasileiro” la necesidad del avance en el diálogo con las poblaciones vulneradas históricamente, desde una
perspectiva decolonizadora. Así, buscan darle la palabra a los pueblos del nordeste brasileño como protagonistas de una salud comunitaria, que puede resultar eficaz a la hora de administrar la vacuna
contra el COVID19.
Mariane Ferreira Barbosa y Katia Torres Batista abordan por su parte un tema de bioética clínica
poco tratado como es de un banco de piel para trasplantes. Su trabajo “Percepción de las necesi-
dades de ampliación de la red del banco del piel en Brasil: narrativa de la trayectoria de una enfermera”, nos introduce al problema desde la perspectiva de una de ellas como enfermera. También hablan de cuestiones clínicas la brasilera Daniela Rabelo y su equipo, que en su texto “Bioética, enfermedades
raras y singularidad: narrativas de madres sobre el proceso de enfermedad de sus niños”, permiten ver
el proceso terapéutico desde otra mirada: la de las madres. Un trabajo muy enriquecedor pues obliga
a pensar qué hacer cuando no hay “cura” ¿es que la medicina, los médicos no pueden hacer nada en
esos casos? Las madres tienen algunas respuestas. También leyendo a Calita Celada Cifuentes, de
Cuba, podemos encontrar una respuesta entre las muchas a que enfrenta esa pregunta. En “El opioide
como indicador de equidad y beneficencia para el control sintomático en cuidados paliativos, desde
la Bioética de Intervención” plantea la obligación médica de aliviar el dolor pero muestra como la
responsabilidad médica debe ir más allá de ello. Pone a la medicina frente a disyuntivas importantes en que la igualdad, la equidad y la beneficencia toman la palabra y obligan a ser escuchadas. En su texto reconocemos que los tabúes deben dejarse de lado pero también es necesario afrontar la medicalización de las respuestas que pone toda la responsabilidad sobre las drogas.
Desde México Eduardo Guillermo Gómez Rojas y su equipo se alejan un poco de la clínica y enfrentan una cuestión que aunque muy tratada, no está realmente asumida por los médicos que se dedican a
investigar: la del lugar del sujeto de investigación. Su texto “Conocimientos básicos de la responsabilidad ética y social del investigador en médicos internos de pregrado”, muestra que la bioética viene generando responsabilidades, pero que todavía hay dudas, desconocimiento, tal vez incluso desinterés
de parte de futuros médicos frente a la investigación con humanos.
Ana Rosa Casanova Perdomo nos devuelve a Cuba y responde, con su trabajo “Cambio climático: noticias y presagios. Epigenética y bioética global”, en que la epigenética toma la palabra, a cuestiones que desde hace tiempo viene suscitando la genética. Los planteos biológicos, farmacológicos,genéticos, deben comenzar a reconocer que el ser humano forma parte de un universo mucho más amplio que incide definitivamente sobre la salud y el bienestar humano y no humano. Frente al cambio climático que nos atosiga con sus visibles manifestaciones y nos amenaza con sus daños cada vez mayores no podemos olvidarlo, pues poco podrán las drogas y las intervenciones quirúrgicas frente a huracanes, terremotos, desaparición del agua dulce, desertificación de los suelos, hambrunas, y toda la violencia que ello desatará. La bioética tiene la obligación de responder a la crisis ambiental que se manifiesta con el cambio climático y a preguntarse cómo deberá afrontarse una resiliencia socio ambiental que permita continuar con la vida en este planeta. Todos estos autores, así como el VII Congreso de la Redbioética donde presentaron sus ponencias, nos invita a salir del consultorio médico y del hospital porque la vida sana es mucho más que evitar la enfermedad, es poder encontrar la armonía entre los hombres sanos y enfermos y con el universo.
Latinoamérica tiene recursos propios para enfrentar la crisis ambiental, y no hablo de su riqueza na-
tural en vegetación y animales, sino de las enseñanzas que pueden dejarnos sus pueblos originarios.
La defensa de esas tradiciones, de esos pueblos, de esas poblaciones debe ser uno de los objetivos
principales en nuestra misión. En ese sentido en este número tomamos como testimonio a Tránsito
Amaguaña, la ecuatoriana que dedicó cada minuto de su vida a defender a su pueblo. Debemos luchar
por que finalmente reconozcamos esa riqueza que es mucho más significativa que todas las divisas
monetarias que podamos atesorar, que no necesariamente debe desplazar a todo lo que provenga de otras latitudes sino complementarse con ello.
Debemos permitirnos escuchar las enseñanzas de esos pueblos que saben reconocer una de las virtudes que proclamamos y no vivimos como es la solidaridad. La solidaridad exige la igualdad de derechos, podemos traducir esa expresión de nuestra cultura en prácticas que no asumimos, pero sí lo hacen en esas comunidades originarias. Si reconocemos el valor de la humildad debemos practicarla aceptando aprender lo que no sabemos, volcando en la praxis ética y política discursos como los de la paz, la justicia, el amor, desterrando la violencia, la codicia, la avaricia y sobre todo la discriminación.
Nuestra misión no es solamente ética sino bioética y por ello adoptamos normas morales como los
derechos humanos, y recuperamos la obligación devolcar los principios y mandatos éticos en conductas políticas respetuosas de esos derechos.
María Luisa Pfeiffer
Editora