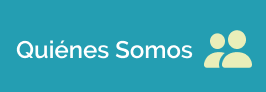Desigualdad social. Profundización.
La profundización de la desigualdad social
Las reformas en trabajo y salud
Presentamos un capítulo del libro publicado por el CELS en sus cuarenta años La profundización de la desigualdad social. Este capítulo fue elaborado por Federico Orchani, Eduardo Reese, Ana Adelardi, Andrés López Cabello, Macarena Sabin Paz, Ana Sofía Soberón, Víctor Manuel Rodríguez, Lucía de la Vega, Fabián Murua y Leandro Vera Belli, integrantes del Equipo de Trabajo del CELS. Transcribimos la introducción y la conclusión del capítulo, así como un listado de los temas que el mismo desarrolla.
“En los últimos años, la desigualdad social se incrementó y la protección social, el trabajo y el sistema de salud se debilitaron. Hoy, todos los indicadores muestran el deterioro de las condiciones de vida: hay más personas desocupadas, precarizadas e indigentes. Esta situación condiciona el ejercicio de derechos sociales y económicos en un escenario de conflictividad social, que además sufrió la represión y criminalización y de la protesta. En los primeros meses de 2019, un 35,8% de la población estaba en condición de pobreza, el nivel más alto de los últimos diez años. La desigualdad en la distribución del ingreso es la mayor del trienio 2016-2019: el 10% de quienes tienen mayores ingresos gana 21 veces más que el 10% que menos recursos recibe; aquí hubo un crecimiento de más de tres puntos respecto del año anterior. El índice de Gini, indicador de la desigualdad de ingresos, también pasó de 0,417 (el punto más bajo del período del gobierno de Cambiemos en el cuarto trimestre de 2017) a 0,447 en el primer trimestre de 2019; se trató de la mayor suba interanual.
A esta crisis social se llegó por un conjunto de decisiones económicas que, en vez de resolver los problemas estructurales del país, los agravó. El modelo se basó en la reprimarización de la matriz productiva, la primacía del sector financiero y el endeudamiento como mecanismo constante de financiamiento público. La apertura de la economía sin protección para el tejido fabril manufacturero local, que afectó especialmente a las empresas medianas y pequeñas, produjo la caída de la actividad industrial. La inflación alta y la suba de las tarifas de los servicios minaron el poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones y de las pensiones.
El aumento del desempleo, el deterioro de las condiciones laborales y la contracción del consumo fueron las condiciones que posibilitaron la fuerte desmejora social y económica de los sectores medios y populares, su impacto disciplinador, y la transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados del capital.
La financiarización y concentración de la economía se apoyaron en:
- el aumento continuo del endeudamiento, con una fuga de divisas cercana a los 59 000 millones de dólares, sostenida por altas tasas de interés;
- nuevos instrumentos utilizados para la especulación financiera, como los títulos de deuda pública;
- la condonación masiva de deudas tributarias de los capitales depositados en el exterior;
- la quita de subsidios a las tarifas de servicios y combustibles y su dolarización mientras la moneda fue devaluada;
- la modificación regresiva de las políticas tributarias, sobre todo mediante la reducción de los derechos de exportación.
En junio de 2018, cuando el programa económico se demostró inviable, el
gobierno firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
que puso en marcha un programa stand by por un monto de 50 000 millones
de dólares a cambio del recorte fiscal y la aceleración del ajuste.
Tras la segunda corrida cambiaria, el acuerdo se amplió a 57 100
millones de dólares, con adelanto de fondos en 2018 y 2019. El gobierno
se comprometió a implementar un recorte aún mayor del gasto público y
otras medidas de tipo monetarista.
El ajuste buscó reducir el gasto público para contraer la economía.
Según esta visión, así se lograría el “equilibrio” de las cuentas del
Estado, lo que daría lugar a la mejoría de las variables
macroeconómicas. Sin embargo, la economía entró en un ciclo recesivo y
cayó la actividad productiva. Entre marzo de 2018 y 2019, el tipo de
cambio se elevó un 129%, la inflación alcanzó una suba interanual de
casi el 57% y la deuda alcanzó el 86% del producto interno bruto (PIB).
El gobierno redujo el peso del gasto público primario en un 54%, a
través, sobre todo, de la disminución de las prestaciones sociales y
la obra pública y del despido de trabajadores estatales. Para cumplir
con el “déficit fiscal primario cero”, la última Ley de Presupuesto
redujo el gasto para 2019 en áreas clave para el acceso a derechos como
servicios sociales, salud, ciencia y técnica, educación y cultura. Por
ejemplo, bajó hasta un 48% en vivienda, un 20% en promoción y
asistencia social, y un 20% en obras para la provisión de agua potable y
cloacas.
En la misma línea, las jubilaciones mínimas y la Asignación Universal
por Hijo (AUH) tuvieron una significativa pérdida en el período. Según
un informe del Centro de Investigación y Formación de la República
Argentina (Cifra)1, con la aceleración del proceso
inflacionario en el segundo semestre de 2018, las caídas interanuales
alcanzaron un 20%. Hacia febrero de 2019, la jubilación mínima y la AUH
registraban caídas del 24,4% respecto de noviembre de 2015. El
gobierno otorgó en marzo de 2019 un incremento del 46% a cuenta de
futuros aumentos, lo que permitió que las asignaciones crecieran en
términos reales un 14,5% respecto del mismo mes del año previo.
A partir de aquí señalaremos las cuestiones que permitieron el proceso mencionado y que el informe desarrolla:
1. El futuro del trabajo como excusa para imponer un nuevo orden laboral
Reestructuración de la protección laboral
Modificaciones en el Estado nacional
Una reforma laboral de hecho
Frenos a la negociación colectiva y criminalización
2. Cuando el ajuste es cuestión de vida o muerte
La Cobertura Universal de Salud
La Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud
Recurrir al Poder Judicial para acceder a la salud
VIH. Falta de previsibilidad para el tratamiento antirretroviral
3. Un sistema económico basado en la desigualdad
La anunciada transformación política, económica y social de la Argentina ha implicado el incremento de la desigualdad y un debilitamiento de la protección social, el trabajo y el sistema de salud. En la actualidad, todos los indicadores muestran el deterioro de las condiciones de vida: hay más personas desocupadas, precarizadas e indigentes.
Si bien muchos de los intentos de reforma emprendidos por el gobierno de Cambiemos, como la reforma laboral, se vieron limitados por la movilización social y sindical, en la actualidad el ajuste condiciona el ejercicio de derechos sociales y económicos en un escenario de conflictividad social, que además enfrentó respuestas estatales de represión, criminalización y judicialización de la protesta.
A fines de diciembre de 2015, el entonces ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, a muy poco tiempo de haber asumido, dijo respecto del enfoque que el gobierno tendría sobre las demandas y los conflictos distributivos: “Me parece que acá [lo que se discute] no es solamente la dimensión del salario sino también cuidar el empleo. Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos”. En línea con esta orientación, las iniciativas implementadas buscaron deteriorar los salarios y el empleo. Estas medidas tuvieron la función de actuar como mecanismos de disciplinamiento social frente al avance de un modelo socioeconómico injusto.
Los derechos sociales y económicos existen para alcanzar el mayor grado de igualdad posible en la sociedad. Pero para lograrlo, es necesario que se conviertan en un dispositivo eficaz para cuestionar el nudo central de la reproducción de la injusticia: la forma de apropiación y distribución de la riqueza. Este objetivo es decisivo en nuestros países donde la puja distributiva es uno de los conflictos estructurales alrededor de los cuales se construye la democracia. La experiencia de los últimos años en la Argentina muestra cómo un sistema económico basado en la desigualdad social distorsiona y limita el propio sistema político democrático”.