Comités de ética y ensayos clínicos
Comités de ética y ensayos clínicos
Maria Luisa Pfeiffer *
INTRODUCCIÓN
Las cuestiones que voy a presentar en esta exposición tienen como telón de fondo la urgencia y necesidad de tomar conciencia y asumir conductas conducentes a la plena protección de los derechos de los sujetos que participan de la investigación biomédica, por lo cual tomaré en cuenta las situaciones que ponen en riesgo el derecho a la salud de las personas en este ámbito.
Para ello me detendré un momento en el concepto de derecho a la salud, remarcando ese término, salud. Aunque esto se suele decir a menudo, estar sano no es no estar enfermo sino poder desarrollarse plenamente o mejor dicho poder desarrollar plenamente sus propias capacidades. De modo que alguien que no está enfermo pero no puede comer de una manera equilibrada no está ejerciendo su derecho a la salud, tampoco el que no puede respirar un aire puro, o gozar de tiempo de descanso en su día libre de trabajo, vivir en ambientes aireados, espaciosos, luminosos, lejos del ruido y de malos olores; por citar un par de ejemplos. Desde aquí debemos abordar la investigación que involucra a humanos, desde la concepción de la salud como un estado de apertura a todas las posibilidades vitales y no al revés.
El planteo será desde la ética es decir desde la responsabilidad que nos cabe a todos por los demás y la exigencia de la justicia que podemos traducir como la vigencia de los derechos humanos.
Toda investigación debe tener como primer requisito ético responder a pautas científicas, estar científicamente bien diseñado, pero eso no es suficiente sino que además debe buscar favorecer a las personas. Mientras lo primero es muchas veces corregible, no lo es tanto lo segundo, sobre todo cuando la investigación biomédica responde a intereses privados. Esto es lamentable y doloroso porque la industria médica y del medicamento debería ser la primera en abocarse a lograr productos benéficos para la gente porque si bien a la corta puede obtener, como lo está haciendo, grandes beneficios, a la larga esto minará la misma eficacia de la medicina por un lado y del medicamento por otro. De hecho estamos viendo un menoscabo creciente de la confianza del gran público en la eficacia de la medicina tradicional, el crecimiento de las denominadas medicinas alternativas es exponencial. No debemos olvidar que la industria del medicamento se halla sustentada sobre la confianza en la medicina de la evidencia, si ésta se pierde porque se sospecha de las intenciones de los que investigan con humanos, todo el sistema se viene abajo. Estas serían razones financieras a largo plazo que las empresas deberían considerar desde su razón mercantil, pero además hay razones morales y éticas que no veo por qué los investigadores y las empresas deberían desconocer, bajo el amparo de estar haciendo ciencia los unos, negocios los otros. La responsabilidad social es una conducta que nos atañe a todos y ello significa que todos y cada uno debemos responder por lo que sucede a todos los miembros de la comunidad a la que pertenecemos. De modo que no sólo el investigador sino tampoco las empresas pueden o mejor dicho deben reconocer y aceptar su responsabilidad social, y por su parte la sociedad debería como primer medida exigirla, requerir a los primeros cumplir con su obligación de científicos de beneficiar a la población, y a las empresas que pongan como primer objetivo de su existencia el bien a la comunidad y sólo como segundo objetivo el lucro empresarial. Porque las empresas no pueden existir sin el aporte de la sociedad, sus ganancias provienen de la sociedad, por consiguiente incluso sin remitirnos a la exigencia ética de la respuesta por la vida del otro, desde el mero plano moral, tienen la obligación moral de retribuir lo que ganan a quienes se lo hacen ganar. El agradecimiento es una virtud moral deseable que está antes de la justicia y que las empresas debieran practicar frente a las personas que consumiendo les hacen ganar mucho dinero. La exigencia de la justicia viene después, cuándo la sociedad se pregunta cuánto es debido que gane una empresa, cuál es la ganancia que la sociedad puede aceptar sin considerarla injusta, dañina o depredatoria de sus bienes. Y además, en este caso si esa ganancia es debida cuando lo que se compra y vende tiene que ver con la salud de la población. Establecer esto último es una de las obligaciones del estado que vela por el beneficio de una sociedad y es lo que debe ser establecido a la hora de investigar con humanos, por leyes que limiten la acción de las empresas y de la tecnociencia que está a su servicio.
COMITÉS DE ÉTICA
A la hora de atribuir responsabilidades lo que vemos en nuestro país es que no hay condiciones de validación de las investigaciones que hayan sido homogeneizadas mediante el dictado de leyes, y son escasas las instancias institucionales con poder del estado para controlar las mismas. Eso hace que a la hora de establecer las condiciones de validez de una investigación, toda la responsabilidad recaiga sobre los comités de ética. Eso es injusto y peligroso
- porque si bien hay algunas normativas acerca de cómo constituir los comités de ética en algunas jurisdicciones, los controles sobre esa conformación son en general laxos y sobre todo formales, de modo que todo queda librado a la honestidad y buena voluntad de las personas que forman los comités de ética que no siempre es tal.
- si bien se han establecido unas pautas para la presentación de los protocolos, que se denominan “Guias de la buena práctica” éstas sólo cubren cuestiones formales ya que fueron confeccionadas con el propósito de homogeneizar la confección de los protocolos en todo el mundo debido a que estos suelen ser multicéntricos. Las pautas éticas allí sólo están mencionadas.
- La formación de los miembros de los comités de ética sigue, en muchos casos respondiendo a una ética minimalista adecuada al discurso liberal angloamericano a la que respondiera en sus orígenes la bioética argentina, y que sistemáticamente deja fuera de debate la cuestión de los derechos humanos.
- no hay pautas ni procedimientos homogéneos para el control de los protocolos que quedan a cargo de comités de ética que en su gran mayoría no tienen la infraestructura necesaria para hacerlo.
- los miembros de los comités de ética son siempre escasos y no siempre están capacitados en cuestiones que atañen al examen minucioso y experto de protocolos de investigación. Muchas veces reducen todo control a la presencia de un buen consentimiento informado. Lo más peligroso de esta situación es la posibilidad de manipulación de las voluntades mediante capacitaciones interesadas en que se justifique el doble estándar o el uso de placebo, o en la actualidad la validez de los protocolos de no inferioridad, usando argumentos muchas veces muy convincentes, que hacen a la diferenciación cultural de los participantes en el primer caso y la economía de recursos y la urgencia de los resultados en el segundo y el tercer caso.
- la autoridad del comité de ética es sólo en algunas jurisdicciones corroborada por algunos comités centrales o provinciales que muchas veces carecen del poder y la capacitación necesaria como para dirimir conflictos que surgen ante la aceptación de un protocolo por algún comité y su rechazo por otro. Además salvo algunas excepciones, en que hay una ley que lo avala, nadie sabe cómo se elijen los miembros de esos comités que pueden llegar a ser totalmente funcionales a los poderes políticos o económicos.
Hay una necesidad urgente de reglamentar el ejercicio de la tarea de los comités de ética en todo el país, tanto los que funcionan en hospitales y centros de investigación como los centrales y provinciales, tomando como cuestión fundamental evitar la posibilidad de cualquier tipo de conflicto de intereses y creando instancias de apelación a la decisión de los mismos.
La acción de los comités de ética es dispar, reciben de parte de los que investigan presiones múltiples, deben ocuparse de muchos más protocolos de los que pueden asimilar y muchas veces su acción queda reducida a verificar la existencia de un consentimiento informado más o menos acorde a la investigación. Los comités creen con esto estar cumpliendo con lo que exige una fórmula bioética muy extendida y convertida casi en mandamiento religioso “que se cumpla el principio de autonomía”. No caen en la cuenta que con este procedimiento quasi criminal están desviando su responsabilidad y haciéndola caer en el que va a poner su cuerpo como objeto a investigar. Si el enfermo o sano dan su consentimiento, firman un consentimiento informado que consigne todos los procedimientos de la investigación, todos los daños posibles, todos los beneficios posibles, significa que han asumido toda la responsabilidad y por consiguiente el comité ha logrado liberar de responsabilidades en primer lugar a sí mismo, pero también al investigador, a los patrocinadores y sobre todo al estado que parece no tener nada que ver con todo esto. Por supuesto que los protagonistas de este escenario, los pacientes y enfermos, suelen desconocer de manera absoluta las implicancias legales, éticas y sociales de la investigación clínica o farmacológica y en particular sus propios derechos cuando participan de ella; por el contrario, han sido informados que asumen sobre sí toda la responsabilidad de esa inclusión en el protocolo de investigación que les es propuesto y que su única opción es rechazarlo o salirse del mismo. Esta última opción en gran parte de los casos les está vedada de hecho porque participar de una investigación es su única oportunidad de tratamiento o su mejor chance de gozar de cuidados especiales por parte del equipo de salud. Hacer depender todo del consentimiento del enfermo es un modo de simplificar la compleja tarea de controlar un protocolo de investigación, pretendiendo ignorar que además, la más de las veces, el enfermo no tiene la suficiente aptitud como para enfrentar a consentimientos cuya formulación es deficiente o imposible de comprender e incluso de leer, y que además está condicionado por situaciones de extrema necesidad socio-económica.
RESPONSABILIDADES
Proponemos aquí reflexionar acerca de los derechos de estas personas que terminan siendo los protagonistas privilegiados de esta comedia de enredos que muchas veces se transforma en drama y que es asumida, la generalidad de las veces, como una tragedia. Veremos los roles que cumplen en esta comedia los que le dan vida: los investigadores, los patrocinadores, el estado y finalmente la gente.
La mayoría de las investigaciones en nuestro país, como en el mundo, responden a un modelo o marco universal establecido por las empresas, sean farmacológicas, biotecnológicas, genéticas o de otro tipo de investigación. Éste implica que las investigaciones sean multicéntricas, que comprometan a gran número de personas sanas y enfermas y a médicos que cumplirán el papel de reclutadores de pacientes. Esto responde, como la mayoría de las actividades en la actualidad, al modelo del contrato donde hay “dos voluntades libres” que acuerdan un trato en que cada una gana algo que le conviene. En la concepción mercantilista de las investigaciones deben celebrarse varios contratos en que todos deben obtener alguna ganancia. El último eslabón y al que le queda menos por ganar es el enfermo. Este modelo está armado sobre el supuesto de que los dos que realizan el contrato están en igualdad de condiciones, lo cual nunca es así con un enfermo.
En esta cadena que se forma con el propósito de realizar la investigación, la empresa contrata a empleados, léase médicos, que en líneas generales tampoco están en pie de igualdad con los empresarios, por lo menos a nivel monetario. Es un error considerar que los numerosos médicos que están insertos hoy en protocolos de investigación están investigando, en realidad están realizando una tarea específica y subsidiaria a un proyecto del que forman parte sólo como auxiliares. El claro signo de que los médicos no son investigadores es que los proyectos son muchas veces desconocidos por ellos como totalidad, sólo conocen la porción que les toca asumir; no pueden modificar ni los objetivos del proyecto ni sus procedimientos y muchísimas veces desconocen los resultados de la investigación; además todos sabemos que no forma parte de la curricula de las facultades de medicina la metodología de investigación y mucho menos la epistemología. Si bien la tarea de los médicos en su contrato con la empresa está monetariamente más compensada que la de los pacientes, sería ingenuo sostener que están negociando con las multinacionales de igual a igual y estableciendo contratos justos. De modo que en su caso como en el del paciente el único que puede tener el suficiente poder como para igualar las condiciones del trato es el estado.
¿Significa esto entonces que siendo un mero acopiador de datos el médico que es parte de un protocolo de investigación no tiene responsabilidad sobre el mismo? ¿La inequidad de las situaciones exime al médico de responsabilidad al establecer un contrato con una empresa? Es indudable que quien diseña una investigación y sus procedimientos, quien establece los fines a conseguir y el cómo obtenerlos tiene total responsabilidad sobre su trabajo y sus consecuencias. Sin embargo, el médico tratante tiene responsabilidad directa sobre el paciente, su primera y fundamental función es el cuidado de sus enfermos, de modo que cuando los somete a un proceso de experimentación debe tener total conocimiento y plena conciencia de a qué los está exponiendo. El médico es el primer referente del paciente de modo que es el primer responsable por el enfermo y para el enfermo. El médico debiera ser el primero en exigir leyes que obliguen a las empresas al cuidado de los pacientes, controles sobre los comités de ética que aceptando una investigación dan la señal de que ésta no es dañina para el paciente, controles estrictos sobre los procedimientos que permiten poner un medicamento en el mercado, monitoreos constantes tanto sobre fármacos como sobre prácticas diagnósticas y terapéuticas que se hallan en la fase de prueba masiva como es la de comercialización, ya que ello facilitaría su tarea de proteger y cuidar a los pacientes. .
El hecho de que las empresas realicen contratos directamente con los médicos-investigadores, debería ser resistido por éstos porque les quita la protección que brinda la institución y los expone a un mayor nivel de responsabilidad. Además “el financiamiento directo afecta la investigación en múltiples niveles: la orienta hacia fines comerciales, impide compartir los resultados de la misma, lleva a una finalización anticipada de los estudios, suprime o niega publicaciones, promueve la publicación de trabajos que sobrevaloran los resultados positivos de sus productos, aún con trabajos “fantasmas”, etc.. Esto es sólo un “reflejo menor de las innumerables formas en las que la industria farmacéutica incide en las decisiones médicas, sus formas de educación o sus recomendaciones académicas”.[1]
Pero no sólo los investigadores y sus empleados tienen responsabilidad sino también los patrocinadores privados que son los que ponen el capital. No podemos dejar toda la responsabilidad en mano de los enfermos ni de los comités de ética, ni siquiera de los investigadores, también los que proponen los protocolos tienen responsabilidad respecto del resto. Las empresas que financian las investigaciones deben respetar los derechos de los enfermos a sólo ser usados como sujeto de investigación y no como objeto, para ello las investigaciones que propongan deben cumplir con el carácter de benéficas para los enfermos. No puede usarse a los enfermos simplemente para conseguir beneficios económicos como es el caso de copiar una patente existente o modificar alguna propia que se está por vencer. Tampoco se deben proponer protocolos cuyos beneficios no tengan grandes probabilidades de superar las soluciones terapéuticas o diagnósticas ya existentes. Actualmente se proponen cada vez más protocolos que se prueban con medicación que ya es utilizada para probar que la nueva medicación puede ser un poco peor, son los que se llaman de no inferioridad. Esos protocolos cumplen con la norma ética fundamental de buscar antes que nada el beneficio del enfermo sometiéndolo a sabiendas a una droga que nunca será mejor, y que es probable que sea peor, porque no son protocolos de equivalencia.
Los que colaboran en una investigación, tanto los médicos como reclutadores de pacientes como los mismos pacientes son parte fundamental del proceso de investigación y deben ser reconocidos como tales. Sabemos cuáles son los argumentos de las empresas para aceptar el doble estándar: que la medicación debe probarse de manera diferente según las circunstancias diferentes. Podríamos aceptar este argumento si no tuviésemos la certeza de poder favorecer a los pacientes más allá de su contexto cultural, lo cual es afirmar básicamente los presupuestos de la ciencia médica. Aceptar ese argumento es renunciar a la universalidad de la ciencia médica y poner en pie de igualdad la acción de un médico con la de un brujo. En ese caso que podríamos discutir desde la antropología o la filosofía, debemos renunciar definitivamente a la experimentación usando esas poblaciones y no aprovecharnos de la diferencia para tratarlos como objeto de investigación. También sabemos que usan el argumento de la urgencia y el menor costo de un medicamento para utilizar la prueba contra placebo. Ningún beneficio monetario ni individual ni colectivo puede compensar la salud de una persona.
En cuanto a los beneficios que se obtienen con los resultados de las investigaciones, lo justo sería que los que ponen su cuerpo para la experimentación, tuvieran una parte de la ganancia que la empresa obtiene luego con la venta de los medicamentos, por ejemplo. Los reclutadores obtienen en la actualidad alguna ganancia pero los pacientes en general no obtienen más que el magro beneficio de probar alguna terapia o medicamento con la esperanza de que les sea benéfico. Lo mínimo que se les puede ofrecer es que, si el medicamento es aprobado, pueda ser usado por aquellos que lo probaron. Las empresas aprovechan muchas veces las carencias de los países pobres que llevan a muchos enfermos a aceptar probar medicamentos por no tener chances de obtenerlos de otra manera. Esto es absolutamente corrupto como conducta empresaria y no debemos soslayar el decirlo y proclamarlo. Abusar de la vulnerabilidad del vulnerado, en este caso el enfermo, aumentando su situación de menoscabo es un acto de cobardía y absolutamente indigno de cualquier sujeto moral, sea individuo o empresa. Las empresas tienen obligaciones morales y éticas como parte constitutiva de la sociedad y una de ellas, la fundamental es el respeto por las personas. Las empresas deberían ser las primeras en reclamar marcos legales a los que atenerse para aportar al beneficio de la sociedad que a la larga es el propio beneficio. La corrupción no favorece a nadie y termina alcanzando a todos los componentes de la sociedad impidiendo cualquier tipo de planificación sobre conductas conocidas que es lo que hace una empresa para garantizar su supervivencia.
También el estado tiene responsabilidades ya que tiene la obligación delegada por la sociedad de proteger la dignidad, el bienestar y la seguridad de los individuos que la constituyen. Por ello el estado está obligado a propiciar las investigaciones que den cuenta de las necesidades locales de salud, estableciendo políticas de incentivos por un lado y de control sobre lo que se investiga, por el otro. En este sentido debe controlar especialmente las investigaciones patrocinadas por empresas extranjeras, con preferencia las de formato multicéntrico, para establecer las prioridades y necesidades de las mismas de acuerdo a una política de investigación previamente planificada. Es inaceptable la llamada inequidad 90/10, es decir que el 90% de las investigaciones en nuestros países, respondan a las necesidades del 10% de la población, la mayoría de la cual no es latinoamericana. Detrás de la falsa ideología de la libertad de empresa se ocultan los intereses particulares de aquellos que acrecientan el capital de las empresas a costa de la salud de los ciudadanos. El estado tiene el deber irrenunciable de velar por esa salud como primera obligación .
En tanto y en cuanto esta obligación esté delegada por ley en comités de ética de la investigación, éstos deben ser reconocidos en su responsabilidad, deben contar con independencia por lo cual su composición y funcionamiento deben estar legislados así como su preservación de todo conflicto de interés estableciendo su carácter de organismos públicos. Para cumplir con esto último deben funcionar vinculados a instituciones de salud o académicas públicas para evitar toda posible asociación de su acción con cuestiones de interés monetario o de influencias. Deben contar con recursos, reconocimiento público y deben ser obligados a garantizar la participación de la comunidad en sus deliberaciones. La actuación de los comités es desconocida por la mayoría de la ciudadanía como son desconocidos los procedimientos y fines de las investigaciones. El estado debe encontrar mecanismos que, sin lesionar intereses particulares, todo lo que tenga que ver con la investigación que compromete a personas adquiera estado público.
CONCLUSIONES
América Latina es el continente con mayor inequidad del planeta y no podemos olvidar esto a la hora de pensar en el control ético de los protocolos de investigación sobre todo porque en muchos casos ese control deja de lado la justicia o la subordina a decisiones personales. Poner como sustento de la ética a la justicia no es algo nuevo, pero si lo es pensarlo asociado a la investigación en salud en un continente donde la pobreza es uno de sus mayores azotes, dato que al pensar en cuestiones asociadas a la salud no podemos olvidar. No podemos aceptar condiciones de investigación que ignoren esta realidad y mucho menos que la acrecienten tomando a nuestras poblaciones como blanco de investigaciones que no pueden hacerse en otras regiones del planeta.
La bioética debe poner al desnudo el uso y abuso que hace la industria farmacéutica de la investigación en nuestras instituciones de salud para cumplimentar sus estrategias de mercado. Preguntarse el verdadero interés de esas investigaciones, las cuestiones que interesa realmente investigar, a qué debe aplicarse el monto de las inversiones que hace la industria y regular su nivel de lucro. Debe ser el bien social, debe ser la vigencia de la justicia en el respeto al derecho a la salud, y a la vida de las personas, debe ser el reconocimiento de la dignidad de cada uno de los que intervienen en estas experimentaciones lo que la Bioética no puede ni debe perder de vista.
Referencias
* Doctora en Filosofía, Programa de Bioética del Htal. de Clínicas (UBA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
[1] Vidal, Susana, Conferencia en el Foro de América Latina para la aplicación de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el 19 y 20 de octubre, en el Congreso de la Nación, Buenos Aires, 2006.
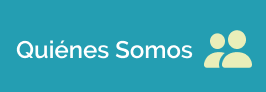


Ante la crisis, por la cual pasan los países latinoamericanos, entre la crisis mas evidente es la democrática y ella es derivada a la falta de ética entre los profesionales en quien estamos dejando nuestras decisiones de país.
Es hora de enseñarle a todos, que la ética es mùltidimensional y transversal a todos los procesos que se emprenden como tarea crecimiento de país.
El comité de ética, al cual subrogamos nuestros ensayos clínicos, como parte del monitoreo ético nos solicita los teléfonos celulares de los participantes para entrevistarlos, no haciéndolo en forma presencial.
Quisiera conocer vuestra opinión al respecto