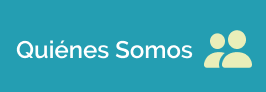Cobertura universal de salud vs Salud Pública
Salud Pública vs Cobertura universal de salud
Si bien la pandemia aún continua en el centro del huracán, debemos comenzar a pensar en la pospandemia y a poner los cimientos de un sistema de salud que sea justo, lo cual significa igual para todos, igual en atención (todos los niveles de atención a la salud), igual en alcance (todas las personas que habiten un país), igual en acceso (que todo el que necesite atención o prevención accedo a ello con facilidad, inmediatamente, sin burocracia y sin impedimentos de cualquier naturaleza). Para ello no solo debe ser público sino contar con garantías que debemos comenzar a pensar. Reproducimos aquí un documento de la agrupación Agrupación Raúl Laguzzi – Salud para Todos, publicado en 2016 frente a un anuncio de generar una “Cobertura universal de salud” (CUS) en Argentina. Esta reflexión marca la diferencia entre esto que acabamos de esbozar como lo justo y las ofertas que suelen denominarse SUS (Sistema universal de salud) o CSU (Cobertura sanitaria universal) o de otras maneras, donde la clave es el juego interpretativo con el concepto de universal, logrando que no lo sea en ninguna de las áreas mencionadas más arriba. Cuando lo universal es condicionado por algo en particular como el dinero, la distancia, la nacionalidad, no es universal. Recordemos que la salud: su cuidado en todas las formas que la posibilitan, lo mismo que la educación y la información, no pueden ser nunca un negocio, pues son derechos humanos.
“Las sutilezas y la letra chica suelen esconder información. Es el caso de la “Cobertura Universal de Salud” anunciada por el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Jorge Lemus. La Agrupación Raúl Laguzzi se propone aclarar el uso de algunos conceptos que para todos nosotros son derechos y para algunos son simplemente negocios…
Estamos atravesando en nuestra región una etapa en la que predominan gobiernos que apuntan sus faros a la desfinanciación de los Estados, con lo cual justifican un nuevo ciclo de fabuloso endeudamiento público que sólo beneficia a los acreedores y comisionistas. Estamos simplemente ante nuevas expresiones de neoliberalismo.
Educación y salud, en esta concepción, son tomados como variables esencialmente económicas.
Siguiendo los lineamientos del Consenso de Washington y del Banco Mundial, en México y en Colombia ya se aplicaron proyectos de “seguros de salud”, pudiéndose ver las fatídicas consecuencias, como sucedió en Cali, Colombia, cuyo Hospital Escuela por ejemplo se declaró en quiebra, cual una empresa vaciada.
En el presente se empiezan a propagar reformas de este estilo para toda la región, y ya se acumulan razones para estar alertas a los cambios que se avecinan en nuestro país. Las señales incluyen el acercamiento al Tratado Trans Pacífico (TTP) -una de las llaves que amplían mercados amenazando entre otros el derecho a la salud- y en estos días vemos que se está avanzando velozmente para envolver a la Argentina en sus compromisos.
Otra herramienta fundamental para el logro del vaciamiento del Estado es el anunciado Seguro Universal de Salud, o como lo ha dado en llamar el actual ministro, la “Cobertura Universal de Salud”.
“Seguro” es “lucro”
El término “seguro” está ligado directamente al lucro. Su mecanismo queda claro comparando con el tipo de seguros que nos resulta más familiar: el seguro automotor, que cubre los daños una vez producido el siniestro. Hasta tanto, nuestros aportes van engrosando los caudales de las aseguradoras, y sólo se justifican por el miedo que nos genera la posibilidad del siniestro. Ese miedo entonces es clave: si uno no lo tuviera, dejaría de aportar…
Traducido al terreno que estamos analizando, para garantizar el éxito es fundamental que la salud sea cara, para inducir el miedo a no poder afrontar los costos de un tratamiento.
Y esto se apoya en dos pilares muy importantes: uno es la falta de prevención y de promoción de la salud, dos valores fundamentales de la Salud Pública, que hacen a la diferencia entre desplegar un verdadero programa de cuidado de las personas o hacer negocios con la enfermedad; el otro pilar es sistemáticamente promovido por la Industria farmacéutica y la biotecnológica: el exceso de prestaciones, basado en el sobrediagnóstico y el sobretratamiento.
Ya en 1987, un informe del Banco Mundial denominado “Agenda de reforma del financiamiento de los servicios de salud de los países de ingresos medios y bajos” dejó claro que el núcleo y el objeto de la reforma que se propone no es la salud, sino el financiamiento de la misma.
Allí se define que la cobertura para resolver el problema de acceso a la salud debe ser por medio del mercado, no a través de la seguridad social ni por la vía de los impuestos: a los pobres se los incorpora como consumidores de salud al mercado mediante el subsidio a la demanda.
En esta lógica, la “universalidad” se basa en la estratificación. Todos tienen la cobertura de un “seguro”, sí, pero no una que brinde verdadera protección para todos: existe un régimen subsidiado para pobres, un régimen contributivo para sectores medios y la medicina prepaga para ricos, con sus marcadas diferencias en la calidad de respuestas y acceso.
Lo “universal” se refiere al número de personas que reciben la cobertura de salud, pero no asegura un piso de prestaciones de la misma.
Es preciso resaltar que nuestro país ya brinda una cobertura de salud al 100% de la población, desde la gestión de Ramón Carrillo en los 40. Con sus logros y deudas, la Salud Pública sigue dando respuesta a la demanda de servicios a pesar de haber sido casi continuamente boicoteada y hostigada, salvo durante algunos cortos lapsos en los que las políticas del Estado apuntaron a cumplir su obligación de tutela de este derecho humano básico.
Tres sucesos que hasta hoy debilitan a la Salud Pública fueron guiando los fondos públicos a las empresas privadas: el primero comenzó en el ´55, cuando -argumentando la “federalización” de la salud- se descentralizó el sistema al punto tal de hacer desaparecer por unos años el Ministerio de Salud. Este proceso siguió durante el gobierno de Onganía con la afiliación obligatoria a la Seguridad Social, negociada entre la dictadura y la burocracia sindical vandorista. En los ´90 la decadencia se agudizó con la desregulación efectuada en el gobierno neoliberal de Carlos Menem, que produjo como consecuencia el llamado “descreme“: que los aportes de los salarios más elevados, que hasta entonces contribuían al sistema solidario de las obras sociales, pasasen directamente a las prepagas, las que comenzaron así una pendiente de aumento muy pronunciado en la curva de rentabilidad de su negocio, mientras se empobrecen en la misma proporción los recursos de las obras sociales para atender a los afiliados de menores recursos.
Por su parte, todos los prestadores deben comportarse como empresas autosuficientes, que compitan en el mercado. Este proceso lleva, entre otras cosas, a una precarización del trabajo de los profesionales de la salud, que se refleja en flexibilización laboral, con contratos de trabajo de vencimiento a veces hasta mensual. Una de las consecuencias es que los tratamientos de los pacientes van sufriendo interrupciones. Esto se ha visto en países donde se puso en práctica este tipo de cobertura, y donde los salarios profesionales pasan a ser una variable económica de las agencias aseguradoras y no una retribución justa por la labor en defensa del derecho a la salud que tiene nuestro pueblo.
Esta forma de gestión ruinosa se completa cuando los responsables del área se desligan de la responsabilidad de actuar sobre los determinantes sociales de la salud sobre los cuales se debe hacer promoción y prevención, funciones que pasan a otras órbitas ministeriales, mientras los ministerios de salud van perdiendo razón de ser. En tanto, la gestión financiera del sistema pasa a quedar bajo control de las compañías aseguradoras.
Por todo lo enunciado, la Agrupación Raúl Laguzzi propone estar alertas frente al riesgo de reformas que, con base en principios de mercado, desmonten el sistema estatal, asignen la administración del sistema al sector privado, segmenten la prestación de servicios, promuevan la interacción de sectores en un diseño de competencia de baja regulación, con un Estado débil o inexistente como ente rector de la salud y con un fortalecimiento de grupos privados que administren los recursos, aumentando en consecuencia las vulnerabilidades ya muy preocupantes en el derecho a la salud.
Además proponemos abrir el debate sobre una reforma de nuestra Constitución, para bloquear en el futuro políticas como este proyecto de “Cobertura Universal de Salud” que son contrarias al principio del derecho a la salud, el cual debe tutelar en forma explícita el Estado, respetando los tratados internacionales de Derechos Humanos de los cuales nuestro país es parte.
Hay un compromiso que no puede esperar. La responsabilidad social en algo tan constituyente de una sociedad madura como es el cuidado solidario de todos los habitantes de nuestro país, no puede quedar librada al mercado a la salud…”
Fuente: https://www.facebook.com/340075378696/posts/10210285740879317/